«El inmortal» de Jorge Luis Borges
El cuento «El inmortal» narra la búsqueda de una ciudad perdida en el desierto, urbe magnífica que el tribuno militar Marco Flaminio Rufo persigue afanosamente. La expedición del romano culmina con un doble descubrimiento: el de la añorada urbe, que lejos de corresponder a la imagen excelsa que se había formado de ella Rufo, presenta la cara de un atroz e insensato laberinto que desafía toda racionalidad; y la no menos inesperada revelación de sus arquitectos, una casta de inmortales que, retirados del mundo físico y del uso de la palabra, languidecen en el eterno sopor de especulaciones metafísicas.
La quiebra de las esperanzas de Rufo, que después de ganar la inmortalidad recorrerá el mundo y los siglos para despojarse de ella, es significativa, puesto que responde a la confrontación entre la expectativa de un ideal, derivada en abstracto de la hipótesis de la inmortalidad, y la realización de esa hipótesis, cuyo resultado diverge del ideal pero constituye un riguroso cumplimiento de las premisas de la hipótesis.
El tribuno romano espera encontrar, en la ciudad de los inmortales, la cumbre de la civilización, pero todo lo que le espera es el ingreso en una forma particular de barbarie. Esta barbarie está decretada por la anulación del yo individual como consecuencia de una ley inquebrantable, que rige la existencia de los inmortales: «Sabía (la república de los inmortales) que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir» (579). Anulado por los hechos del pasado y los del futuro, el momento presente, el instante de agencia para el sujeto, se aniquila al transmutarse en réplica de lo ya acontecido o en prefiguración del porvenir: «No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos» (580).
Las consecuencias de esta lógica para la identidad del sujeto son análogas: «Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres» (579). Si un solo hombre inmortal es todos los hombres, entonces es lícito deducir que la limitada tribu de los inmortales, compuesta por un número finito de sujetos, constituye en realidad una imagen completa, incluso redundante, de la humanidad pasada y futura: si basta un solo inmortal para escenificar el tránsito interminable de las generaciones, la sucesión de innumerables individuos, entonces la existencia simultánea de una comunidad de estos seres implica una potencial reproducción de lo idéntico, lo cual abunda -innecesaria y enfáticamente- en la aniquilación de la individualidad.
En «El inmortal» el motivo de la sociedad secreta es puesto a prueba, radicalizado hasta alcanzar sus propios límites y volverse intrascendente. La pregunta que produce esta radicalización del tropo indaga en los criterios de inclusión y de exclusión de la sociedad secreta: ¿quiénes pertenecen a ella, quiénes quedan fuera? «En la arena había pozos de poca hondura; de esos mezquinos agujeros (y de los nichos) emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos» (573): los inmortales, a quienes Rufo confunde inicialmente con trogloditas, constituyen una estirpe, habitan un espacio delimitado, y si carecen de identidad individual, ya que son -a la vez- todos los hombres y nadie, sí poseen una identidad colectiva, marcada por un solo rasgo: su inmortalidad. Así como la práctica del rito secreto entre los sectarios del Fénix; así como la consagración a la misión de soñar en «Las ruinas circulares»; y así como la tarea de crear un planeta imaginario, todos estos factores únicos de pertenencia que bastan para justificar la membresía a la sociedad secreta, es suficiente padecer de inmortalidad para integrarse a esta casta del desierto que gasta sus días en una casi perfecta inmovilidad del cuerpo, aunque en constante ejercicio del pensamiento.
La inmortalidad, en tanto signo de pertenencia, resulta paradójica, puesto que no aporta ninguna marca singularizadora ni diferenciadora, sino que más bien opera una disolución de la subjetividad cuyo efecto es una magnificación de la membresía, que se amplía hasta incluir un conjunto imaginario y utópico: incluye, totalizadoramente, a todos los seres humanos del pasado y a todos los posibles habitantes del futuro. Sin embargo, esta última declaración no es completamente válida; existe otra marca que, aunque omitida en el discurso explícito, se revela como prevalente: al igual que en todos los cuentos analizados páginas atrás, la membresía a la sociedad de los inmortales está restringida a los hombres, a los participantes del género masculino. Se trata de una sociedad exclusivamente viril que acarrea, además, una cierta concepción de la autoría: si todos los actos y palabras imaginables son, en el mundo de los inmortales, bien una réplica o bien una prefiguración, entonces la creación equivale a una reproducción constante en la cual la totalidad de lo realizable se presenta como una red de copias sin original, sin posible gesto fundador.
La dramatización arquitectónica de esta comprensión de la autoría es la ciudad de los inmortales, en la que el diseño material del espacio trasunta una concepción del universo. La proliferación de corredores sin salida, altas ventanas inalcanzables, aparatosas puertas que dan a una celda o un pozo, y de increíbles escaleras inversas, responde a la imposibilidad de plantear y seguir un designio previo, un plano preliminar, pues este llevaría inscrita la autoridad de un origen y la preeminencia de un supra-autor.
«Adán Buenosayres» (1948) de Leopoldo Marechal: homenaje y parodia de la vanguardia argentina

Es posible leer Adán Buenosayres (1948), novela post-vanguardista que recrea los años centrales de la vanguardia argentina, como una novela en clave en la cual el poeta Adán Buenosayres y su círculo de amigos son trasuntos ficcionales de ciertas figuras capitales del campo cultural argentino de los años 20: los martinfierristas, entre quienes estuvo el mismo Leopoldo Marechal al lado de Jorge Luis Borges (Pereda), Jacobo Fijman (Tesler), Xul Solar (Schultze) y Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros. Al igual que en el díptico de Arlt, el protagonista de la novela es una entidad colectiva, aunque en este caso no se trata de un grupo de revolucionarios en potencia, sino de un círculo de artistas y de intelectuales jóvenes de credo estético vanguardista, que comparten una misma experiencia generacional en el contexto de una gran ciudad latinoamericana en franco proceso de urbanización y modernización.
Como Ulysses, El arco temporal de la novela cubre apenas un día completo, las veinticuatro horas previas a la muerte de Adán Buenosayres, y la trama está dada por el itinerario de su círculo de amigos, que se dedican a explorar distintos espacios físicos y sociales -casi siempre liminares, como el arrabal- de la topografía urbana, mientras dialogan y discuten sobre un conjunto de problemas recurrentes. Estos están asociados con el lugar de la tradición criolla decimonónica argentina en el ámbito de la cultura urbana contemporánea, que ha sido profundamente modificada por las oleadas de inmigración y por el surgimiento de una industria cultural masiva. El desplazamiento físico y el debate intelectual son, pues, las dos coordenadas centrales del texto, lo cual no implica que estemos ante una novela en la cual exista una discusión seria y consistente de ideas. Por ejemplo, la discusión sobre el “neo-criollo” funciona como una versión paródica, a la vez nostálgica y crítica, de ciertos debates sobre la identidad nacional que tuvieron su momento de seriedad y vigencia dos décadas antes del momento de publicación de la novela. De esta manera, la modulación paródica de la polémica y la estilización cómico-grotesca de personajes y situaciones suministran una tonalidad monocorde que infude su particular y distintiva naturaleza al mundo representado.
Un rasgo que conecta las novelas de Marechal y Arlt es el peso atribuido a una actividad concreta que se alza como la práctica nuclear de sus respectivos personajes grupales: la conversación. Un segundo elemento común es el aspecto performativo de la conversación, puesto que en la representación que de ella nos ofrecen ambos autores, existe un divorcio entre el sentido y el significado. En la novela de Marechal, conversar y debatir son acciones que llaman menos la atención sobre los contenidos de lo conversado y lo debatido, que sobre la dimensión performativa y gesticulatoria -histriónica, si se quiere- de la conversación. En muchas ocasiones, los personajes se desplazan al mismo tiempo que dialogan, lo cual sugiere que el acto de dialogar es, también, un modo de inscribir el cuerpo y la voz en el espacio urbano: un gesto de auto-presentación que presupone la presencia de un público del cual el grupo de amigos, muy interesados en preservar una cohesión elitista y excluyente, pugna por distinguirse. En no pocas situaciones, el objetivo de los interlocutores es producir un impacto en dicho público, generar una provocación que no deviene en violencia, pues su estética propia es el humor absurdo del disparate. En otras palabras, la conversación opera como la producción de un “evento” que recuerda en alguna medida a las manifestaciones artísticas del performance art -una de las cuales es el happening, surgido a partir de los años cincuenta-, pero que en realidad encuentra su explicación contextual en el seno de la ética vanguardista.
A diferencia de los conjurados de Arlt, los intelectuales populares de Marechal no detentan un proyecto político explícito; sin embargo, sí es posible afirmar que en las aventuras urbanas de estos últimos es posible hallar una dramatización del que Peter Bürger ha considerado el proyecto ético-estético central de las vanguardias: como se sabe, éste implica una doble crítica y una fusión: el arte y la vida deben perder sus respectivos autotelismos y confluir. La vanguardia supuso una crítica a la institución del arte y a la noción de objeto artístico, así como también una crítica a la vida cotidiana moderna, que debían conducir a una fusión entre las esferas del arte y de la vida a partir de la cual se produciría una estetización de la materia de la cotidianidad. Precisamente, en la lectura que plantearé de Adán Buenosayres ocupará un rol central la idea de que la conversación andariega, la producción discursiva oral simultánea al desplazamiento físico, es la práctica que define y otorga su identidad diferenciada al círculo de amigos de Adán Buenosayres, y que esta práctica pone en escena una transfiguración estética de un acto tan rutinario como conversar. Así, el vínculo entre los proyectos de Arlt y Marechal queda revelado en vista de que, en las dos novelas, el discurso oral inscrito en el marco de pequeñas sociedas cerradas se carga de un valor específico de corte revolucionario. En el ámbito de estos colectivos, el intercambio oral y, en último caso, el lenguaje mismo están atribuidos de un poder generador de intervenir en la realidad urbana moderna para transformarla radicalmente.
«Un lugar llamado Oreja de Perro» (2008) de Iván Thays
(artículo publicado en INTI, Revista de Literatura Hispánica)
El narrador Iván Thays (Lima, 1968) es uno de los escritores peruanos más influyentes y reconocidos de las últimas dos décadas. Su carrera literaria se inició en 1992 con la publicación del libro de cuentos Las fotografías de Frances Farmer, continuó en 1995 con la novela corta Escena de caza y en 1999 con la novela El viaje interior, y se consolidó en el año 2000 con un tercer texto novelístico, La disciplina de la vanidad. El ingreso de Iván Thays en la narrativa peruana de fin de siglo contribuyó decisivamente al fortalecimiento de una línea particular de la imaginación literaria nacional: aquella que, marcando una distancia frente a la tradición realista, indaga en los laberintos afectivos del individuo y reflexiona sobre la identidad del artista y los procesos de la creación literaria. La figura de nuestro autor rebasa las fronteras nacionales: a través del blog Moleskine, dedicado a la difusión de noticias literarias, Thays se ha convertido en un agente cultural dedicado a fomentar el diálogo entre las diversas literaturas que se escriben en español y en otras lenguas.
Thays publicó en 2008 su más reciente entrega: la novela Un lugar llamado Oreja de Perro, que fue finalista del Premio Herralde. En las siguientes páginas, comentaré los modos en los que este texto se inserta en la tradición de la novela peruana sobre la violencia política (Faverón 2006), cuyo corpus lidia con la representación de un periodo histórico traumático del Perú contemporáneo: la guerra interna entre el grupo terrorista Sendero Luminoso y el Estado peruano que asoló al país durante la década del 80. Un lugar llamado Oreja de Perro asume y elabora una problemática de escala nacional mediante una estrategia narrativa intimista, autobiográfica y melodramática. El itinerario individual del protagonista y narrador de la novela, un hombre que ha perdido a su hijo y a su esposa, se imbrica progresivamente con el destino colectivo de una nación resquebrajada por la violencia.
El argumento presenta el viaje de tres días que realiza el protagonista, escéptico y melancólico corresponsal de un diario limeño, a la localidad andina de Oreja de Perro, situada en el departamento de Ayacucho: “la zona más deprimida del país, sembrada de fosas comunes, de intrincado acceso… La más golpeada por el terrorismo, la más miserable, fría, yerta…” (Thays 13). La historia está situada en los primeros años del siglo XVI -antes del 2006-, aunque no se precisa una fecha exacta. El periodista, un ex-conductor de televisión que interpreta su tránsito a la prensa escrita como un síntoma de decadencia personal, debe cubrir la llegada y el discurso político del presidente Alejandro Toledo. Se trata de una visita histórica: Oreja de Perro nunca antes ha sido visitada por una figura pública de semejante envergadura.
La selección de este espacio semi-rural, alejado de los centros urbanos y principalmente de Lima no es casual, ya que, como lo señala la advertencia preliminar de la novela, Oreja de Perro -el referente extratextual- fue atrozmente golpeada durante los años ochenta tanto por la violencia senderista como por la violencia estatal (Thays 11). La inscripción de Oreja de Perro en la historia de la guerra interna peruana es un dato que otorga al escenario de esta novela una insoslayable gravitación, en virtud de la cual se presenta como un caso representativo de la zona andina en su conjunto y de los efectos de la violencia política sobre las poblaciones de la sierra. Incluso es posible sostener que la elección de Oreja de Perro como foco del universo ficcional es índice de un deslizamiento del régimen de representación realista hacia una dimensión simbólica. Mientras que, en el terreno de la imaginación, Oreja de Perro es un “caserío anónimo” (Thays 14), en la realidad se trata de una subregión del distrito ayacuchano de Chungui donde se asientan diecisiete comunidades campesinas (Informe Final de la CVR, Tomo V, 85). El escenario de la novela es un producto de la imaginación literaria que aglutina, en la densidad y nitidez de un espacio delimitado, la dispersión de una realidad geográfica y social más amplia y desperdigada.
El valor simbólico de Oreja de Perro reside en su relación con una memoria colectiva marcada por las secuelas de un pasado violento, cuyas huellas persisten en el presente del pueblo y, centralmente, en las vidas de sus habitantes. En la realidad histórica, la fuerte presencia de subversivos y de militares produjo consecuencias nefastas en la subregión, que sufrió numerosos asesinatos, masacres, atentados y casos de tortura que fueron perpetrados por ambos bandos en disputa (Informe Final de la CVR, Tomo V, 85-119). En el universo de la ficción, determinados personajes encarnan la herencia de la guerra interna a través del sufrimiento privado y familiar: Jazmín, el personaje femenino más significativo, es hija de una mujer que fue raptada, violada, torturada y asesinada por los militares. La misma Jazmín es, probablemente, la víctima de una violación, aunque esto el narrador lo sugiere sin afirmarlo. La vigencia de estos hechos traumáticos para configurar las identidades del presente revela el peso de una brutalidad que, lejos de haber sido sepultada en el olvido, se ve invocada y re-escenificada en el presente de la historia. La llegada del presidente Toledo produce una remilitarización de Oreja de Perro, proceso que convoca los espectros de otros tiempos. La persistencia de una violencia política que ha cesado ya, pero que mora fantasmalmente en la comunidad y en el individuo, convierte a Oreja de Perro en el teatro de la labor del duelo.
En un espacio social configurado bajo estas características se enmarca la experiencia del protagonista y narrador, que establecerá un vínculo particular con el pueblo debido a que su sensibilidad también está marcada por la muerte y la melancolía, aunque en una clave melodramática. Este personaje define y narra su biografía a partir de una doble pérdida: la muerte reciente de Paulo, su hijo pequeño, y el abandono de Mónica, su esposa. La vivencia del dolor y el trauma parece facilitar que el personaje desarrolle una actitud de empatía hacia sus semejantes. Sin embargo, el vínculo entre este individuo y los pobladores de Oreja de Perro no se define únicamente por la solidaridad, pues se encuentra amenazado por la distancia y la incomprensión. No en vano el periodista es un sujeto limeño cuyo conocimiento del medio andino es reducido y cuya visión de la cultura local está atravesada y deformada por prejuicios de clase, valoraciones racistas y estereotipos sobre lo andino. Entre el individuo y la comunidad existe una relación compleja y ambivalente; en palabras de Peter Elmore, “entre el forastero de Lima y el campo ayacuchano hay, al mismo tiempo, una distancia insalvable y un vínculo visceral” ( “El viaje interior”). Estas limitaciones de su visión forman parte de la construcción del personaje y son necesarias para sostener la coherencia de la ficción.
A pesar de esa distancia insalvable, las afinidades viscerales acabarán por predominar -al menos temporalmente-, transformando el itinerario profesional del periodista en una experiencia terapéutica. En el plano estrictamente individual, esta experiencia culmina bajo un signo optimista, con la superación exitosa del trauma provocado por la desaparición de los seres queridos y la destrucción del núcleo familiar. La superación del trauma hace posible encarar la narración coherente del pasado, pero también abre la posibilidad de una cierta articulación con el mundo de los excluidos, que no resuelve sino que incorpora la contradicción. Se crea así, entre el periodista y los personajes con los que va relacionándose, una conexión afectiva intensa pero fugaz y, tal vez, insatisfactoria. A través de esta solución, la novela evita rozar dos extremos igualmente radicales: claramente, no estamos ante una celebración idealizada de la solidaridad y la reconciliación; pero tampoco vemos una afirmación determinista de la imposibilidad de cerrar las brechas sociales, culturales y económicas de un país como el Perú. Esta ambivalencia, que recorre el texto entero y que no será resuelta mediante fórmulas cerradas, no supone una renuncia ni una claudicación ideológica, sino que entraña un reconocimiento ético de la seriedad y la complejidad de la problemática social peruana.
Como en otras novelas de Thays, el drama sentimental es la espina dorsal del argumento. En Oreja de Perro, el corresponsal limeño conoce a dos mujeres en cuyos retratos antagónicos se inscriben dos modos de aproximarse a la memoria colectiva del dolor y a la representación de la alteridad: Maru, una antropóloga limeña de clase alta que trabaja para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y representa para el narrador una potencial pareja amorosa; y Jazmín, una mujer ayacuchana de extracción popular que vive en Oreja de Perro, y que le plantea al visitante de la capital una súbita oferta erótica. Pese a que los prejuicios clasistas y raciales del periodista le impiden, en un primer momento, concebir la viabilidad de una relación romántica con Jazmín, será ella la que se alzará como el personaje femenino más significativo y memorable de la novela.
Las afinidades sociales y culturales entre el narrador y la antropóloga Maru no constituyen argumento suficiente para generar un romance. Sí lo constituyen, no obstante, para determinar las estrategias representacionales de la narración, que difieren cuando se trata de describir a Jazmín o a Maru. Esta, de piel blanca y cabello rubio, aparece esbozada como una belleza europea, que el periodista compara con la actriz francesa Dominique Sanda. Por su lado, el retrato de Jazmín sufre una estilización grotesca que recuerda las estrategias de caracterización del personaje popular que son propias de la narrativa costumbrista. Adicionalmente, la mujer andina es asociada con una modalidad folklórica de la locura, en razón de su lenguaje esotérico y visionario: se trata, sin embargo, de un esoterismo en el que, contra todo pronóstico, el narrador también parece creer. A pesar de hallarse singularizado, este personaje forma parte del universo social andino, compuesto -a los ojos del narrador- por una masa humana, indiferenciada y degradada. Esta es la representación inicial de Jazmín, que se irá desarrollando como personaje hasta conquistar una identidad y una voz propias que, hacia el final de la novela, le permitirán narrar su historia y la de su madre, ya en primera persona.
Los personajes femeninos sirven, también, para poner en escena ciertas formas de relación entre el individuo y la violencia política. La posición de Maru frente a la realidad social es la de una observadora solidaria que se acerca al dolor del otro a través de una sensibilidad humanitaria; en contraste, el lugar de Jazmín es el de la víctima. Su madre fue asesinada y abusada sexualmente por los militares. La pérdida de la madre encuentra su correspondencia en la pérdida del hijo que ha sufrido el periodista, a pesar de que las causas de ambas pérdidas difieren sustancialmente; con ello, la pérdida se convierte en la analogía que enlaza a los personajes en un nivel íntimo y visceral. Es a través de la identificación con la biografía traumática de Jazmín que el periodista se posiciona frente a la memoria colectiva.
En el nivel de la trama, el nexo que le permite al distante forastero vislumbrar su pertenencia afectiva, aunque no cultural ni social, a la comunidad es el relato de Jazmín sobre la desaparición de su madre, un testimonio estremecedor sobre la institucionalización del mal en el Perú de los años ochenta (Thays 168-177). El fin del relato de Jazmín propone además un modelo para el trabajo del duelo, que el periodista es capaz de asumir como propio. En este sentido, la situación comunicativa de compartir la narración del pasado traumático con una interlocutora como Jazmín, permite la identificación de las subjetividades individuales y la producción de una comunidad discursiva terapéutica, en la cual la memoria colectiva se somete a una purificación y una exteriorización: se deja organizar y relatar. Gracias al diálogo, que facilita una comunión de relatos y de afectos, la experiencia traumática, “innombrable excepto a través de sinónimos parciales” (Avelar 20), puede ser nombrada y reelaborada narrativamente para construir una historia común que funciona como una tumba simbólica: una ocasión para olvidar.
La identificación dialógica y narrativa entre Jazmín y el periodista es solo, sin embargo, el proceso inicial de su relación. El vínculo de Jazmín con la violencia parece ser más próximo y crucial que el decretado por la relación madre-hija: existe la posibilidad de que también la hija haya sido víctima de una violación, repitiendo así un ciclo de violencia inter-generacional. Cuando la conoce, Jazmín está embarazada. El padre es un militar cuya presencia es lejana y cercana al mismo tiempo, pende como una amenaza que se descorporaliza y generaliza en el clima militarizado que reina en el pueblo. Si bien el drama de la pérdida es compartido por el periodista y por su amante – uno perdió un hijo, la otra a su madre -, también es evidente que el embarazo de Jazmín la convierte en el inverso optimista y luminoso del padre melancólico, y en el vehículo de una experiencia pedagógica y terapéutica.
Finalmente, Jazmín le permite al periodista acceder a una redención que supone la culminación exitosa del trabajo de duelo. Este consiste en efectuar una separación entre el yo y el objeto perdido, una desintroyección que desaloja la carga libidinal investida en el objeto ausente que permanecía “alojado dentro del yo como un cuerpo forastero” (Avelar 19), y que ya puede ser exteriorizado narrativamente. Su nueva cripta es el relato que se cuenta, que ya se puede contar acerca de él. El duelo permite superar la ficción de que los muertos aún están presentes, borrar la existencia fantasmática a la que los condena la imposibilidad de dejarlos ir; en palabras del narrador, el duelo cancela “…la sensación de que Paulo se había ido a un campamento” (Thays 92), esa experiencia paradojal de ausencia/presencia. Culminada la desintroyección y resuelto el proceso de duelo, el yo puede invertir la carga libidinal liberada en un nuevo ser amado cuya existencia se ve prefigurada por el embarazo de Jazmín. Esta es la condición de posibilidad simbólica del renacimiento del yo.
Lo biológico y lo corporal ofrecen el soporte indispensable del proceso. En esta novela la experiencia del viaje está vinculada, desde un inicio, con el cuerpo. El desplazamiento geográfico pone en crisis la salud: “Náuseas. Náuseas todo el tiempo” (Thays 14), es la sensación que acompaña al viajero durante el trayecto en autobús. Al llegar al pueblo, Oreja de Perro se despliega tanto como un espacio físico como un estado del cuerpo, que se experimenta en un plano híbrido entre lo objetivo y lo subjetivo, que se desliza entre la descripción del ambiente anterior y el registro de lo que perciben los sentidos: “Huele a barro, un olor meditabundo. Huele a lluvia, esporas, telarañas, oscuridad” (Thays 22); “El cuarto empieza a oler a diarrea. El baño se ha desbordado. El olor a difteria, a enfermedad” (Thays 124). Lugar y cuerpo entablan relaciones ligadas al bienestar o al malestar, a la salud o a la falta de ella; pero también generan vínculos con la práctica de la escritura. Cuando el periodista decide sentarse a escribirle a Mónica, su ex-esposa, una carta de despedida, se ve interrumpido por violentas náuseas; como consecuencia de ello, expulsa un vómito que describe de la siguiente manera: “…el líquido viene del interior, estaba guardado muy adentro de mí. Es negro. Lo veo confundirse con el agua estancada, estirarse, formar un signo de interrogación” (Thays 156). La asociación metafórica entre la bilis y la tinta, entre la acción de vomitar y la práctica de escribir, subraya el carácter terapéutico de la escritura entendida como una labor de duelo. Escribir sobre el trauma implica forjar el receptáculo narrativo que recibirá al objeto ausente, ese mismo objeto perdido y añorado que antes se hallaba incrustado -como la bilis negra- en el yo, llenándolo de malestar.
La conexión íntima que se establece entre los amantes gana en intensidad lo que pierde en duración, pues más allá del cruce epifánico de dos personajes que se ofrecen una proximidad fugaz, las diferencias sociales, raciales y culturales que son propias de una sociedad fragmentada, marcada por asimetrías y desigualdades, expresan su primacía en la desaparición final de Jazmín. Los destinos de los personajes parecen ser irreconciliables, y cada cual discurre según los cauces dispuestos por su posición en la sociedad. Jazmín, después del crimen pasional cometido por Tomás -un admirador despechado que asesina al soldado que la había embarazado- debe huir de Oreja de Perro en previsión de que la investigación policial pueda dar con ella. El periodista, agotada la experiencia del viaje, regresa a Lima y se reincorpora a su vida cotidiana.
Es posible leer el final de la novela como un desenlace pesimista que arroja dudas sobre el valor positivo de la experiencia terapéutica que ha sido trazada desde el inicio de la novela. No obstante, las dudas no recaen sobre el duelo, un proceso que, como vimos, sí es llevado a cabo satisfactoriamente, sino más bien sobre el paso siguiente, sobre la continuación. Más allá del duelo, la distancia infranqueable entre el periodista y Jazmín condena al primero a una soledad escéptica que se proyecta sobre su futuro sentimental, pero las consecuencias de este escepticismo sobrepasan la dimensión individual y dramatizan una concepción sobre el lugar social y la misión ética del escritor de ficciones.
Es innegable que, en el ámbito de la imaginación literaria latinoamericana, el tránsito del Boom al Post-boom supuso una reformulación integral del campo de la cultura, dentro de la cual la imagen del autor sufrió cambios drásticos. Para Idelber Avelar, la sacralización de la autoría efectuada durante los años sesenta operó como un mecanismo compensatorio promovido por los mismos agentes del proceso narrativo de la época, mediante el cual el atraso económico y social del continente fue compensado por la modernidad radical de un conjunto de proyectos narrativos que ofrecían en el ámbito de la literatura una resolución vicaria para los problemas sociales (Avelar 23-24). En un contexto histórico dominado por la noción de cambio, se instauró una temporalidad particular dominada por los ritmos de la euforia y de la expectativa (Sorensen 3), en la cual la inminencia de una transformación social radical – alimentada por procesos como el de la Revolución Cubana – generó un horizonte de expectativas utópicas. Es historia conocida que estas esperanzas, que proyectaban un porvenir más justo y democrático, desembocaron en las dictaduras de los años ochenta -o en la guerra interna peruana-, y en la instalación del mercado como principio económico y social hegemónico a partir de los años noventa.
Un lugar llamado Oreja de Perro, novela publicada hacia el final de la primera década del siglo XXI, da cuenta de modificaciones profundas en la figura autorial latinoamericana, tanto en relación con la producción de la obra literaria como en conexión con su significación ética y social. La decadencia del escritor-intelectual como agente del cambio social y la aceptación de la crisis del arte de narrar como herramienta de cambio son condiciones de posibilidad implícitas de esta novela. En ella, el lugar del escritor está ocupado por una versión disminuida y menoscabada del mismo. El periodista que protagoniza la novela de Thays es un sujeto espectral, consciente de su degradación: “Los muchachos me miran con curiosidad, con cierta distancia, quizá reconociendo mi pasado televisivo y mi actual decadencia en la prensa escrita” (Thays 32). Este hombre gris, derrotado y derrotista, desconfía del poder del lenguaje y no alberga mayor estima por su obra. Su participación en la sociedad no se define en términos de una misión, porque es difusa y modesta; él tampoco se concibe a sí mismo ni como intérprete privilegiado de su entorno, ni como promotor ideológico de soluciones para los dramas que aquejan al Perú del post-terrorismo. Su experiencia de lo que resume como “el Mal” de la sociedad peruana (Thays 18) es vicaria, privada y visceral; aunque no por ello menos urgente, ya que la necesidad ética de “responder a la muerte del otro” (Caruth 96) a través de la escritura le es consustancial.
En términos de la representación del escritor, es posible definir a este periodista como a un “anti-artista” anónimo que mora en la medianía y que, lejos de marcar distancias frente a la comunidad y de autodefinirse como un ser marginal y superior, abraza intensa y contradictoriamente su pertenencia a un tejido social dentro del cual comparte las vivencias y penurias del común de los mortales: sin que tal pertenencia implique, ciertamente, la postulación de una idealizada fábula social de integración armónica. Finalmente, en una sociedad todavía heterogénea y fragmentada como la sociedad peruana contemporánea, las desigualdades económicas y los abismos sociales presentan una innegable y dolorosa vigencia, una realidad que la guerra interna subrayó con ominoso énfasis. No se puede olvidar que el grueso de sus víctimas estuvo conformado por las poblaciones andinas de menores recursos económicos y mayores carencias educativas.
Ni dueño de un privilegio epistemológico, ni poseedor de una sensibilidad privilegiada, el escritor tal y como aparece representado en la última novela de Iván Thays no se plantea a sí mismo el desafío de postular un modelo optimista de reconciliación. Sin embargo, el camino que acaso llega a proponer, definido por la comunión -intensa y pasajera- con el otro y por la práctica terapéutica de la escritura, es también una forma redención.
Obras consultadas
Avelar, Idelber. Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2000.
Caruth, Cathy. “Traumatic Awakenings”. Performativity and performance. Andrew Parker y Eve Kosofsky Sedgwick eds. New York, London: Routledge, 1995.
Elmore, Peter. “El viaje interior”. Hueso Húmero N. 53.
Faverón, Gustavo (ed.) Toda la sangre: antología de cuentos peruanos sobre la violencia política. Lima: Editorial Matalamanga, 2006.
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo V. Página web de la CVR. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php.
Sorensen, Diane. A turbulent decade remembered. Scenes from the Latin American sixties. Stanford: Stanford University Press, 2007.
Thays, Iván. Un lugar llamado Oreja de Perro. Barcelona: Anagrama, 2008.
————–. La disciplina de la vanidad. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, 2000.
————–. El viaje interior. Lima: Peisa, 1999.
————–. Escena de caza. Lima: Santo Oficio, 1995.
————–. Las fotografías de Frances Farmer. 2da edición. Lima: Adobe Editores, 2000.
«Palinuro de México» (1976) de Fernando del Paso
«Palinuro de México», la segunda novela de Fernando del Paso, mantiene una relación ambivalente con la historia reciente de México. Se trata, como muchos críticos han señalado, de una novela política, invadida por el espíritu revolucionario juvenil que floreció en México en los años sesenta; pero también se trata de un artefacto artístico, de una gran exuberancia narrativa, que parece alejarse de la historia para encerrarse en un deslumbrante ejercicio verbal. Sin embargo, esta ambivalencia es tan sólo aparente, puesto que un examen de la extravagante creatividad verbal que reina en el texto, revela que existen intersecciones entre la trama histórico-política y el tejido verbal-artístico. En particular, me gustaría sugerir hoy que el rasgo artístico central de la novela, que es la proliferación de metáforas corporales provenientes de la imaginación médica, está al servicio de una representación ética y política de un evento central de la historia mexicana de la segunda mitad del siglo XX: la masacre de Tlatelolco, ocurrida la noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en México D.F. Asimismo, plantearé que este diálogo entre el arte y la historia obedece a la lógica del trauma y a lo que denominaré como una «estructura arqueológica».
Los incidentes de Tlatelolco constituyen el traumático centro de gravedad de «Palinuro de México». La selección de la retórica médica como repertorio maestro responde a una constatación histórica: desde 1965, dos de los gremios más comprometidos con las protestas cívicas contra el régimen del entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, fueron los estudiantes de medicina y los médicos (Espinosa-Jácome 109). Asimismo, se ha planteado que la figura de Palinuro, el joven estudiante que protagoniza la novela, posee un relieve arquetípico en tanto emblema del espíritu generacional que caracterizó a los grupos juveniles que se enfrentaron al estado mexicano con reclamos de mayor participación democrática, y con la exigencia de ofrecer soluciones a los problemas de fondo del México de la época (Sánchez-Prado 149). El activismo político se entrelaza con una sensibilidad de raigambre vanguardista, ya que las rebeliones estudiantiles mexicanas parecen concebir su ejercicio de la disidencia como una intervención simbólica y artística, cuya finalidad última es oponerse a la sociedad de consumo (Glantz 78).
Sin embargo, la conexión con Tlatelolco no implica que estemos frente a una novela política convencional, en el sentido de que recurra a la mímesis realista o al género testimonial. La crítica la ha enmarcado dentro de la llamada “literatura tlatelolca” (Trejo Fuentes 89), pero se trata de una manifestación peculiar del género. La novela genera formas alternativas de manifestar la disidencia política, estrategias subversivas que transitan por una reelaboración artística del vocabulario de la medicina.
El léxico de la medicina cumple un papel central en la novela. Específicamente, los vocabularios de la semiología y la anatomía suministran una abundante materia verbal que será reconfigurada en clave lírica. De esta manera, se recrea un núcleo de conocimiento médico que está inscrito en la imaginación colectiva de los personajes, trátese de los familiares de Palinuro, o de sus amigos estudiantes de medicina. La familia y la amistad, la filiación y la afiliación son esferas articuladas cuya bisagra es la medicina: la reelaboración del saber médico actúa como elemento de cohesión entre el espacio de la socialización y la dimensión de la historia familiar. El lugar donde se escenifica esta reelaboración es la oralidad informal, un medio que discurre al margen de las instituciones académicas oficiales. Se trata, pues, de un conocimiento médico de naturaleza diletante, seudo-erudita, elaborado por aficionados memoriosos y obsesivos, cuyas fuentes son los manuales y diccionarios de medicina, combinados con lecturas literarias. Como apunta Severo Sarduy, la exhaustividad con que se registra este conocimiento alude a “un hípercatálogo, a veces delirante, de ese mundo, una parodia de nuestra manía taxonómica, de nuestra pulsión de abarcarlo todo” (76). El tratamiento que se da a los datos médicos es claramente artístico; por ejemplo, los grandes personajes de la historia de la medicina, cuyos nombres son mencionados con frecuencia, aparecen como autores, mientras que las enfermedades que estos médicos descubrieron o bautizaron, como objetos artísticos que conjugan la violencia y la espectacularidad.
Pese a que la realidad mexicana de los años sesenta constituye un telón de fondo ineludible para la lectura del texto, el mundo ficcional donde se inscriben los actos y discursos de los personajes, presenta una cualidad hermética y autorreferencial que oscurece la vinculación con el referente político. Por esta razón, la recepción crítica más temprana asumió con asombro el hecho de que la novela postulara su propio compromiso político con una vehemencia tan explícita (Steenmeijer 94). El oscurecimiento del vínculo referencial obedece a una condición básica del régimen de representación: la omnipresencia de una avasalladora imaginación verbal, que se extiende y se despliega en el mundo representado, tiñéndolo en su totalidad. La fantasía creativa devora el volumen entero de la ficción, inaugurando una temporalidad lírica que desplaza con frecuencia a la dimensión histórica, pero que no la silencia ni la excluye.
A mi entender, la función de la retórica médica no es la de ocultar o desplazar los hechos históricos, sino más bien la de ponerlos en escena oblicuamente. Sucede que el referente político y la dimensión histórica van ingresando a la ficción paulatinamente, van abriéndose paso a través de la maraña textual por medio de interferencias y de intrusiones. Este proceso puede ser descrito comoa una infiltración, una contaminación; recurriendo a una metáfora médica, podría hablarse de una infección en el cuerpo ficcional, que va siendo historizado y politizado progresivamente. Esta «infección de la historia» no se limita a “unas cuantas referencias” escasas y marginales, como han sugerido algunos críticos (Steenmeijer 94), ni tampoco se limita al último capítulo de la novela, que corresponde a la explícita representación teatral de la muerte de Palinuro. Por el contrario, parece ser que la infiltración del referente histórico recorre la totalidad de la novela, aunque no sea evidente en todos los capítulos, especialmente los más delirantes y fantásticos.
Las interferencias e intrusiones que mencioné, son en realidad referencias fugaces pero indiscutibles a Tlatelolco, que van desperdigándose entrecortada pero sistemáticamente a lo largo del texto, minándolo por completo y politizando ciertos pasajes aparentemente apolíticos. Esto ocurre, por ejemplo, en el capítulo 22, en el cual un personaje importante, el primo Walter, le narra a Palinuro su visita a Londres. Su descripción de la ciudad se intercala con una discusión filosófica sobre la relación entre el yo y el cuerpo Aquí, entre unas reflexiones cuyo tenor es abstracto, se inserta subrepticiamente un caso concreto que ilustra las preguntas filosóficas, y que le agrega a la meditación aparentemente neutral, y desinteresada, una capa adicional de significado y un barniz de patetismo; en términos de metáforas orgánicas, lo que le añade es una especie de adherencia política:
¿Cómo puede ser nada propiedad de alguien que ya no existe? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los periódicos digan «el cadáver del estudiante fue encontrado en una zanja», si ya no existe el estudiante que es supuestamente propietario de ese montón de carne, huesos y cartílagos, y si existiera no podría tampoco ser propietario de su cuerpo – vivo o muerto – como si su cuerpo fuera un objeto (y sin embargo es un objeto, un montón de objetos) para llevárselo en brazos, si está muerto, o ayudarlo a volver a la vida, a caminar y a soñar, si está vivo? (508).
Considero que el modo en que funciona esta sinuosa inoculación de la política y de la historia sugiere una conexión con los mecanismos de funcionamiento del trauma. Algunos críticos han esbozado lecturas que siguen esta dirección, proponiendo que existe, en el mundo ficcional, una materia acallada y reprimida por la censura estatal, que la somete a un proceso de disolución que reduce su potencial subversivo (Espinosa-Jácome 124). Por mi parte, quisiera destacar el hecho de que la experiencia traumática que se origina en la contemplación de la muerte del otro, posee dos características capitales. La primera de ellas es que presupone una relación paradójica entre la percepción y la comprensión: la violencia del evento que provoca el trauma, a pesar de ofrecérsele al sujeto de forma inmediata y vívida, dificulta el procesamiento intelectual de la información sensorial, a tal extremo que el evento traumático tiende a ser borrado de la conciencia (Caruth 89). La segunda característica es que el evento traumático así relegado a una capa inconsciente de la memoria, genera múltiples y sucesivas repeticiones de la vivencia, que ocurren como irrupciones perturbadoras para quien las experimenta. Estas repeticiones constituyen el modo en que se manifiesta, en el nivel de la conciencia, el recuerdo de la experiencia traumática. Ellas se presentan generalmente durante el sueño, pero guardan también una estrecha relación con la producción de ficciones (Caruth 92). La localización precisa del trauma no es, sin embargo, el espacio onírico en el que suceden las repeticiones. El trauma se inscribe en el límite confuso entre el sueño y la vigilia, ese punto imposible de señalar donde acontece el despertar, la frontera entre la ficción y la realidad.
Al respecto, Ruth Caruth afirma que “El despertar… es en sí mismo el sitio del trauma, el trauma de la necesidad y la imposibilidad de responder y evitar la muerte del otro». Existe pues, en el trauma, un fondo ético que vincula al sujeto traumatizado con las víctimas y lo responsabiliza indirectamente por una muerte que, a pesar de haberla atestiguado, fue incapaz de evitar. Siguiendo este modelo, el sistema de interferecias y de intrusiones que acabo de comentar, puede ser reinterpretado como un sistema de repeticiones traumáticas que irrumpen aleatoria pero insistentemente en la ficción, como un recordatorio constante de la muerte de los estudiantes en Tlatelolco, y de su causa, la violencia política. Conforme a ello, el mundo de la ficción y de la fantasía verbal se ven penetrados por la contaminación violenta e inesperada de la historia mexicana.
No obstante, pensar que la fantasía verbal es sólo un soporte, un telón de fondo para las intrusiones traumáticas es, creo, inexacto. En realidad, la misma fantasía verbal, la misma proliferación de metáforas médicas, constituye una manifestación del trauma: una forma expansiva y omnipresente de enfatizar, con una intensidad desplazada, que la experiencia traumática colectiva está en todas partes, incluso en aquellas donde parece ser invisible. Por ello, tal vez sea posible figurar la relación entre el trauma histórico y el particular lenguaje de esta novela, como la relación entre un núcleo traumático profundo, y las sucesivas y concéntricas capas o envueltas de imaginación verbal que lo recubren. Estas capas se comportan como las irradiaciones perceptibles del núcleo sumergido, con el cual guardan una paradójica relación de exhibición y ocultamiento simultáneos. En otros términos, el espectáculo verbal superficial es un despliegue performativo cuyo origen está en un trauma inscrito en lo profundo, en la memoria inconsciente del texto. La distribución de la experiencia en capas, en niveles que se comunican entre sí verticalmente, redefine la práctica de la lectura de «Palinuro de México» como una investigación arqueológica. Se trata, sin embargo, de una arqueología de las superficies, ya que el fondo traumático al que se busca acceder está impregnado en la misma textura proliferante del ejercicio verbal eufórico y morboso que define a esta novela.
En el plano del argumento, son tres los episodios que dramatizan esta estructura arqueológica: el paseo del primo Walter por Londres en el capítulo veintidós, la aventura de la Cueva de Caronte en el capítulo veintitrés, y la primera acotación de la obra teatral “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” en el capítulo veinticuatro. Voy a concentrarme en este último ejemplo, porque los principios generales que la novela sigue para articular la dimensión de la fantástica retórica médica, y la dimensión de la realidad histórica, están expuestos autorreflexivamente en esta primera acotación. Como sabemos, la obra teatral que la sigue es la representación de la masacre de Tlatelolco y la posterior agonía y muerte de Palinuro.
(La realidad está allá, al fondo. La realidad es Palinuro, que comenzó arrastrándose en la Cueva de Caronte y nunca más se levantó. La realidad es Palinuro golpeado, en la escalera sucia. Es el burócrata, la portera, el médico borracho, el cartero, el policía, Estefanía y yo. El lugar que le corresponde a esta realidad es el segundo plano del escenario. Los sueños, los recuerdos, las ilusiones, las mentiras, los malos deseos y las imaginaciones, y junto con ellos los personajes de la Commedia dell’ Arte: Arlequín, Scaramouche, Pierrot, Colombina, Pantalone, etc.; todo esto constituye la fantasía. Esta fantasía, que congela a la realidad, que la recrea, que se burla y se duele de ella y que la imita o la prefigura, no ocurre en el tiempo, sólo en el espacio. Le corresponde el primer plano del escenario). (548).
La realidad está al fondo, abajo, en un segundo plano. La fantasía está al frente, arriba, en un primer plano perfectamente visible. En la realidad, Palinuro es un joven estudiante de medicina, que fue asesinado la noche del 2 de octubre de 1968; en la fantasía, es Arlequín, y esta segunda identidad artística predomina sobre la primera. Lo cual equivale a decir que el personaje de ficción, el ser hecho de palabras, está más presente y es más visible que el sujeto histórico, el dueño de un cuerpo físico que puede ser maltratado y aniquilado; sin embargo, detrás del ente fantástico, del personaje teatral, se esconde una persona, un actor histórico, y lo que le sucede al primero repercute trágicamente en el segundo. Este predominio de la fantasía verbal, como caja de resonancia de la realidad y de la violencia, no es un hecho extraño, puesto que, como hemos estado viendo, la creatividad verbal domina el régimen de representación del texto. Lo que ahora queda claro es que la fantasía no agota el universo ficcional ni lo desliga de la turbulenta realidad política mexicana de finales de los años sesenta. Por el contrario, el propósito de la imaginación médica, en su condición de repertorio de metáforas, es el de recrear la realidad, burlarse de ella, dolerse con ella, estilizarla y transfigurarla, para hacerla más vívida y urgente: para sacar a flote, con inusitada fuerza, la materia misma del trauma.
«El hablador» (1987) de Mario Vargas Llosa: una metamorfosis transcultural
La crítica que se ha ocupado de El hablador (de 1987) ha tocado dos asuntos: primero, las rupturas internas de la nación-estado peruana contemporánea por la co-presencia conflictiva y desigual de mundos culturales heterogéneos; y, en relación con el primer problema, el autorretrato del escritor latinoamericano moderno en vínculo especular y nostálgico con su contracara tradicional, el narrador oral. En estas páginas, quiero leer esta novela en polémica con una línea muy influyente de la narrativa latinoamericana del siglo XX: el linaje de los llamados “narradores transculturados”, etiqueta del crítico uruguayo Ángel Rama para un conjunto de escritores que transformaron el rostro del indigenismo a partir de la segunda mitad del siglo pasado: José María Arguedas, Miguel Ángel Asturias, Rosario Castellanos, entre varios otros.
El hablador es una novela crítica respecto de las posibilidades de renovación y supervivencia del indigenismo. Este hecho nos lleva a pensar en un ensayo de Vargas Llosa sobre el mismo asunto: La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (de 1996). Mi presentación surge de una pregunta: ¿por qué será que, en su libro, Vargas Llosa jamás alude a Rama, pese a su indudable importancia? Mi respuesta es que, en realidad, sí lo considera, le responde y pretende refutarlo: El hablador es el vehículo de su respuesta.
El concepto de transculturación narrativa es una de las categorías más fértiles del pensamiento teórico de nuestro continente. En Transculturación narrativa en América Latina (de 1982), Rama plantea que la cultura latinoamericana posee una energía reformuladora y transformadora, que opera sobre dos matrices culturales: la tradición heredada del pasado de la propia cultura latinoamericana, en la cual lo indoamericano es el componente esencial; y las aportaciones modernizadoras de la cultura europea. La transculturación narrativa, es decir, la que atañe a la prosa, ocurre en tres niveles distintos: la lengua, la estructura y la cosmovisión. Resulta evidente que, en El hablador, los tres niveles ofrecen sitios de intersección creativa de lo occidental y lo tradicional: así lo testimonian la lengua “reelaborada” de Mascarita, la estructuración contrapuntística, y la reescritura de la mitología machiguenga. Sin embargo, sería anacrónico considerar la novela de Vargas Llosa como una “novela transculturada”. Pese a ello, tal vez sí podamos encontrar en ella una interpelación de la productividad literaria y cultural de la narrativa transculturada.
El argumento de la novela nos la presenta como una historia de reencuentros y compensaciones: las recompensas de la ficción, frente a las limitaciones de la que Vargas Llosa llama “realidad-real”, ocupan el centro de la escena. El texto al que el lector accede es la obra de un narrador innominado, que se encuentra en Florencia y desde allí evoca distintos capítulos de su amistad con un viejo compañero de la universidad: Saúl Zuratas, alias “Mascarita”, estudiante de etnología. Lo que une a estos dos camaradas es un recurrente tema de discusión: la cultura machiguenga, una etnia compuesta por desperdigados grupos nómades que se desplazan por las regiones más apartadas de la selva peruana. El escritor recuerda que los machiguengas fueron poco a poco convirtiéndose, para Mascarita, en una obsesión, a tal extremo que sus continuos viajes a la Amazonía terminaron por afectarlo más allá de lo esperado. En un determinado momento, este amigo desaparece de Lima; se esfuma por completo, como los personajes de Paul Auster. Pasan los años, y la relación del escritor con los machiguengas prosigue por una ruta diferente: no sólo realiza dos viajes a la selva para saber más de ellos, sino que lee todo lo que encuentra a su paso para informarse más acerca de la etnia, que ha entrado en un irreversible proceso de aculturación. Sus viajes e investigaciones se descubren, más pronto que tarde, como los síntomas de una preocupación tan duradera y un interés tan apasionado como los de Mascarita: los que el escritor desarrolla por los “habladores”, una curiosa institución de narradores orales trashumantes que parece sobrevivir, como un vestigio de otros tiempos, entre los machiguengas. Estos “habladores”, contadores de cuentos que viajan relatando historias, mitos y chismes, le tienen deparada otra sorpresa: más de veinte años después de la desaparición de Mascarita, el escritor cree saber que éste ha realizado un “pasaje cultural” y se ha metamorfoseado en uno de esos habladores que tanto lo enardecen. Este descubrimiento permanece, siempre, en el plano de las conjeturas, lo cual no impide que el escritor produzca un texto -la novela que el lector tiene entre manos- donde dicho pasaje cultural se da por cierto, y donde se brindan versiones posibles de las historias relatadas por tan peregrino hablador “transculturado”. De hecho, los capítulos pares reconstruyen imaginariamente los relatos del hablador.
Es innegable que en esta novela presenciamos la interacción de dos voces narrativas: la de un primer narrador -el anónimo narrador autoficcional, al que insensiblemente identificamos con Vargas Llosa -, y que abre el relato en su primera línea; y la del segundo sujeto de enunciación que le toma la posta en los capítulos pares, y que no tarda en revelarse como una versión ficcionalizada de Mascarita. Contra lo que podría asumirse, la interacción entre narradores no moviliza un diálogo ni un contrapunto de perspectivas análogas, desde que la voz de Zuratas, personaje inventado a partir de una amalgama de recuerdos y fantasías, se descubre rápidamente como un artificio ficcional “inventado” por el primer narrador. Dicho de otro modo, el núcleo de esta novela altamente autorreflexiva está dado por una de las decisiones narrativas básicas que debe asumir todo novelista: la creación de una voz, una entonación, un punto de vista.
Resulta evidente que el hablador y el escritor pertenecen a un mismo gremio. La hipótesis no resulta extraña, después de precisar que el problema que le interesa explorar al primer narrador de la novela a través de la creación de un “Mascarita personal”, es el lugar del “productor de ficciones” en relación con su comunidad. La fascinación que Mascarita ejerce sobre su viejo amigo nace de la profunda hermandad que los une. Esta hermandad descansa en una vocación compartida: para este escritor obsesionado con los habladores machiguengas, tanto el rol del escritor como el papel del hablador remiten a una misión específica y excluyente, un sacerdocio secular de estirpe flaubertiana: se trata, pues, del mito del escritor moderno como artesano, un modelo que, en América Latina, se entremezcló con la figura del “escritor comprometido”, capaz de dar voz al “otro” o, al menos, de hablar en su nombre. Hablamos, empero, de una hermandad asimétrica. Claramente, el escritor moderno entiende ser superior a su doble primitivo; no obstante ello, el hablador machiguenga puede alardear de poseer una conexión orgánica con su pequeña sociedad, y un prestigio incalculable sobre su hechizado auditorio, que el novelista contemporáneo siente que ha perdido. Encarado así el problema, El hablador sería una novela melancólica, consagrada a oficiar el duelo por una pérdida que gravita, fantasmalmente, en la subjetividad del primer narrador.
Volvamos a la trama. Con el paso de los años, Mascarita se transforma de defensor de los derechos de los machiguengas, en un “hablador”. La solidaridad de los años juveniles se traduce en un proyecto político-cultural operativo, fértilmente trasladado de la planificación a la práctica. El producto de dicha conversión está distribuido en los capítulos tres, cinco y siete de la novela, que ofrecen una reconstrucción escritural del discurso oral de este hablador converso: una corriente de mitos, relatos y noticias que fluyen engendrándose unos a otros, asociándose libremente, y que parece corresponder no a una sesión narrativa, sino a varios encuentros del itinerante contador de historias con distintos grupos de machiguengas, que aparecen ensamblados en un único oleaje narrativo.
Si, cuando era estudiante, Mascarita clamaba por el fin del avance destructor de la civilización, una vez transformado en hablador, lo que postula cuando “habla” para su nueva “etnia” es el imperativo de “andar”, de seguir caminando siempre y sin descanso. Este consejo, dirigido a sus congéneres adoptivos, traduce la necesidad de huir de los blancos, que son siempre victimarios, deseosos de explotar la riqueza económica de la selva: es decir, se trata de practicar un nomadismo permanente, para evitar así todo contacto con las redes de la nación-estado. Esta estrategia de resistencia plantea una pregunta: ¿no representa esta “ética de la fuga” una traducción, a los términos de la cosmovisión machiguengua, de una decisión personal ensayada previamente en la biografía? Mascarita somatiza, primero en su biografía, un proyecto cultural; pero este proyecto cultural es la irradiación social del destino de su cuerpo, el cuerpo de un viajero anti-nacional en fuga perpetua hacia la periferia, hacia los límites exteriores, fuera del estado moderno y de la civilización occidental.
Me atrevería a postular que en el “tránsfuga” Mascarita se entretejen dos matrices culturales de origen heterogéneo: en primer lugar, hay una reescritura de la ética del escritor comprometido, que se piensa capaz de otorgar una solución comprehensiva al problema central de su colectividad, guiándola para salvaguardar su integridad y bienestar; y, en segundo lugar, existe una recomposición de materiales provenientes de la lengua y la cosmovisión mítica machiguenga, que sirven como marco canalizador donde la mencionada solución comprehensiva se traduce a términos inteligibles para el “auditor ideal” de Mascarita. En esta urdimbre de influencias culturales, la figura del escritor comprometido está re-contextualizada en un universo cultural alternativo: dicho con más precisión, esa figura está puesta al servicio de la perpetuación de ese universo según sus propios parámetros epistemológicos.
Ángel Rama sostiene que hay una “doble fuente” en la transculturación: una materia interna, tradicional y autóctona (en este caso, la mitología machiguenga), halla traducción a través de una significación externa: su inscripción en un “texto” occidental, en una novela transculturada, patrimonio de una ciudad letrada. La significación externa puede también entenderse como una contextualización legitimadora que, aunque viene de “afuera”, lo que facilita es la posibilidad de redirigir la mirada hacia el interior y hacia lo profundo. Ésta sería, en todo caso, la modalidad ortodoxa del discurso transculturador; en la versión que de él nos ofrece Mascarita, lo que vemos conjugarse es una materia externa -por ejemplo, la Biblia, o el referente obsesivo de La metamorfosis de Kafka, o la historia de la diáspora judía-, y una significación interna: la recepción oral de dicho discurso en las comunidades machiguengas. No sería erróneo imaginar, entonces, una “materia externa” y una “significación interna” para esta forma particular de transculturación heterodoxa, que parte del modelo de Rama pero lo excede.
Lo dicho también sería cierto en el nivel de la lengua. Rama plantea que la lengua literaria de los autores transculturados implica una inversión de las jerarquías vigentes en la novela regionalista. Si en la estética del regionalismo existía una dualidad de registros: una norma culta heredada del modernismo que era utilizada por los narradores, y una lengua dialectal atribuida a los personajes populares; en la moderna narrativa transculturada, esta lengua dialectal sufre un desarrollo que le permite reconvertirse en la flamante lengua de los narradores. Ahora, si analizamos la lengua de Mascarita, comprobamos que la reconstrucción escritural ofrecida por Vargas Llosa es, implícitamente, una traducción imaginaria al español de un texto oral, machiguenga en su versión original: un texto ausente e irrecuperable. No obstante, podemos imaginarlo: Mascarita, entonces, aparecería como un narrador oral que reescribe en machiguenga un cosmos de referencias culturales que él ha absorbido en su versión española y occidental, y que ha vertido en los moldes lingüísticos, narrativos y epistemológicos de su auditorio ideal. Dentro de una radical inversión de las jerarquías, la lengua de dominio, el español, es tratada como si fuera una lengua marginal. Por su parte, los “mitos” de la cultura occidental están subordinados a las estructuras míticas machiguengas. Una vez más, el ejemplo de Kafka es vital.
Ahora bien, todo lo dicho hasta aquí sobre la “transculturación heterodoxa” del discurso de Mascarita debe ser puesto en perspectiva. Hasta el momento, si nos guiáramos únicamente por estas reflexiones, podríamos llegar a creer que la novela El hablador, considerado en su integridad, presenta un alegato a favor de las energías reformuladoras de las culturas indígenas americanas, además de declararse en decidido apoyo de las credenciales teóricas del concepto tradicional de transculturación: el apoyo a dicho concepto vendría implícito en la afirmación de sus poderes de auto-renovación, poderes subrayados por el hecho mismo de que sea lícito concebir una “transculturación heterodoxa”. Sin embargo, poner estos procesos en perspectiva significa volver a situarlos en el marco que las mismas leyes de la ficción le otorgan, y dentro del cual obtienen su significación final.
No se debe olvidar el hecho de que Mascarita no es un machiguenga “de verdad”. Vale decir que hay un elemento esencial que no se invierte. Su discurso es, como la novela misma se apura en revelar, un producto ficcional, un “habla inventada” por la imaginación del primer narrador, con la intención de inscribir en este trabajo de la fantasía una meditación sobre el rol del novelista latinoamericano moderno, en tiempos de “post-utopía”. Se trata, indudablemente, de una meditación nostálgica, impregnada por una sensación de pérdida. La función social que cumple el hablador puede interpretarse como la analogía inter-cultural de un objeto perdido, que vendría a ser el otro término de la analogía: es decir, el lugar privilegiado del escritor latinoamericano comprometido, el novelista capaz de pergeñar meta-relatos interpretativos de la realidad social y de proponer soluciones utópicas a las tribulaciones del continente. En otras palabras, la imagen de escritor que el mismo Vargas Llosa había encarnado al escribir su obra temprana. La función social del hablador, representante de una institución viva, despierta en el primer narrador un malestar: se sabe menos importante para su sociedad que el hablador para la suya. Este primer malestar se ve intensificado por una segunda fuente de melancolía: la conciencia de que también la institución del hablador está en franco camino de extinción. El hablador aparece así como una figura autorial espectralizada, casi desvanecida. De algún modo, es ya un fantasma: así lo percibe el escritor, adelantándose a su desaparición en el futuro.
Si la institución del hablador se encuentra en su ocaso; si leemos en ella un destino trágico y le adjudicamos la belleza de los sacrificios inútiles, ¿qué podemos decir acerca de aquellos procesos de “transculturación heterodoxa” presentes en el discurso de Mascarita? En El hablador de Mario Vargas Llosa, la “transculturación heterodoxa” debe entenderse como un resto, un vestigio: el eco fantasmal de un modo de comprender el oficio de escribir que pertenece al pasado, y que, si carece de productividad en el oscuro presente, al menos mantiene el atractivo de las ruinas. No es posible ser un “narrador transculturado” en los años ochenta, porque aquella sería una utopía arcaica; sin embargo, tampoco es posible escribir bajo las premisas del Boom ni, en general, al resguardo de ningún meta-relato que ofrezca la tradición. La radicalidad del proyecto novelístico de Vargas Llosa es extrema: sólo las formas narrativas fuertemente autocríticas, autorreflexivas, casi auto-deconstructivas, como esta misma novela, tendrán lugar en el futuro; aunque la suya sea, quizá, una supervivencia anémica y degradada. Tal vez, si seguimos esta senda, podamos hallar otro sentido en uno de los episodios más memorables de la novela: la metamorfosis de Mascarita en un insecto. Transculturando a Kafka, Mascarita les cuenta a los machiguengas una historia fantástica: su transformación en un ser abyecto incapaz de caminar: o sea, de realizar la tarea básica de todo machiguengua y, en especial, de todo hablador que añore seguir siéndole útil a su comunidad. Releyendo este relato amazónico-kafkiano en clave melancólica, estaríamos ante una pesadilla de exclusión y marginalización del escritor, en la que se haría visible su máxima ansiedad: la sensación de haberse convertido en un sujeto prescindible, insignificante, que no presta ningún servicio a los suyos y tampoco los perjudicaría en nada con su desaparición.
Borges y el «propósito único» de su obra
La siguiente es la respuesta a la pregunta final de un seminario sobre Borges que llevé en la primavera del 2007 con el profesor Juan Pablo Dabove. La pregunta era la siguiente:
A lo largo del seminario, hemos notado (lo que Borges también hace reiteradamente) cómo sus cuentos pueden ser pensados como diferentes modulaciones de un propósito único. Explica esa afirmación. Examina al menos tres cuentos de Borges que pongan en evidencia esa afinidad.
La idea de propósito único parece asociada a las de ejecución y ejecutante. Quisiera examinar la posibilidad de que tales nociones tengan lugar en el universo de Borges. Parto de una desconfianza preliminar hacia esa posibilidad, pero también de la creencia intuitiva de que tal unicidad de propósito existe de hecho en Borges. Este examen será el terreno donde intentaré resolver esta contradicción a la manera borgeana, es decir produciendo un valor alrededor de su persistencia.
Al realizar esta tarea, considero que el carácter de la pesquisa requiere una suspensión de la especificidad del género cuento. En efecto, uno de los sentidos en los cuales tradicionalmente se ha afirmado este propósito único, ha sido en la pertenencia de textos de género diferente a una especie de matriz previa que torna intrascendentes estas diferencias y establece puntos de contacto transgenéricos. En este sentido parcial, estoy de acuerdo con la premisa puesta en juego por la pregunta. No obstante, hay otros sentidos que es preciso explorar y problematizar mediante el análisis.
En primer lugar, se puede valorar la noción de propósito único como proyecto, sin darle aún un contenido positivo. La presencia de un propósito único que atraviesa no solo cuentos, sino también poemas y ensayos, ha sido considerada como uno de los rasgos definitorios de la poética borgeana, pero sin duda es problemática. Se ha sostenido que tal propósito único persiste a lo largo de varias de las etapas que componen la obra de Borges, pero su planteo más claro aparece en la lectura postestructuralista de los llamados cuentos fantásticos por parte de Foucault, Blanchot, Derrida, De Man. Ha sido posible decir que la autonomía de cada cuento de Borges está en incesante negociación con otros textos. El texto vendría a ser el territorio donde un proyecto consistente cumple un avatar más a través de una modulación particular y contingente. En este sentido, podríamos hablar de una poética de la versión, compuesta por una indefinida serie de simulacros marcada por la ausencia de original. La ausencia se convierte así en tema, pero también en principio constructivo y estrategia de escritura. Sin embargo, esta condición suplementaria de los textos borgeanos plantea una pregunta: la postulación de un centro, de un propósito único, ¿no es un gesto contradictorio con los textos que pretende explicar, una afirmación arruinada desde dentro de la poética de la versión?
Cabe aclarar que al señalar esta contradicción, pretendo hacerlo de una manera diferente de la manera en que señalaría, por ejemplo, la contradicción existente en la obra poética temprana, particularmente en Fervor de Buenos Aires. En este poemario, la afirmación de la intercambiabilidad entre lector y escritor avanzada en la nota inicial está puesta en entredicho por el proyecto clasista de reivindicación de un privilegio epistemológico que se confunde con uno cultural. No se trata de restarle méritos al joven Borges argumentando que sus contradicciones tempranas eran menos sustanciales que las posteriores, sino de ver que en esta contradicción particular no existe un proceso de neutralización de opuestos ni de intensificación de los mismos hasta alcanzar un punto máximo. La incertidumbre creada aquí no parece revestir un gran interés para la crítica. Ello sí ocurre – o por lo menos, queremos que ocurra – en los cuentos y textos que voy a leer a continuación.
Barrenechea da el sentido del propósito único que será retomado por Foucault al afirmar que la obra de Borges dramatiza la insuficiencia de todo utensilio humano – pensamiento, lenguaje, construcciones filosóficas – para aprehender el universo. Si bien parten de epistemes diferentes, en el prefacio a Las palabras y las cosas Foucault sitúa a Borges en el umbral de la postmodernidad como el crítico por antonomasia del lenguaje como juego de convenciones. Como vimos en un seminario, la diferencia fundamental entre la aproximación de Barrenechea y la de la crítica posterior se halla en la concepción de qué es lo filosófico y de quién es o debe ser el filósofo. Para Barrenechea, el filósofo es un sujeto de alto prestigio autorizado por la cultura occidental para abordar desde una postura que podríamos llamar trágica el centro de los problemas esenciales del hombre. Para Foucault, el filósofo post-nietzscheano borra de su horizonte toda idea de centralidad y se dedica más bien a minar y descomponer las certezas y convenciones que hacían posible el quehacer del filósofo moderno. La tonalidad de su labor ya no es trágica, sino que asume un matiz de ironía – y en Borges en particular, de melancolía, una atmósfera especial que proviene – a mi entender – de una especie de conciencia cansada de creador, que conoce la calidad deleznable de los materiales con los que edifica irremediablemente la realidad. Siguiendo esta senda, a través del examen de la figura del villano, De Man ha identificado en la escritura borgeana un procedimiento de neutralización de oposiciones jerárquicas que resulta análogo al método de la deconstrucción. El elemento común a estas lecturas es que ven a Borges como el lugar desde donde se lanza una crítica del lenguaje al modo deconstructivo.
Una primera respuesta podría llevarnos a pensar que el modus operandi de esta crítica implica el uso de la metáfora como principio constructivo en narrativa. Por ejemplo, los cuentos más célebres están construidos de esta manera: en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” se metaforiza el mundo como libro; en “Tema del traidor y del héroe”, el mundo como teatro; en “La lotería de Babilonia”, el mundo como juego de azar; en “Las ruinas circulares”, la vida como sueño; en “La biblioteca de Babel”, el mundo como laberinto. El procedimiento es el mismo en todos los casos: el cuento se inaugura con el planteo de dos oposiciones claramente diferenciadas, para luego echar a andar un proceso de aproximación entre ellas hasta que se neutralicen y surja un tercer término. La recurrencia de estos pasos hace pensar en las ideas de ejecución y ejecutante, de plan y realización, de autor y proyecto. La ficción está sometida a un principio de funcionamiento general y estricto, que se refuerza en cada plasmación individual.
No obstante, es problemático postular un propósito único en la obra de Borges porque tal postulación parece contradecir ciertas incertidumbres inscritas con convicción y persistencia (valga la paradoja) en su poética. Por ejemplo, cabe preguntar en qué espacio vendría a sostenerse esta pretendida unicidad; en efecto, la presencia reiterada de un mismo propósito exige la presencia de un autor, de una identidad subyacente y perdurable que sirva de marco de referencia y origen de ese propósito. Sin embargo, una incertidumbre familiar en Borges es sin duda la que pone en cuestión la identidad individual a través del examen de las figuras del autor y del lector. El cuento donde hace su aparición la puesta en escena emblemática de esta crítica es “Pierre Menard, autor del Quijote”. Si de este relato puede deducirse que todo texto está siendo escrito infinitamente, este carácter inacabado se desplaza hacia el autor y reemplaza una categoría estable por una serie infinita de lecturas y relecturas donde el lector es uno y a la vez nunca el mismo. “Las ruinas circulares” aborda también el carácter inconcluso del sujeto a través de la metáfora del mundo como sueño. Otros dos textos emparejados que prolongan estas reflexiones son “El inmortal” y “Everything and nothing”. Resta determinar, sin embargo, si la recurrencia de esta problematización de la subjetividad puede ser conceptualizada como un efecto de un proyecto crítico diversamente modulado o si es más productivo enfocarla desde otro ángulo.
En una presentación oral del seminario sostuve que “El inmortal” se presenta como una discusión de la noción de autor a partir de la oposición unidad/multiplicidad. Homero es despojado de identidad autorial para convertirse en un significante que designa el trabajo colectivo de múltiples rapsodas anónimos sobre piezas de distintos poemas épicos a lo largo de los siglos. El producto de este procedimiento es “La Iliada”, unidad inestable e infinitamente pasible de ser recreada por los sucesivos actos de lectura; pero, además, es la ciudad de los inmortales, cuya condición de ruina se revela como testimonio de una ausencia, de una carencia de fundamento: las ruinas como puro simulacro de lo inminente, lo que está por ocurrir o quizá ya ocurrió (definición de Borges para la experiencia estética). “En everything and nothing” se acude a otra figura central en el canon occidental, esta vez Shakespeare, para descomponer la noción de autor. En este texto corto incluido en “El Hacedor”, el fundamento estable del sujeto es borrado y la identidad distribuida en la multiplicidad de personajes shakespereanos, todos ellos versiones transitorias de un yo ausente y mutable. A pesar de las diferencias entre estos dos textos, cabe preguntarse si su evidente sustrato común responde a la presencia de un propósito único, el desmontaje de la figura autorial como crítica de la identidad individual, modulado de manera particular en cada texto. ¿Puede afirmarse a modo de conclusión que ambos cuentos, en virtud de las semejanzas consignadas, tienen una sola finalidad, cuando la posibilidad de tal afirmación está cancelada por la crítica de la unidad movilizada por los mismos textos?
La anulación de la subjetividad es idéntica a su relocalización en un lugar posterior al acto de escritura como efecto de la misma. El autor es un producto frágil de la escritura y esta preexiste al sujeto de la enunciación. El lenguaje se carga de impersonalidad y, así como produce a su autor, produce también su mundo de referentes. Recordemos que en “La biblioteca de Babel” no hay un exterior de la biblioteca, cuyos límites se superponen a los del universo. En ausencia de un exterior que se constituya en mundo de referentes con el cual el interior pueda entablar correspondencia, el gran texto conformado por el conjunto de los libros existentes en la biblioteca se vuelve análogo al gran mapa que cita Baudrillard en el prólogo a Simulacra and Simulation, un mapa sin territorio, una colección de objetos que pueden ser – o no – los mismos que el lector descifra o cree descifrar. La conclusión de que toda posibilidad de intelección es un equívoco es una típica conclusión borgeana por autorreflexiva. Como vimos en el seminario, los textos de Borges reflexionan sobre sus propias condiciones de posibilidad para ser narrados – y para la narración como posibilidad en general -, pero estas son idénticas a sus condiciones de imposibilidad.
Ahora bien, que el lenguaje – sin autor ni referentes – sea un instrumento de representación problemático en los sentidos expuestos conduce a un punto derridiano: si todo lo exterior al lenguaje es un efecto de él, la visibilidad de la crisis del instrumento está dramatizada en el terreno mismo del lenguaje. El lenguaje se repliega sobre sí mismo y genera su propia crítica, siguiendo una lógica más bien autogenerativa y proliferante (pienso en el “freeplay” del significante). De alguna forma, toda actividad del lenguaje es por ello autorreflexiva y hermética: el lenguaje no puede salir a placer de sí mismo, como Asterión de su casa. Entonces, afirmar que los cuentos de Borges son la puesta en escena de la ejecución de un propósito preexistente equivale a sostener sin asidero que son el producto – arruinado a priori – de una intención inconcebiblemente previa e inimaginablemente exterior a ese producto. El hecho en apariencia monótono de que estos cuentos produzcan el efecto de volver sin cesar sobre el mismo punto se explica, más bien, por su tráfico constante con la idea de límite. En especial, con la idea del lenguaje llevado a un límite autocrítico muy particular, en el cual toda certidumbre asentada en una convención lingüística colapsa naturalmente, como resultado impersonal del devenir del instrumento.
Párrafos atrás se dijo que la zona de la cuentística borgeana que había propiciado una lectura en clave de “propósito único” era la compuesta por los cuentos llamados metafísicos o fantásticos. Sin embargo, también los relatos que pertenecen a la órbita del culto del coraje se inscriben en una lógica similar, en una poética de la versión. Relatos como “Hombres pelearon”, “El desafío” y “Hombre de la esquina rosada” se presentan como versiones de versiones, reescrituras de reescrituras, avatares sin original que se reproducen inagotablemente en variaciones infinitas; los tres relatos son variantes unos de otros, pero también lo son en relación con largas cadenas de textos ausentes, irrecuperables; cuando Borges retoma la reescritura de estos relatos – por ejemplo, en “El informe de Brodie” como relectura de todo un ciclo de su obra -, no se posiciona como autor, sino como mediador o catalizador de un proceso textual proliferante que lo incluye y lo supera, que ha estado ocurriendo desde mucho atrás y que seguirá ocurriendo, como el duelo reeditado en “El encuentro”. Significativamente, los cuchilleros de turno, Duncan y Maneco Uriarte, asumen un rol análogo al del autor, pues son un efecto de una lógica previa más que los artífices del duelo. La voluntad y la ejecución están arruinadas, como en “Las ruinas circulares”: la revelación de la condición suplementaria de la identidad individual y de sus propósitos únicos o múltiples produce una transfiguración de lo real en clave melancólica.
Podríamos decir que el lenguaje no toca su límite inevitablemente en el mismo lugar. El límite no es, entonces, un lugar que pueda ser pensado como una franja de agotamiento, cercada por un exterior ausente o vacío. Por lo menos en Borges, no se trata de un punto de llegada que pueda ser alcanzado mediante la ejecución de un propósito. Se asemeja más a una experiencia inconclusa de autogeneración infinita, experiencia que se manifiesta por fuerza en tal o cual cuento. Esta vendría a ser la experiencia estética, que podría ser pensada mediante la metáfora de una máquina de narrar infinitamente productiva cuya obra es, finalmente, su propia autodestrucción.
«The Purple Land (that England Lost)» de William Henry Hudson
Borges pensaba que “The Purple Land” (1875) era el mejor ejemplo de literatura gauchesca, lo cual no implica que el viajero que protagoniza la historia sea un gaucho, por más que este modelo esté implícito en la constitución de su subjetividad. Hay, ciertamente, un desarrollo del protagonista que permite decir que“se hace nativo”. Sin embargo, éste es un proceso gradual; la situación inicial de Richard Lamb, el viajero inglés que llega a Uruguay en el primer capítulo de “The Purple Land” no podría ser más precaria. De hecho, Lamb llega a Montevideo huyendo de Buenos Aires y de Argentina: es un prófugo, pero no por razones políticas, como tantos emigrados argentinos durante el rosismo, sino sentimentales. Lo acompaña Paquita, su esposa, la hija de un hacendado argentino tradicional, con la cual ha contraído nupcias secretamente, contrariando la voluntad del pater familias y provocando una verdadera persecución contra la pareja. Después de vagabundear por el territorio argentino, siempre a salto de mata, la pareja cruza el Río de la Plata y se refugia en Montevideo, donde una tía benévola de Paquita los acoge en su casa y, prácticamente, los sustenta y los mantiene. La situación económica de Lamb es alarmante, y por ello debe salir a buscar trabajo todos los días, pero nunca llega a encontrarlo mientras permanece en la ciudad. Mientras vaga por la ciudad, desempleado y sin esperanzas, Lamb produce ciertas imágenes de la vida política de Uruguay que remiten, vicariamente, a su propia coyuntura individual: representa al país como una república convulsa, sacudida por frecuentes y caóticas revoluciones. Hay sarcasmo en esta representación, pues implica leer la historia contemporánea uruguaya como un enigma de violencia inexplicable y, también, un poco ridícula, absurda. Éste es el cuadro personal, sentimental, político y económico dentro del cual debe ser leída una de las escenas más memorables de la novela, que dicho sea de paso, está llena de ellas: el lamento/invectiva de corte imperialista que Lamb lanza desde lo alto de una colina, que le sirve de mirador para contemplar la ciudad y “juzgarla” sin piedad.
En pocas palabras, Lamb critica el estado lamentable de la república; luego pondera los bienes de la tierra, fértil y extensa, pero desaprovechada por el gobierno actual; a continuación, se lamenta amargamente de que Uruguay no sea, a la fecha, una colonia inglesa; y por último, culpa a los ingleses, sus compatriotas, por haber abandonado tan deseable botín sin luchar por él, y los arenga a perseguir la presa perdida con renovadas energías. Ahora bien, evidentemente, el haber pronunciado un discurso de semejantes características no convierte a Lamb en un agente del imperialismo inglés, ni en un nacionalista. La prosa de Hudson, altisonante y engolada, delata claramente la autoconsciencia del mismo Lamb respecto del valor de verdad de su discurso, que está puesto en duda. El episodio invita a ser leído en clave irónica, dado el evidente contraste entre la deplorable situación del personaje y las elevadas pretensiones que revela su discurso: resulta llamativo el hecho de que sea un extranjero solitario, miserable y perseguido el que evoca el poder casi mítico de su nación lejana; además, el tono de lamento, la sensación de pérdida y frustración que se trasuntan, son menos índices de un comentario político per se que signos del estado de la subjetividad de Lamb. En otras palabras, hay una dimensión expresiva en este reclamo pseudo-imperialista: una queja individual, un síntoma de frustración personal y, tal vez, un lamento por hallarse lejos del hogar, “abandonado” por Inglaterra en un lejano y pobre Uruguay al que, por lo menos inicialmente, no puede asimilarse. El discurso de Lamb nos provee una oblicua puerta de acceso a la subjetividad del viajero protagonista de “The Purple Land”. Una prueba adicional de ello es el efecto terapéutico que obra el discurso sobre el mismo Lamb, que se siente “aliviado” después de emitirlo, y pasa a un tema más prosaico pero igualmente cotidiano y personal que todo lo dicho anteriormente: la comida: “After delivering this comminatory address I felt greatly relieved, and went home in a cheerful frame of mind to supper, which consisted that evening of mutton scrag, boiled with pumpkin, sweet potatoes, and milky maize – not at all a bad dish for a hungry man” (21).
Lamb, además de ser un héroe sentimental, es un sujeto bastante sociable y curioso, que no desaprovecha ninguna oportunidad para vincularse con quien se le ponga delante. Para comentar las relaciones que Lamb va estableciendo con los distintos personajes que va encontrando en su aventura uruguaya, hay que tener en cuenta la actitud desde la cual afronta esta experiencia: Lamb es un viajero, pero también es un desempleado que busca trabajo; también es un aventurero, que si bien necesita llegar a una estancia específica donde la tía de Paquita le ha prometido que le ofrecerán un trabajo, no tiene ningún problema en asumir desvíos y rodeos en la medida en que estos cambios de ruta puedan brindarle ocasiones de observación y estudio de la naturaleza y de los tipos humanos del territorio. Por un lado, Lamb es un naturalista, un observador de la flora, pero este no es el rasgo que lo define. Lo más importante para él es relacionarse con sujetos del lugar, conocer a los paisanos y a los gauchos, escuchar sus historias, dormir bajo sus techos: contemplarlos antropológica y estéticamente, si se quiere, desde una distancia evidente, con la plena conciencia de ser un extranjero en esas tierras, un explorador de lo exótico. Hay un punto de ironía, a veces de abierta comicidad, en su mirada; hay encuentros y desencuentros, experiencias más o menos gratificantes, aunque lo central sigue siendo el proyecto de “experimentar” una cultura ajena como un itinerante observador-participante. Hay, todavía, un núcleo íntimo de su personalidad que no se ve interpelado por ella, que sale indemne y permanece intocado.
El primer encuentro con un gaucho se da con Lucero, un viejo paisano con el cual establece una inmediata complicidad por semejanza: ambos cuentan historias; ambos son ingeniosos y sarcásticos; ambos desprecian la vida urbana y, en particular, la de Montevideo. Lamb califica a Lucero como un “born genius”, precisamente porque este gaucho-filósofo refleja, de alguna manera, la propia identidad de Lamb, así como sus opiniones políticas. Hay, por supuesto, otras formas de interacción con la alteridad: está el paso por esa casa donde se ve acosado por una “guerrilla” de pulgas, y donde tiene ocasión de “sentirse distinto” de los pobladores locales: al irse, se da cuenta de que una “gauchita” ha quedado prendada de él, y esta conciencia lo lanza fantasear sobre un posible destino uruguayo si se decidiera a afincarse en el campo, contraer matrimonio y asimilarse a la cultura local: una aculturación, al estilo de Saúl Zuratas, el “Mascarita” de la novela “El hablador” de Mario Vargas Llosa. Es la fantasía de un sujeto foráneo, que justamente confirma su distanciamiento. Otra experiencia “positiva”, agradable para Lamb, es el encuentro con Margarita, a quien contempla, decididamente, como un objeto estético. En cuanto a observación de las costumbres, uno de los episodios centrales es el que motiva la segunda fuga de Lamb: cuando abandona la estancia donde ha sido empleado como peón, por causa de un conflicto con otro peón de la estancia llamado Blas, el Barbudo. Sucede que Lamb y su amigo, Epifanio Claro, deciden ordeñar una vaca (ilícitamente, según la ley impuesta por la negra que rige la estancia), y terminan perdiendo el lazo de Blas. Esto genera un duelo, estilo gauchesco, entre Lamb y Blas, que Lamb gana, lo que le funda una “fama de guapo” de la que Lamb, humorista, decide huir, escapándose de la estancia para cortar antes de su inicio el infinito ciclo de desafíos y muertes que rodea, trágica y performáticamente, a todo gaucho malo, a todo cuchillero que se precie (se reconoce, aquí, un eco paródico de personajes como Martín Fierro o Juan Moreira).
La actitud de Lamb es, siempre, irónica, distanciada, condescendiente. Es así con los gauchos, con el Juez de Paz y su esposa (en otro episodio posterior, también muy gracioso), pero también lo es con los mismos ingleses que se topa en el camino. Me refiero al famoso episodio de la “colonia de caballeros ingleses”, los “Glorious Four”: una mini-sociedad endogámica de jóvenes hombres, de la misma nacionalidad de Lamb, que son dueños de casas vecinas y pasan sus días en una rutina peculiar, que incluye alcoholizarse con “té y ron”, cazar zorros al estilo británico, hacer incursiones a los poblados cercanos, y no mucho más que esto. Lamb decide quedarse con ellos unos días, aceptando su hospitalidad, pero pronto se da cuenta de que el modo de vida de estos caballeros no es para él: quiero decir, el Lamb-personaje descubre que “tampoco es uno más de sus compatriotas”, aunque esto es algo que el Lamb-narrador sabe desde un principio, y de ahí el tono cómico que tiñe la totalidad del episodio, la descripción de los personajes y su vacua cotidianidad. Es interesante la cacería del zorro, porque revela el “proyecto” de estos ingleses: ser impermeables al medio, seguir viviendo como si estuvieran en Inglaterra, rechazar todo intercambio cultural y crear una ficción de vida británica en la campaña, una especie de micro-cosmos cerrado y excluyente, desde el cual se desprecia a los paisanos, se denigra sus costumbres, se guarda una distancia débilmente justificada por un sentido de orgullo y superioridad basado en la nacionalidad inglesa y sus glorias del pasado.
El momento más cómico, y también el más significativo, se da la noche en que Lamb decide abandonar a los caballeros ingleses: están todos ebrios, como siempre, y entonces uno de ellos pronuncia un discurso pseudo-imperalista, etílico, incoherente, inconducente, aunque sintomático, porque es como el doble especular del otro discurso que ya he comentado, el que dirige Lamb, con cómica prosopopeya, a la ciudad de Montevideo. Puesto en boca de este caballero inglés ebrio, el imperialismo desfallece aun más como una opción política, y se confirma con un segundo ejemplo el valor expresivo-subjetivo de este tipo de declaraciones “solemnes”. Si algo comparte Lamb con estos compatriotas suyos, es el sentimiento de estar “fuera de lugar”, descontextualizado: una sensación que no puede ser combatida con simulacros de vida colectiva como el que ensayan los “Glorious Four”. Como puede apreciarse en este ejemplo y en incontables casos más, Lamb mantiene su distancia, una distancia irónica, frente a todos los sujetos que van apareciendo en su ruta, trátese de gauchos o ingleses. Lamb es un viajero, un observador, y por ende un outsider. Al fin y al cabo, es un sujeto bicultural, pues aunque es de nacionalidad inglesa, tiene lazos profundos con el lugar: está casado con una argentina, habla el español casi sin acento, ha vivido mucho tiempo en esos parajes, conoce de primera mano las creencias y costumbres de la gente: reproduce, de alguna manera, la situación del mismo Hudson. Dicho esto, se sabe cuál es el drama del sujeto bicultural, un drama al cual Lamb no es inmune: la doble exclusión, la no-pertenencia armónica a ninguno de los dos grupos, por más que a ambos se los conozca con cierta profundidad, mayor o menor. Vale decir que el primer Lamb, el sujeto que aparece en el mundo ficcional de la novela -antes de su metamorfosis cultural-, es inglés entre los gauchos, pero también es extranjero entre los ingleses. En términos identitarios, no puede asimilarse a ninguna colectividad: su destino parece ser el del nómade solitario.
«Oficio de tinieblas» (1962) de Rosario Castellanos: Catalina Díaz Puiljá, entre el pueblo y los dioses
La maternidad y sus avatares es uno de los motivos centrales de “Oficio de tinieblas” (1962), la segunda novela de Rosario Castellanos: ello no debe sorprender dado que si bien el argumento, al nivel de la esfera pública, incluye a numerosos personajes masculinos influyentes -Leonardo Cifuentes, Pedro González Winiktón y Fernando Ulloa, para no ir demasiado lejos-, el plano del tejido simbólico está dominado por los mundos interiores de un puñado de mujeres: Catalina Díaz Puiljá, “La Alazana” Julia Acevedo, Isabel Cifuentes, Idolina, entre otras varias. De hecho, podría argumentarse que los personajes femeninos superan a los masculinos en lo tocante a su densidad psicológica: son mujeres sacudidas por violentos deseos, contradictorios impulsos, siempre multidimensionales, en los que la voz del narrador en tercera persona escarba sin pudor. En cambio, los hombres de la historia suelen ser agentes superficiales de la acción política, cuya mayor seña de profundidad es un deseo sexual que se confunde con una voluntad de dominio.
Sin entrar a discutir las diferencias entre indigenismo y neoindigenismo, se puede afirmar que el conflicto básico de la novela viene de la tradición indigenista: en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas (1934-40), se pretende realizar una reforma agraria para redistribuir las grandes propiedades y devolverles sus tierras a las comunidades campesinas. La novela explora las consecuencias de esta medida en la zona de Chiapas, estudia las tensiones sociales surgidas entre los indios tzotziles de San Juan de Chamula, y los ladinos “caxlanes”, terratenientes de Ciudad Real. Los indios se sublevan contra Ciudad Real, impulsados simultáneamente por la actitud progresista de Fernando Ulloa -ingeniero funcionario del gobierno central, enviado para poner en marcha la reforma- y por las profecías mágico-religiosas de la ilol Catalina -la esposa estéril de Winiktón, que se convierte en sacerdotisa de los chamulas. Como es de esperarse, los terratenientes reaccionan con temor ante el alzamiento, y dado que se trata de una movimiento social magmático, caótico, sin programa ni dirigencia, no tardan en sofocarlo y castigar a los indios. Lo particular en “Oficio de tinieblas” es la gran importancia que asumen, en este conflicto, los personajes femeninos, y especialmente Catalina Díaz Puiljá, quien podría ser considerada la protagonista de la novela.
El problema inicial de Catalina es que no puede tener hijos en una sociedad tradicional donde el valor de la mujer se define por la capacidad de engendrar, ser madre y esposa. Esta frustración la lleva a asumir el otro rol disponible para una mujer como ella: se transforma en “ilol”, una sacerdotisa que gana prestigio en la comunidad a raíz de su conexión con lo sagrado. En determinado momento, el deseo de ser madre y el rol adquirido de sacerdotisa se funden: la escena clave para entender este proceso es la incursión en la cueva, una suerte de templo subterráneo maya que se convierte en el sitio de una maternidad simbólica y suplementaria. En la cueva, Catalina se transfigura en “madre de todos los chamulas”, y los conduce, insensiblemente, a la rebelión y a la muerte. En la cueva, Catalina puede ser madre de los ídolos, un trío de figurillas rústicas que, en primer lugar, estaban hechos de piedra -se supone que eran ídolos “auténticos”-, pero que pronto son destruidos por la furia extirpadora de idolatrías del cura Manuel Mandujano. Una vez destruidas las figuras de piedra, Catalina las reemplaza, forjando con sus propias manos unos ídolos de arcilla de los cuales es, ahora sí, madre, creadora y guardiana. Alrededor de Catalina y sus ídolos se forma un culto secreto, clandestino, que congrega a multitudes de indios reverentes. Dado que en esta novela la religión y la política son indesligables, lo que empieza como un práctica religiosa se transforma en una célula revolucionaria, donde se comienza a acumular la violencia, una violencia histórica producto de una cadena de inacabables abusos, que estalla contra los ladinos usurpadores. Quien personaliza la «justicia» de este reclamo es el mismo Winiktón, que ha aprendido el español y es respetado como una autoridad por ser un «ex-juez». Sin embargo, la cueva también es el lugar donde Catalina puede renunciar a los roles tradicionales de madre y esposa, para desarrollar un vínculo excluyente con los “poderes ocultos” que puede entenderse, desde la teoría de Julia Kristeva sobre el carácter revolucionario del lenguaje poético, como un vínculo particular con las potencias semióticas del cuerpo.
René Prieto, en su estudio sobre “Oficio de tinieblas”, subraya que la experiencia de “trance místico” en la cual ingresa Catalina implica una incursión de lo prelingüístico, que se manifiesta, es decir, se “sintomatiza”, a través de una performance exaltada del cuerpo y del gesto: sudores, gritos, convulsiones, son los síntomas de su enajenación. Cuando está “fuera de sí”, Catalina no se queda en silencio, sino que elabora una lengua especial, trans-individual y tribal, aunque todavía precaria: “Y Catalina habló. Palabras incoherentes, sin sentido. Se agolpaban en su lengua las imágenes, los recuerdos. Su memoria ensanchaba sus límites hasta abarcar experiencias, vidas que no eran la suya, insignificante y pobre. En su voz vibraban los sueños de la tribu, la esperanza arrebatada a los que mueren, las reminiscencias de un pasado abolido” (212). En otras palabras, Catalina se hace médium de una memoria colectiva reprimida, a través de un uso particular del lenguaje: “Luego alzó la voz, una voz ronca de sufrimiento; no modulaba sílabas, no construía palabras. Era un gemido simple, un estertor animal o sobrehumano” (219). Esta expresión puramente corporal, sin articulación, va elaborándose poco a poco, hasta que Catalina, por fin, es capaz de articular sus experiencias corporales, de traducir la carga semiótica a una visión mítica revolucionaria. Esto ocurre durante la semana santa, justo antes de la crucifixión de Domingo: “Por primera vez no se extravía en falsas veredas. Sabe lo que ha de decir y encuentra las palabras justas. Ni balbuceo ni enigma. Y la revelación no se abre paso como antes, como siempre, entre el delirio. Catalina conserva la lucidez; es dueña de sí misma; es libre” (324). En términos de Kristeva, podríamos decir que aquello que primero surgió como un asalto tumultoso de una corporalidad sufriente, ha cristalizado ahora en una síntesis de lo semiótico y lo simbólico, en la cual lo segundo es dócil canal de comunicación al mandato de lo primero. Catalina ha conseguido “incursionar en lo inarticulado” para luego resurgir de dicha tiniebla con un mensaje inteligible, pero cargado de resonancias profundas.
Las consecuencias de esta visión son trágicas, porque son tremendamente efectivas. En otras palabras, la ilol logra persuadir a los indios de aglutinarse en torno a ella y plegarse a sus deseos. En la escena en cuestión, Catalina y su familia están en la iglesia. Ahí está Domingo, el hijo pequeño de Marcela y Leonardo Cifuentes (producto de una violación que se da en las primeras páginas), a quien Catalina ha criado como si fuera su madre: no es, sin embargo, su hijo biológico, y este hecho hace que convivan en ella la ternura y el rencor hacia el niño. Su renuncia final a su condición de “mujer doméstica” y su metamorfosis en lidereza político-religiosa ocurre cuando, en un rapto de inspiración, decide darles a los chamulas un Cristo propio, que sea el dios tutelar que, bajo la promesa de inmortalidad, les permita sentirse iguales a los ladinos y sublevarse contra la opresión. La víctima sacrificada es Domingo: Catalina lo entrega a los indios, quienes, subyugados por el prestigio de la ilol, lo crucifican ahí mismo, en la iglesia. El niño muere desangrado en la cruz; a partir de este hecho, Catalina cae en un estado de marasmo que no la abandonará hasta el final. Sin embargo, la entrega sacrificial de su “hijo” puede leerse en la misma línea de su conversión en sacerdotisa y lidereza política: la articulación, primero precaria y luego más perfecta, de un discurso mítico-revolucionario, debe ser complementada por un gesto ritual que consiga enardecer los ánimos y despertar la violencia. La crucifixión de Domingo se enmarca dentro de un culto religioso sincrético que, por cierto, incluye elementos católicos, pero también recoge contenidos indígenas: por ejemplo, la creencia de que son los santos patronos, los tótems de cada grupo, los que determinarán el éxito o fracaso en el enfrentamiento entre indios y ladinos. Por otra parte, el sacrificio de Domingo es coherente y necesario, desde el punto de vista de Catalina, porque sólo así consigue infundir en los chamulas la convicción en su propia inmortalidad, un sentimiento de invulnerabilidad que los arroja a levantarse en armas.
Este acto ritual los envalentona y marca el inicio de la caótica sublevación, la cual, según la representa el narrador, está guiada por ciegos impulsos mágico-religiosos y carece de organización y de metas prácticas. Por eso fracasa, entre otras razones: por ejemplo, la traición final de Fernando Ulloa, quien en un primer momento se suma a la rebelión, pero que al verse perdido se entrega a los ladinos y les revela las armas, posiciones y planes de los alzados. Este final de derrota puede ser entendido, me parece, como una posible -y hasta probable- conclusión a otra rebelión famosa en la literatura latinoamericana: la que apenas empieza, con todos los bríos que ve en ella el niño Ernesto, hacia el final de la novela «Los ríos profundos» (1958) de José María Arguedas, publicada apenas cuatro años antes que «Oficio de tinieblas».
Embalse quiere empezar como una novela realista convencional: el personaje central es Martín, un bonaerense de clase media que trabaja en la industria de la computación (los datos sobre su ocupación y sobre su vida en la ciudad son escasos y vagos), y que junto a su esposa Adriana y a sus dos hijos (Franco, de cinco años, y un bebé sin nombre) realiza unas vacaciones de dos meses a Embalse, un tranquilo pueblo de montaña en la sierra cordobesa. El motivo de este viaje tampoco escapa de la normalidad: la familia quiere descansar, huir temporalmente de la rutina urbana; Martín es un hombre de temperamento melancólico, muy dado a largas depresiones, y cree que salir de Buenos Aires le ayudará a estabilizar su estado anímico. Bajo esta premisa turística se desarrolla la primera parte de la novela, ocupada principalmente por los solitarios paseos de Martín, que recorre su nuevo medio rural en desganadas caminatas que lo ponen en contacto con el paisaje natural y con algunos lugareños excéntricos como Andrada, el cuidador del Centro de Piscicultura, establecimiento en torno al cual girará la segunda parte de la historia: mucho más sorprendente que la primera. Una imagen repetida, que da la pauta de la atmósfera que reina en estas vacaciones familiares, es la de Martín sentado con un vaso de whisky en la casa que ha alquilado, contemplando los hermosos crepúsculos de la sierra.
El tono de esta primera parte es pausado y reflexivo; el narrador en tercera persona focaliza en las divagaciones de Martín, y se concentra en una experiencia recurrente del protagonista: el hallarse frecuentemente perdido en su nuevo entorno, el ser incapaz de componer un mapa mental de la zona que le permita establecer las posiciones relativas de los diferentes hitos: el pueblito, la zona de los hoteles, el lago, el Centro de Piscicultura, las escasas viviendas de los vecinos y los caminos de montaña que unen estos espacios. Otro tema importante, que aparece en el capítulo 2, es la relación padre-hijo entre Martín y Franco, que resulta significativa por las fantasías culposas del padre, que se siente inseguro sobre la mejor forma de educar a su hijo. El asunto de la filiación, que en un primer momento aparece bajo un signo realista, se tornará delirante más tarde, cuando mute para vincularse con la reproducción científica y la manipulación genética.
A partir del capítulo 3 empiezan a hacer su aparición ciertos signos extraños, aunque banales, que perturban la rutina de estas vacaciones campestres. Una vez, desde la terraza, Martín observa unos seres extraños que se desplazan en el campo cercano: unas gallinas flacas, demasiado espigadas para ser gallinas convencionales. Movido por la curiosidad, Martín las sigue por el bosque, hasta toparse con una escena vagamente grotesca, incomprensible y aparentemente absurda, que tiñe la narración de extrañeza: entre la vegetación, logra ver a un enano, un homúnculo vestido con ropas comunes y corrientes, que después de tomar a una gallina flaca entre sus brazos, le introduce una mano, saca de su interior dos bolitas amarillas, y al instante las reemplaza por dos bolitas rojas. Este breve incidente, a pesar de no constituir nada notable, marca un deslizamiento en el mundo ficcional, que empieza a enrarecerse y ensombrecerse: incluso el clima soleado de las últimas semanas cambia, y se instala una atmósfera nubosa y cargada.
Este enrarecimiento se agrava con dos hechos más, poco significativos en sí mismos, pero que implican una ruptura del tono monocorde que ha reinado hasta el momento, y con el régimen de representación realista: casi simultáneamente, la pareja decide contratar una niñera para cuidar el bebé, lo cual les da más libertad para salir; poco después, irrumpe inesperada y bruscamente una figura chirriante, totalmente autorreferencial, que desquicia el mundo representado: un hombre llamado César Aira, excéntrico y maniático escritor que les impone su presencia avasalladora, los invita a almorzar a su casa y los lleva a pasear en lancha. Aira, irónicamente descrito como un «distinguido escritor», es un personaje frívolo y hablador, bebedor empedernido y cocainómano, francamente antipático, quien con su cháchara constante, sus chistes absurdos y su megalomanía quiebra completamente el aire bucólico de las vacaciones familiares. Su presencia indica una desviación inevitable de la historia, que se trasladará a partir del capítulo 6 a los predios del delirio y del absurdo. Un hecho significativo es que, durante el paseo en lancha por el lago, Aire les explica a sus perplejos invitados que los extraños sonidos que han estado escuchando, unas voces que parecen provenir de una fuente invisible, corresponden a una transmisión televisiva que, por obra de un fenómeno físico raro, está siendo refractada por la superficie del agua. La importancia de la televisión y los medios masivos de comunicación para lo que vendrá más adelante en la novela queda así resaltada. Aira se presenta como una autoconciente influencia discordante que, por contraste, pone al descubierto la chatura de Martín y Adriana, personajes realistas que deberán transformarse para ingresar al nuevo mundo que está por tragarse a la ficción.
En el siguiente capítulo se da una conversación extensa entre Martín y otro personaje que parece ser una versión de Aira, o que por lo menos pertenece a su órbita: el extravagante y parlanchín profesor Halley, que viene hasta la casa de Martín para pedirle una máquina de escribir. El profesor Halley es un científico interesado en la genética que, hablador como Aira, le habla a Martín, entre otras cosas, sobre el secreto de la naturaleza, y le plantea una situación hipotética: le pide imaginarse que es el personaje de una película norteamericana que, por error, entra en posesión de una información secreta, descubrimiento que le acarrea la muerte. Así, la novela alude a uno de sus referentes: el cine popular, y específicamente, las películas de ciencia ficción que involucran a científicos locos, laboratorios donde se realizan experimentos extraños, conspiraciones políticas como telón de fondo. Curiosamente, una película de serie B que constituye un referente de Embalse es El monstruo del pantano, que a su vez remite a La isla del doctor Moreau y, en literatura, a La invención de Morel. La extrañeza continúa en otros hechos que la van agudizando: Karina, la niñera del bebé, es casi atacada por algunas de las ya conocidas gallinas flacuchentas, que revelan una intencionalidad maligna. Después, Martín las ve en el lago, nadando y remojándose como pingüinos, visión que lo hace pensar en gallinas-peces, gallinas-mutantes; en este punto, la intriga científico-cinematográfica ya está perfilada.
Esa misma noche, presa de un impulso inmotivado -la densidad psicológica ya no explica, en este momento, las conductas de los personajes: Martín se ha transformado en «héroe de película norteamericana»-, Martín sale a investigar las causas de estos hechos monstruosos, y llega hasta el Centro de Piscicultura. Allí, la autorreferencialidad llega hasta el extremo. Es de noche, y Martín se pone a espiar por las ventanas del edificio, cada una de las cuales simula una pantalla de televisión que permite ver los escenarios interiores, tomados de referentes televisivos como la comedia de situaciones. En esos interiores, Martín ve a un hombre recostado en una camilla, un hombre de pelo largo cuyas piernas parecen ser grotescamente musculosas; a su lado observa una especie de pecera, en cuyo interior nadan unos pollitos anfibios que circulan en el agua como peces. La explicación que Martín le da a esta visión absurda pasa por lo que él denomina «la venganza de la televisión»: la imposibilidad de huir de la ciudad y de los medios de comunicación está refrendada por el hecho de que la naturaleza no existe, de que el campo mismo es un efecto de la televisión, sus géneros y convenciones.
La explicación de estos hechos es imaginativa, extravagante y trivial. El profesor Halley está implicado en un experimento científico que, a través de la manipulación genética, busca transformar a sus clientes homosexuales en mujeres y pretende dotar a los futbolistas argentinos de características físicas excepcionales. Es por esto por lo que, reflexiona Martín retrospectivamente, ha notado la presencia de representantes de ambos grupos en el pueblo, lo cual resultaba extraño para una localidad provinciana. Martín no puede evitar sentirse defraudado ante la solución del misterio, que se encuentra relacionada con algo que, para él, es tan insignificante y prosaica como el fútbol. Este descubrimiento lo lleva a pensar que, en efecto, la realidad es trivial, que lo monstruoso es la otra cara de lo banal. La novela termina con un desastre nuclear protagonizado por diversos monstruos y mutantes: un científico afectado por la radiación que despide un tenue fulgor rosado, y que le cuenta su melodramática historia de amor con Karina, así como la truculenta historia familiar del profesor Halley; un enano que intenta salvar al mismo profesor, con el que sale cargado del laboratorio a punto de explotar; una bandada de gallinas radioactivas que alzan vuelo hacia la noche estrellada. Se insinúa que, detrás del experimento de Halley, hay una conspiración política de los militares, que quieren dar un golpe de estado con ayuda soviética. Al enterarse de ello, Martín, que ya ha perdido toda esperanza de salvar a su familia de la radiación nuclear, realiza un acto heroico que resulta sumamente estúpido: ingresa al interior del laboratorio, encuentra una máquina de alta tecnología, introduce sus manos en ella, coge un objeto brillante y desconocido, lo aprieta contra su pecho y empieza a correr desesperadamente, mientras el calor del objeto va derritiendo su carne, hasta introducirse con él en el lago, mientras alcanza a pensar unas palabras ridículas: «Muero por la Argentina y el presidente Alfonsín».
Dos asuntos centrales en esta novela son la reflexión sobre la creación literaria, representada en clave científica-cinematográfica, y la presencia de un personaje colectivo: la secta secreta, el grupo misterioso que se oculta de la mirada pública – en este caso, de la mirada de Martín, que es un turista poco perspicaz – para realizar prácticas misteriosas que guardan relación con la reproducción biológica y la reproducción textual. Por supuesto, ambos asuntos están inextricablemente ligados. En cuanto a la dimensión metaliteraria, se puede decir que la asociación entre Halley y Aira está subrayada por el texto: así, la máscara que asume la figura autorial es la del científico loco, el genio lunático que, a través de sus experimentos científicos-artísticos, no busca crear (como el mago de Las ruinas circulares) sino reciclar, transformar, pervertir las reglas del mundo ficcional para así provocar un desplazamiento del régimen de representación hacia ese universo desquiciado y absurdo, cuyo referente central son el cine popular, tal vez el cómic, la televisión, el fútbol. Literalmente, se presenta una «mutación» del régimen de representación. Podría decirse, entonces, que en Embalse la figura del creador corresponde a la de un «reformulador», un compositor de pastiches que retrabaja ciertos materiales de la low culture para desfigurar las convenciones del realismo y generar una ficción delirante (aquí, la conexión con Los siete locos es evidente). En segundo lugar, el motivo de la secta está ejemplificado por Halley y sus empleados, científicos-artistas abocados a estas operaciones textuales, pero también por dos grupos asociados: los futbolistas y los transexuales. Los futbolistas representan la conexión con la televisión y los medios de comunicación masiva, mientras que los transexuales dramatizan el motivo de la transformación, que, como hemos visto, es clave en la construcción del mundo ficcional.
Verónica Garibotto y Antonio Gómez sobre «Respiración artificial» y «La ciudad ausente»
«Releo mis papeles del pasado para escribir mi romance del porvenir»: «Respiración artificial» y el programa de refundación del campo cultural argentino. Verónica Garibotto y Antonio Gómez. Revista Iberoamericana, Vol. LXXV, Número 226, Enero-Marzo 2009, 229-242.
El presente artículo se propone releer «Respiración artificial» como una utopía arruinada. El esfuerzo de los autores se autorrepresenta como un cambio de brújula respecto de la tradición crítica de los últimos veinte años: la intención es reponerle a la novela una dimensión proléptica, aunque autonconsciente de su fracaso, que habría sido escamoteada por la recepción dominante, más interesada en destacar el proyecto historiográfico de relectura del siglo XIX argentino, centrado en el rosismo, como estudio analógico de un presente dictatorial representado por el Proceso. Sin embargo, la analogía entre pasado y presente conduce, necesariamente, al futuro. «Respiración artificial» propondría la revisión del pasado con un fin pragmático: intervenir en el porvenir de la nación, concretamente, al delinear los cauces de un proyecto de regeneración del campo intelectual que contempla la postulación de un nuevo modelo de intelectual que rearticula estética y política, engranando dos esferas cuya bisagra fue quebrantada por la dictadura. Pero a pesar de la dimensión utópica de esta novela, que se autoinscribe como texto fundador en el renaciente campo cultural argentino, los autores consideran que la siguiente novela de Piglia, «La ciudad ausente», entraña en su concepción del relato como simulacro una demostración del fracaso de las esperanzas inauguradas por «Respiración artificial».
El motivo del exilio vertebra la fábula y la significación política de la novela. Estamos ante una historia de intelectuales exiliados, que escriben desde la extraterritorialidad contra los regímenes opresores que los han desterrado del espacio nacional. Basta pensar en Marcelo Maggi -tío de Emilio Renzi-, un historiador que pretende reconstruir la biografía de Enrique Ossorio, expatriado por el rosismo en el que confluyen las efigies de los exiliados de la generación del 37, como Echeverría, Sarmiento, Alberdi. El exilio es un lugar de enunciación privilegiado que permite una visión simultánea del pasado, el presente y el futuro: es por esto por lo que las cartas interceptadas por Arocena, cartas escritas por los exiliados del siglo XIX y también por los del siglo XX, se funden en una continuidad que diluye las distancias temporales y genera una relación analógica entre los diversos contingentes de exiliados, revelando una recurrencia cíclica en la historia argentina, marcada por la represión y el exilio. Pero si hablamos de una historia que funciona por analogías, entonces forzosamente el pasado y el presente tejen un futuro: ¿cómo se define el intelectual argentino que debe surgir para reconstruir la nación después de la dictadura?
Si «Respiración artificial» es claramente una reescritura del «Facundo», entonces la figura de Sarmiento se ofrece como un ejemplo de intelectual que, sin embargo, no se replica, sino que se reconvierte. No podría realizarse una adopción acrítica del modelo sarmientino por las condiciones materiales de escritura de «Respiración artificial», una novela escrita desde dentro de la dictadura que fue, precisamente, valorada como una derrota de la censura: es un texto que habla sobre el exilio, sin haber sido producido por un escritor exiliado. Este problema es resuelto por la aprobación general de que gozó la novela, tanto de parte de los exiliados como de los que permanecieron en Argentina: la aclamación general responde al hecho de que su modelo utópico se deslinda del exilio entendido en términos espaciales, para resignificarlo como un punto de vista que, desde dentro o desde fuera de las fronteras nacionales, opta por una ética de la marginalidad, el fracaso, el descentramiento. Así, el ideal del nuevo intelectual argentino es, sí, Sarmiento, pero no el Sarmiento canonizado como el centro de la literatura y la política nacionales, sino el Sarmiento que escribe el «Facundo» en Chile, el exiliado, el desterrado, el que piensa fuera de los círculos del poder político, repudiando y admirando a Rosas con la misma intensidad. Claro está, los personajes que encarnan este modelo son Ossorio, Tardewski, Maggi, Kafka, exiliados dentro o fuera de su país, eso poco importa.
Este intelectual marginal podría llegar a tener una presencia eficaz en la esfera pública porque Pigilia entiende que lo residual se convierte con el tiempo en lo hegemónico; sin embargo, las estategias prácticas para transformar lo marginal en central no constituyen un programa articulado en «Respiración artificial». La dimensión utópica de la novela se quedaría, pues, en una expresión de deseos que se saben, de antemano, destinados al fracaso, como lo confirmaría «La ciudad ausente». En cualquier caso, ¿en qué consisten esos deseos? Básicamente, el programa cultural y político de la novela estriba en desear una reconexión entre las prácticas desligadas de Maggi y Renzi, tío y sobrino: el primero, historiador interesado en la esfera pública del XIX, y el segundo, literato que discute la conformación del canon nacional. Contra la despolitización y fracturación del campo cultural operadas por la dictadura, el nuevo intelectual argentino debe reescenificar la alianza decimonónica liberal entre literatura y política, es decir, debe ser también, en ese sentido, sarmientino. No obstante todo esto, este intelectual está atravesado por la conciencia del fracaso: ni el proyecto liberal decimonónico, ni el espíritu revolucionario de izquierda, son para él caminos viables. Parece ser que su situación marginal, su posición descentrada y crítica (irremediable, infinitamente crítica y lateral), es, al mismo tiempo, una condición de posibilidad de la lucidez y una condena rotunda a la ineficacia.
Entonces el fracaso genera una ética del deseo que se agota en sí misma y se revela como paradójicamente (im)productiva, puesto que no consigue reestablacer los puentes de comunicación entre lo privado y lo público, entre el mundo de los textos literarios y la esfera de lo político. Para Garibotto y Gómez, la constatación del fracaso se da plenamente en «La ciudad ausente», una novela en la cual la escritura pierde toda fuerza política al convertirse en simulacro, en reiteración discursiva incesante pero vacua, una producción simbólica exuberante que tiene efectos nulos en la vida nacional, y que expone su incapacidad de regeneración en el contexto posdictatorial. El síntoma del fracaso estaría, precisamente, en el borramiento del referente: la literatura transcurre al margen de la historia, y poco puede hacer para modificar su curso. La literatura sería, únicamente, una máquina de producción de versiones rizomáticas que se alimentan entre sí infinitamente, sin que ninguna de ellas logre alzarse jamás como una alternativa real a la historia oficial, que sigue su curso inalterable. El único narrador capaz de narrar la historia oficial sería, entonces, el Estado (con mayúsculas) comprendido como asociación criminal, como réplica de la «banda» rosista»; mientras que su contendiente natural, la ficción, tendría que contentarse con una posición de resistencia indefinida, que nunca se consume ni se apaga, pero que así renueva su irrelevancia, pues no logra mucho más que autosustentarse. La vitalidad del Estado, por su parte, tampoco merece un pronóstico de autodestrucción, como el que lanza Sarmiento en el «Facundo».


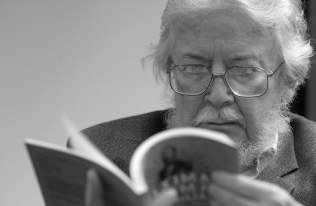






leave a comment