Nueva dirección:
Este blog se muda a LaMula.pe :
Burton Pike: reflexiones sobre la ciudad en la literatura occidental («The Image of the City in Modern Literature»)
¿Cuáles son las causas del profundo arraigo de la ciudad en el imaginario occidental?
En su libro sobre la ciudad en Occidente, Pike aclara que la presencia de la urbe en la literatura, como objeto representado y como tropo, no es sólo un fenómeno moderno. Es una constante de la literatura universal.
La ciudad es un fenómeno complejo y plural, pero puede ser reducida a un arquetipo único y transhistórico de obsesiva persistencia en la cultura occidental. Se trata de un arquetipo o emblema y no de un símbolo – o quizá deberíamos decir de una “alegoría” en el sentido tradicional -, porque posee asociaciones y resonancias vastas y difusas.
En la ciudad arquetípica se producen dos formas de interpenetración del pasado y del presente. La primera forma es empírica y se define por la circulación de la energía dinámica del presente, encarnada en el flujo callejero, a través de las formas estáticas del pasado, materializada en los edificios antiguos.
La segunda forma es imaginaria y genera un inconsciente colectivo donde presente y pasado se entrecruzan. Pike habla de “corrientes subconscientes” cuyo vínculo con la temporalidad está mediado por espacios urbanos concretos como el cementerio – vínculo con el mundo del pasado y de los muertos -, o el banco – vínculo con el presente y el poder económico secular.
El pasado es una realidad del presente de la urbe. Desde la Antigüedad, la fundación de ciudades supuso una conexión entre lo secular y lo sagrado. El acto fundacional del hombre actualizaba el acto de creación divina. Por esta razón, el rito y ciertos monumentos urbanos conmemoraban el acto de fundación como una ocasión de fiesta, que adquiere cuerpo y materia en los edificios.
Sin embargo, este acto también puede aparecer como una transgresión humana. La ciudad es un artefacto construido por el hombre que ha desplazado y pervertido a la naturaleza. Por ello, es fuente de culpa y desorden.
Así, la ciudad es un metáfora de extrema ambivalencia: convoca imágenes de orgullo (Babel), corrupción (Babilonia), perversión (Sodoma y Gomorra), poder (Roma), destrucción (Troya, Cartago), revelación (Jerusalén). En la modernidad, la ciudad occidental, asociada con el lado oscuro de la naturaleza humana, convive conflictivamente con la imagen de una ciudad ideal situada en el futuro.
En la Antigüedad y en la Edad Media, la ciudad en la literatura fue la expresión de valores sociales comunitarios. A partir del Renacimiento, la experiencia individual desplazó a la experiencia colectiva. En los siglos XVII y XIX, empiezan a aparecer personajes urbanos alienados y excéntricos que se enfrentan a los valores colectivos. La ciudad se convierte en cifra del aislamiento del individuo: tanto los personajes como el narrador, incluso el mismo escritor, asumen este modelo.
La alienación del narrador y del poeta puede asumir una modalidad temporal. En “The American Scene” de Henry James, la ciudad es un organismo dotado de una edad y de un ritmo de crecimiento al igual que el narrador, que ve reflejadas su propia vejez y mortalidad en la imagen de tiempo condensado que le devuelve la arquitectura urbana. En la obra de Baudelaire, la ciudad es una entidad dinámica cuyo flujo vertiginoso provoca el aislamiento y el desarraigo del individuo.
La ciudad es un espacio ideal para el novelista moderno porque permite unificar en una sola red un conjunto de acciones, espacios y personajes disímiles. Es un escenario, pero también una fuerza dramática que actúa en el plano de la ficción y en la mente del escritor: “it might be more accurate to say that a writer harnesses this image rather than creates it” (13).
Con frecuencia los novelistas del XIX han sido elogiados por presentar descripciones “exactas” y “realistas” de las ciudades europeas de su tiempo. Sin embargo, una lectura atenta revela que las ciudades representadas en los textos de Flaubert, Balzac o Dickens no son imágenes exactas de la realidad urbana contemporánea a la escritura, sino que responden a una recreación histórica velada por el uso convencional de los tiempos verbales.
Esto se debe, como es natural, a que la ciudad empírica y la ciudad representada son objetos radicalmente diferentes. El problema básico para todo novelista es imprimirle una armonía y una coherencia a un conjunto heterogéneo de impresiones parciales.
La ciudad solo se revela como totalidad desde un punto de vista privilegiado: el transeúnte la experimenta como un laberinto. El habitante de la ciudad que vive al nivel de la calle accede a una visión fragmentaria de la urbe que el novelista aspira a ordenar y reelaborar, convirtiéndose en un “observador”. La prática de la ficción consiste en simplificar y organizar un fenómeno complejo: imprimirle coherencia a la representación de una realidad incoherente.
Esta coherencia puede seguir uno de tres modelos: la representación puede focalizarse en un personaje individual, en una ciudad completa o en una sección del mapa urbano como una calle o un barrio. Para conseguirlo, el novelista debe emplear una retórica de la experiencia urbana; por tratarse de un objeto verbal y convencional, la ciudad representada en los textos de ficción es toponímica antes que topográfica.
En conclusión, la ciudad empírica y su representación ficcional son objetos paralelos o análogos. Quizá podría decirse que mantienen una relación de doblaje. Un índice de la calidad literaria de un texto urbano es el grado de coherencia interna alcanzado por la representación.
Finalmente, la larga vigencia de este arquetipo responde al hecho de que la ciudad dramatiza la ansiedad humana frente a su creación: “the city seems to express our culture’s restless dream about its conflicts and its inability to resolve them” (8). Es el emblema fascinante, visitado y revisitado obsesivamente, de un conjunto de actitudes contradictorias hacia las tensiones irresolubles que anidan en la civilización occidental.
«España invertebrada» de Ortega y Gasset
El ensayo «España invertebrada» de Ortega y Gasset presenta dos secciones diferenciadas y complementarias. La primera parte, «Particularismo y Acción directa», es un diagnóstico político de la situación nacional de la España de los años 20, aquejada por el fantasma del particularismo y la desintegración. La segunda parte, «La ausencia de los mejores», es una reinterpretación de la historia española en función de la distinción masa/minoría. Diagnóstico político y reinterpretación histórica se conjugan: la crisis política de España es, para Ortega, una manifestación contingente de un defecto constitutivo de la raza española: el rechazo a las élites por parte de las mayorías.
El ensayo empieza con un comentario de la «Historia romana» de Mommsen. Ortega sostiene que el caso de la civilización romana es paradigmático pues constituye «la única trayectoria completa de organismo nacional que conocemos» (27). La génesis de toda nación puede explicarse por un «vasto sistema de incorporación». Esta teoría contradice la opinión intuitiva según la cual un pueblo se conforma «por dilatación de un núcleo inicial» (28). El ejemplo romano demuestra que el núcleo inicial de toda nación funciona, más bien, como un «agente de totalización» que logra incorporar políticamente a colectividades autónomas que pasan a articularse como partes de un nuevo organismo nacional. Este es un claro ejemplo de nacionalismo político que deja en un segundo plano el factor cultural, étnico y lingüístico. Dentro de la nueva unidad política, el agente totalizador – en el caso de España, Castilla – posee un rango privilegiado y además una misión: la de imponer una «energía central» (31) que obliga a las colectividades incorporadas a vivir «como partes de un todo y no como todos aparte».
Los agentes de totalización que son capaces de formar grandes naciones son aquellos que poseen un «talento nacionalizador», que se basa en «un saber querer y un saber mandar» (32). La integración nacional descansa sobre dos bases complementarias: en primer lugar, la fuerza militar, la «gran cirujía histórica» (34), que posee una importancia «adjetiva». El militarismo está indesligablemente asociado a la posesión de un «dogma nacional» o un «proyecto sugestivo de vida en común» (33). Esta es la dimensión propiamente ideológica de la incorporación, que presenta un valor substancial.
El proceso de incorporación explica la formación de las naciones, pero este principio solo opera en el periodo «formativo y ascendente» de las mismas. De modo análogo e inverso, «la historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta desintegración» (31). Este segundo principio político explica el devenir histórico de España desde el reinado de Felipe III hasta los años veinte: como un «larguísimo, multisecular otoño, laborado periódicamente por ráfagas adversas que arrancan del inválido ramaje enjambres de hojas caducas» (46).
Ortega se pregunta por qué existen separatismos, regionalismos y nacionalismos que procuran una secesión étnica y territorial en la España de los años 20. La precondición para llegar a una respuesta consiste en reconocer que la capacidad de Castilla para constituirse en agente totalizador residió, históricamente, en un talento nacionalizador que le permitió plantear un programa nacional sugestivo que convocó las voluntades del resto de la península. Este «proyecto incitador de voluntades» fue, precisamente, el proyecto imperial español: «La unión se hace para lanzar la energía española a los cuatro vientos, para inundar el planeta, para crear un Imperio aún más amplio» (41). La condición de posibilidad de la unión nacional peninsular es la proyección política imperial más allá de la península misma: el dogma nacional es sinónimo de una política internacional.
«Mientras España tuvo empresas a que dar cima y se cernía un sentido de vida en común sobre la convivencia peninsular» (43), la unidad nacional pudo mantenerse. Sin embargo, a partir de 1580 se inició un largo proceso de decadencia y desintegración que Ortega define como el avance del particularismo. El particularismo es un fenómeno político y social que se entiende como un incremento de la autonomía de las partes y una merma en su capacidad de imaginarse a sí mismas como órganos integrantes de una estructura superior: una pérdida de empatía nacional que implica, en términos de Renan, una renuncia a ratificar el plebiscito diario que fundamenta la existencia nacional. El particularismo se expresa regionalmente en los nacionalismos vasco y catalán, pero también entre los estratos que componen la sociedad: clases y gremios. Sea en términos políticos o sociales, el particularismo ha determinado que en la actualidad España sea, «más bien que una nación, una serie de compartimientos estancos» (54). En este sentido, los separatismos regionales no deben ser interpretados como «tumores inesperados y casuales» sino como manifestaciones de una realidad política más amplia: el «progresivo desprendimiento territorial sufrido por España durante tres siglos» (69).
Es interesante ver que los particularismos regionalistas no responden a explicaciones culturales sino también políticas. El origen del particularismo no se encuentra en el deseo de los órganos periféricos por sacudirse del poder central, sino más bien en la particularización del mismo agente totalizador, Castilla: «En vez de renovar periodicamente el tesoro de ideas vitales, de modos de coexistencia, de empresas unitivas, el Poder público ha ido triturando la convivencia española y ha usado de su fuerza nacional casi exclusivamente para fines privados» (50). El producto del particularismo es el surgimiento de la acción directa como modo de intervención en la esfera pública: sean las clases o gremios, o bien los nacionalismos regionales, los grupos desintegrados de la perdida unidad nacional buscan imponer sus voluntades particulares sin pasar por la mediación estatal.
En la segunda parte del ensayo, la argumentación de Ortega hace un giro a partir de la siguiente frase: «hoy no hay hombres en España» (70). Particularismo y acción directa no son las causas profundas de la desintegración española; son las consecuencias actuales de una «enfermedad gravísima del cuerpo español» (111): su «aristofobia» (92). Este mal generalizado es la masificación. Para Ortega, una sociedad «sana» es aquella que se rige por la ley de «ejemplaridad/docilidad»: ejemplaridad de las élites, imbuidas de representatividad política, y docilidad de las mayorías, respetuosas de una jerarquía natural y necesaria.
Una sociedad que se aparte de este imperativo, que Ortega describe como biológico (79), es una sociedad enferma que se autocondena a la disolución. Históricamente, el pueblo español ha sufrido desde su génesis una «perversión de sus afectos» que lo lleva a odiar y aniquilar a una ya de por sí escasa «minoría selecta», negándole su derecho a mandar (89). La categoría de «minoría», aclara Ortega, no es social ni histórica, sino que está basada en una superioridad innata que no necesita demostración. La raíz de esta «perversión» nacional está en el periodo medieval español, caracterizado por la carencia de un sistema feudal como el que reinó en Francia. Específicamente, la perversión proviene de la debilidad y anquilosamiento de los visigodos (97). La ausencia de «señores» feudales capaces de imponer su gobierno por la fuerza es el síntoma histórico de una «raza enferma», desprovista de vitalidad cultural, la cual, en rigor, no ha sufrido una verdadera decadencia, porque sus graves defectos de constitución la han privado desde siempre de una auténtica existencia social. Incluso el Siglo de Oro es reinterpretado por Ortega como un espejismo: el «maravilloso salto predatorio» del imperialismo fue el paradójico resultado de una debilidad regional incapaz de contrarrestar la unificación nacional de la península.
El modo en que esta reinterpretación anti-democrática (83) del pasado español confluye con el diagnóstico político de la realidad nacional actual no está explicado explícitamente en el ensayo: el lector es el llamado a vincular las dos secciones para concluir que la causa principal por la cual el particularismo avanza en España es la falta de una clase política fuerte que posea la suficiente legitimidad como para articular los diferentes espacios regionales y sectores sociales que componen la península dentro de un nuevo proyecto nacional. Aunque Ortega tampoco lo afirma con claridad en su ensayo, esta nueva misión nacional parece consistir en una especie de «imperialismo espiritual» como el que reclamaba Ganivet: «la unificación espiritual de los pueblos de habla española» (75).
«Una excursión a los indios ranqueles» (1870) de Lucio V. Mansilla
Sintonizar con precisión el diálogo que existe entre Una excursión a los indios ranqueles[1] y el Facundo exige admitir, en primer lugar, que pese a la presencia indudable de un territorio ideológico compartido por ambos libros -un territorio articulado y desarticulable a partir de la dicotomía civilización/barbarie-, tampoco se puede dudar que los modos discursivos privilegiados por Mansilla y Sarmiento son radicalmente diferentes: un dato que, sin serlo, podría parecer banal. Hablamos, ciertamente, de dos textos híbridos, aunque en distinto sentido: el Facundo convoca la biografía, la historiografía, el ensayo, el cuadro de costumbres, para ofrecer un diagnóstico de la realidad nacional que ostenta el prestigio y la solemnidad de los documentos oficiales y urgentes para el futuro de la patria; mientras que, en un tono asimismo trascendental aunque a la vez ligero y frívolo -volveré sobre esta rara avis-, el texto completo de Una excursión que tenemos hoy entre manos es el compendio de una serie de cartas publicadas en el diario La Tribuna, entre mayo de 1870 hasta su aparición en forma de libro ese mismo año.
A la vez que dicta efectos convencionales, la elección del género epistolar facilita profundas reconversiones ideológicas. Si estudiamos la dicción del narrador epistolar, veremos que la apelación directa a un destinatario, a un “tú amigo”, -Héctor F. Varela, a.k.a. “Orión”-, permite modular una entonación coloquial y afectuosa en la que se entretejen, en el mismo plano y en tumultuosa sucesión de oraciones largas y párrafos brevísimos -síntesis que imprime un signo de oleaje a la lectura-, enunciados finalmente heterogéneos: así, las evocaciones personales del narrador y los protocolos de la amistad fluyen en el mismo bastidor de las observaciones “etnográficas” y los comentarios políticos. La ceremonia dialógica de la confraternidad -entre camaradas o entre iguales, vamos a decir-, es el sitio de tránsitos, la orilla de flujos y reflujos,[2] donde las fronteras infranqueables y las jerarquías rígidas se relativizan y se vulneran, declarando su incapacidad de contención y discriminación. En el nivel de la anécdota, el fogón nocturno alrededor del cual los diecinueve expedicionarios, jefes y subalternos, laicos y religiosos por igual, se refugian para comer, beber y contarse historias -preferentemente fantásticas o terroríficas, como el memorable relato del cabo Gómez-[3] sería la inscripción metafórica de una textualidad abierta -quizá lisa y nomádica–[4], en la cual la digresión como estrategia narrativa ilustra un descentramiento estructural generalizado. Persiguiendo cada guía del rizoma, es posible imaginar una reescritura -inversión, desactivación, neutralización- de las categorías sarmientinas de civilización y barbarie, y del tipo de vínculo que las une.
El campo de reescritura más evidente está salpicado por las numerosas opiniones personales y, al parecer, antojadizas e inconducentes de Mansilla, el narrador epistolar. Sin postularse a sí mismo como un filósofo político ni como un tratadista académico, lo cierto es que Mansilla lanza múltiples juicios explícitos sobre la civilización y la barbarie, bajo la forma del “dictamen casual, frívolo e irónico” que es transmitido, en aparejados registros, a un amigo personal -un corresponsal- y al lector impersonal del diario: con el primero, se puede ser caprichoso, vehemente, volátil; al segundo, hay que entretenerlo con múltiples eventos y aventuras. Ahora bien, se debe reconocer, inicialmente, que la autorrepresentación de Mansilla se bifurca, como suele ocurrir en los textos protagonizados por un narrador-personaje. Por un lado seguimos el rumbo del héroe dinámico, el coronel en misión oficial, agente a la vanguardia de la expansión político-económica estatal, que decide visitar a los ranqueles con la intención de “probarles a los indios con un acto de arrojo, que los cristianos somos más audaces que ellos y más confiados cuando hemos empeñado nuestro honor” (26). Por supuesto, esta aventura del honor encierra un proyecto en sí mismo además de proponer una sinécdoque: implica la traducción y la concentración, en un solo gesto ético, de un ambicioso proyecto estatal de conquista y colonización territorial que debía ser, idealmente, diplomática y pacífica -Mansilla viaja para ratificar un tratado de paz y sueña con un ferrocarril-, pero que tendría su realización perversa -ajena, como veremos, a las reescrituras que se desprenden de Una excursión– en la Campaña del Desierto, con la que se inauguró la ominosa y promisoria década del ochenta.[5]
Sujetando la pluma, está el “Mansilla comentador”: un sujeto que contempla y escribe mientras su doble heroico cabalga y actúa; un espectador autodefinido por su experiencia de viajero cosmopolita, por su fina capacidad de observación de la naturaleza y las costumbres humanas, y por su condición de lector de literatura europea. Esta triple legitimación del segundo Mansilla no es análoga a la de Sarmiento en el Facundo, quien se autorretrata como el único depositario de un secreto cultural arrancado a un espectro insigne: por el contrario, la incontinente doxa de Mansilla obedece, con insólita consistencia, a una “alabanza de la barbarie” y a un “menosprecio de la civilización” que se camuflan bajo la ligereza de lo jocoso y lo superficial. Uno de los ejemplos más claros de que, en Mansilla, la frivolidad es una forma del rigor, y de que esta interacción entre la solemnidad y la liviandad resulta exitosa, está en el capítulo décimo, en el cual hay una requisitoria contra el progreso cuyo exquisito argumento central es la carencia de “inspectores de hoteles”, un gremio urgentemente necesitado para aliviar las incomodidades de los viajeros.[6] A la vez que se comenta, con el calculado refinamiento de un dandy, esta circunstancia prosaica de los viajes, se alude fugazmente a la masacre de la guerra del Paraguay -en la que participó Mansilla, que luego criticó- y al plan, nefasto para Mansilla, de exterminar a los indios en lugar de “cristianizarlos, civilizarlos y utilizar sus brazos para la industria, el trabajo y la defensa común” (103). Estas dos fulminantes alusiones, sin embargo, no ocupan más de dos párrafos, al tiempo que la invectiva contra los hoteles ocupa más de una página. Se disculpa de la desproporción, autoconsciente y conversacional, Mansilla: “Te hablo y te cuento estas cosas porque vienen a pelo. Y no tan a humo de paja, pues, más adelante verás que ellas se relacionan bastante, más de lo que parece, con los indios”. (103, mi subrayado). La piedra de toque de la final seriedad de Mansilla es que estas súbitas opiniones frívolas, que espolvorean el texto sin aparente orden ni propósito, forman parte de un proyecto coherente y riguroso de representación del “indio argentino”, que podría entenderse como una reescritura de versiones previas -esa tradición inaugurada por Esteban Echeverría en La cautiva.
Penetrar en el toldo de Don Mariano Rojas no implica, para Mansilla, un ingreso en terra incognita: la convención es otra, pues aunque se finge una simultaneidad entre el presente de la historia y el presente de la enunciación, la cual conllevaría una sincronía entre los descubrimientos del héroe y los hallazgos del lector, es innegable que el narrador epistolar está revelándole al amigo y al lector -a quienes considera ignorantes de una realidad por él dominada-, un pre-conocimiento vasto y exhaustivo del entorno y sus pobladores. Sin duda este conocimiento previo es fruto de la observación directa, pero también de la lectura; aunque no de la lectura de libros europeos, que son los que aparecen citados una y otra vez, sino de una tradición nacional argentina, que está silenciada en la superficie del texto de Mansilla. Yo diría que los textos centrales invocados aquí serían el Facundo (1845) de Sarmiento y La cautiva (1837) de Echeverría; pese a que, por motivos de cronología, sería inexacto incluir el Martín Fierro (1872 y 1879) o el Juan Moreira (publicada como folletín entre 1878-1880) en el inventario de inter-textos directos, sí creo posible trazar un mapa deliberadamente anacrónico de influencias y relecturas. Sin ánimo ni tiempo de ingresar en los textos listados, me atrevería a plantear que las imágenes interpeladas, borradas y reescritas por Mansilla son las siguientes: lo indio como sitio irracional de una turba sanguinaria y vampírica (Echeverría); lo indio como promesa utópica fallida de reposición de la edad dorada de una estancia a-histórica (Martín Fierro, Ida); lo indio como infierno del vicio y la ilegalidad irredimibles (Martín Fierro, Vuelta); y lo indio como traslación fronteriza del “barrio malo”, sub-urbano, sórdido y rufianesco (Juan Moreira).[7]
Hasta la aparición de Miguelito en el capítulo veintisiete, las coordenadas de la reescritura son, básicamente, dos y están sintetizadas en una frase reveladora: “No es tan fácil penetrar en el toldo del Señor General Don Mariano Rosas”. (251) En primer lugar, se trata de llegar, tras una larga y compleja serie de ritos y parlamentos, al cuerpo de un soberano, poderosa figura sedentaria que irradia en torno suyo un sistema defensivo y protocolar de tortuosos y coreográficos círculos concéntricos que ponen a prueba la paciencia de Mansilla y lo subordinan, provocando un tenso equilibrio entre la sumisión y el desafío, a un protocolo alternativo y racional de legalidad y civilidad. A pesar de la supuesta “desconfianza” de los ranqueles, mil veces comentada en la obra, la existencia misma de estas normas de transacción con el “afuera” revela una apertura cultural que los determina profundamente. En segundo lugar, “llegar a Rosas” no implica “acceder a un indio”, si en esta última frase localizamos la idea de trasponer un umbral decisivo entre dos ámbitos irreconciliables: en otras palabras, de ingresar a un terreno radicalmente alterno del propio que sería, en sí mismo, internamente homogéneo en su barbarie compacta, idéntica a sí misma. Lo opuesto es verdadero: la pureza de lo arcaico y primitivo no tiene aquí lugar, como tampoco halla sitio un riesgo de contaminación (pensemos en El matadero) que el Mansilla-personaje niega con su actitud resuelta y frontal: como sabemos, siempre está dispuesto a “topar fuerte”, a cargar y dejarse cargar.
El mundo cultural de los ranqueles, organizado, político, jerárquico, es un producto denso e inestable, resultado de pasajes y costuras multidireccionales que se manifiestan, por lo menos hasta el capítulo veintisiete, en numerosas marcas textuales: no son las menos importantes de ellas la inextricable convivencia de indios, blancos y mestizos, tres categorías insuficientes por sí solas que, más de una vez, se superponen y entremezclan indiscerniblemente en un solo sujeto (Epumer, hermano de Rosas, sería un ejemplo)[8] ; como tampoco el dato de que muchos indios dominen el español. Escasos son los indios ranqueles que no hayan negociado, de una forma u otra, con la llamada “civilización”, mediante mudanzas espaciales o culturales que han redefinido su identidad.[9] El mismo Mariano Rosas, como se revelará más adelante, es parcialmente un hijo de la civilización: de hecho, su nombre cristiano proviene de la circunstancia de haber sido cautivo del mismo Juan Manuel de Rosas, tío de Mansilla.
La evidencia acumulada me lleva a creer que más que una incursión o una excursión, conceptos que conducen a la noción de penetrar en un recinto cerrado, profundo, estático (“tierra adentro”), sería más adecuado describir la aventura de Mansilla y sus dieciocho hombres como un lento y progresivo re-conocimiento de la matización, híper-parcelada en gamas incalculables, de un espacio socio-cultural móvil -por ende, histórico- que se propone como contra-ejemplo neutralizador de la dicotomía civilización/barbarie, en tanto categoría explicativa del universo y legitimadora del “estriamiento” nacionalizador del espacio. La bipartición en esferas mutuamente excluyentes se descubre, de este modo, como una operación insatisfactoria que no describe, sino que adultera y simplifica lo irreductible a la cerrada fórmula sarmientina. Estas operaciones intelectuales desestabilizan el más duradero legado de Sarmiento y ponen en crisis las bases epistemológicas de la Campaña del Desierto[10]; sin embargo, el revolucionario proyecto representacional de Mansilla, sin dejar de ser coherente y consistente, jamás alcanzó una traducción política pragmática y unívoca, capaz de competir con aquélla en el teatro de la historia.[11] Tal vez en la misma naturaleza compleja y abierta de Una excursión a los indios ranqueles esté la explicación de esa incapacidad.
Notas:
[1] Empleo una vieja edición de 1944 en dos tomos: Una excursión a los indios ranqueles. T 1. Buenos Aires: W.M. Jackson, 1944.
[2] Entiendo este concepto borgeano, comentado (y quizá enriquecido) por Beatriz Sarlo, como un lugar de transacciones multidireccionales a partir del cual toda contraposición binaria entre bloques homogéneos queda minada.
[3] Por otro lado, ¿podríamos pensar en el fogón, también, como la versión pampeana del salón gótico, donde se conjuran las fantasías opresivas de la alteridad a través del ritual de la narración oral colectiva? Me refiero aquí a una posibilidad de lectura en clave de “gótico imperial” (ver Dabove, Juan Pablo: “La cosa maldita: Leopoldo Lugones y el gótico imperial”. Revista iberoamericana. LXXV.228 (Julio-Setiembre 2009): 773-792.
[4] Aludo aquí con muchas dudas a la distinción hecha por Deleuze y Guattari en Nomadology: The War Machine. Básicamente, la contraposición relevante se da entre el espacio liso habitado por la máquina de guerra nómade, y el espacio estriado, delimitado y controlado por el estado moderno. ¿Habitan los ranqueles un espacio abierto y liso? La presencia de un orden político sedentario y territorial, de un aparato “estatal” que recuerda a una confederación de cacicazgos, cuestiona la aplicación directa de la contraposición.
[5] “Mansilla’s account of his efforts to arrange a peaceful settlement, Una Excursión a los indios ranqueles (1870), is both factual and picturesque. In it he offers strong hope of attaining lasting peace, of bringing civilization and Christianity to the Indian, and of incorporating him as a useful element into Argentine life”. (26-7). McMahon, Dorothy. “The Indian in Romantic Literature of the Argentine”. Modern Philology. 56.1 (Aug. 1958): 17-23.
[6] “Empero, mientras los gobiernos no pongan remedio a ciertos males, yo continuaré creyendo en nombre de mi escasa experiencia, que mejor se duerme en la calle o en la Pampa que en algunos hoteles”. (99).
[7] Por supuesto, una obra fundacional en este sentido sería La Araucana de Ercilla, que en consonancia con su aliento épico resalta los valores guerreros de los araucanos.
[8] “Es un hombre como de cuarenta años, bajo, gordo, bastante blanco y rosado, ñato, de labios gruesos y pómulos protuberantes, lujoso en el vestir, que parece tener sangre cristiana en las venas”. (295-6).
[9] Estos serían “Los recalcitrantes, los viejos, los que jamás habían vivido entre los cristianos, los que no conocían su lengua, ni sus costumbres, los que eran enemigos de todo hombre extraño, de sangre y color que no fuera india, creían en los vaticinios de las brujas” (271).
[10] Y su condición de posibilidad básica, que pasa por la siguiente definición de la pampa como vacío nacionalizable: “La pampa no era un desierto (lo era sólo por metáfora, en tanto vacío de “civilización”), ni el Genocidio podría haber sido Conquista toda vez que ocurría en el seno de un espacio sobre el que el estado reclamaba previamente soberanía” (Dabove 2009: 778).
[11] Para Nicolas Shumway la explicación es más sencilla: “More a friend of chatty comment and flippant witticism than of rigorous thought, Mansilla quickly abdicates intellectual responsibility to probe deeper by calling himself “nothing but a modest chronicler” and proceeds to the next anecdote”. (260). Consultar The Invention of Argentina. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993.
La retórica imperial en «Green Mansions» de William Henry Hudson
En su libro “The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration” (1993), David Spurr dedica un capítulo a la estetización, entendida como un mecanismo de representación de la otredad. Spurr estudia los modos en que el otro es “exotizado” en el discurso de la prensa y la literatura de viajes para facilitar un consumo “desinteresado” de imágenes provenientes de culturas no-occidentales tradicionalmente sometidas a condiciones estructurales de opresión. Spurr sostiene, básicamente, que para el lector/receptor instalado en la metrópoli, la relación textual con la otredad está mediatizada por una des-ideologización que borra las asimetrías socioeconómicas y las condiciones de colonialidad para convertir lo que se lee y lo que se observa en mercadería y en espectáculo: para insertarlo en el mercado del entretenimiento de la economía global. Por ejemplo, el objeto post-colonial estetizado es el lugar una des-historización que hace desaparecer el pasado, de tal manera que, en un caso extremo, un lector francés es capaz de consumir imágenes de las ex-colonias francesas en África como si un país como Argelia jamás hubiera sufrido la dominación del sangriento imperialismo francés.
En cuanto a la naturalización, Spurr explica que el término no se refiere a una estrategia de representación única, sino a un conjunto de significados asociados con el colonialismo. Así, la naturalización implica una visión del otro no-occidental como un ser “natural”, es decir, más cercano a las fuerzas de la naturaleza que el hombre civilizado. En el plano cultural, las culturas “naturalizadas” son aquellas que se ven despojadas de la complejidad socio-cultural que explica el desarrollo histórico de la civilización occidental, para identificarse con significados como la abundancia y la fertilidad, la inocencia original, el caos y la violencia, el instinto, el carácter cíclico de lo natural. Por otra parte, una segunda idea de “naturalización” se relaciona con la “justificación natural” de la dominación de los más fuertes y civilizados sobre los más débiles y bárbaros. El concepto de “white man’s burden” es ejemplar aquí: el imperio naturaliza su expansión y legitima la opresión económica del otro aduciendo que el avance de las fuerzas civilizadas es una consecuencia lógica y deseable, producto de la dinámica universal de las sociedades humanas, que además tiene consecuencias benéficas, puesto que les permite a los grupos “naturales” acceder a los bienes de la cultura y sumarse al devenir histórico de la humanidad.
Me pregunto de qué manera las reflexiones de Spurr pueden ayudarnos a leer una novela como “Green Mansions” (1904) de William Henry Hudson, un texto que participa, ciertamente, de la retórica imperial en el sentido de que: 1) promueve una representación estetizada del indígena venezolano; y 2) representa a este mismo indígena como parte del mundo natural. En efecto, durante su permanencia en la tribu que lo acoge, Abel, el viajero venezolano que protagoniza la historia, mantiene con sus anfitriones “salvajes” una relación ambivalente, ya que a pesar de vivir entre ellos y compartir sus ritos cotidianos, en todo momento conserva, al nivel de la percepción y representación de estos ritos y condiciones de vida, una mirada “estetizante” y distanciada que le permite vincularse con ellos como si fueran imágenes estereotípicas. Estos salvajes viven en la periferia de la nación, en un “desierto” cultural dentro del cual la única ley es la que impone la naturaleza. Sin embargo, cuando Abel entra en relación con Rima, la presencia femenina que habita ese sector prohibido de la selva al cual los indígenas no osan penetrar, su modo de vincularse con la otredad cambia paulatinamente. Rima sigue siendo, me parece, un ejemplo de alteridad radical, pero se trata de un ejemplo distinto de los indígenas porque fuerza a Abel a desarrollar nuevos modos de interacción.
Estos nuevos modos responden al hecho de que Rima es un objeto singular. Estamos ante un ser que habita un territorio híbrido entre lo humano y lo sobrenatural, un personaje que, en virtud de su carácter único, desafía al espectador. Abel debe forzarse a sí mismo, y extremar su instrumento lingüístico, para dar cuenta de un fenómeno sublime que no es totalmente capaz ni de comprender ni de describir. Su mismo aspecto físico, de una belleza compleja y proteica, exige que el lenguaje de Abel se complejice y se haga extremadamente versátil y preciso para poder captar los sutiles y cambiantes matices cromáticos y auditivos que su objeto de observación le va presentando, simultánea y sucesivamente. El lenguaje de Rima, ese código incomprensible por ser demasiado complejo, no puede ser descodificado con éxito: apenas es posible aludirlo lateralmente a través del registro lírico. Adicionalmente, el modelo del melodrama interviene aquí para aproximar radicalmente a los amantes, pero también para alejarlos. El secreto mundo interior de Rima es un bául prohibido ante el cual toda tentativa de lectura se frustra, lo cual no impide que Abel haga el intento, siempre imperfecto, de ingresar en una vida espiritual que promete ser tan rica y apasionante como el lenguaje musical con que Rima, crípticamente, lo expresa. De alguna manera, la novela de Hudson es un texto extraño y familiar al mismo tiempo, puesto que radicaliza y desfamilariza las convenciones básicas del género romántico. Por todo esto, en Rima se concentra una interesante reflexión meta-lingüístico/literaria que convierte a “Green mansions” en un texto atractivo no sólo en el contexto de la retórica imperial, como documento cultural, sino también como un texto artístico al que es posible sentirse atraído por sus cualidades intrínsecas y autorreferenciales.
Si quisiera arriesgar una lectura de “Green mansions” a partir de las reflexiones de Spurr, diría que el desafío implícito en la presencia inefable de Rima presenta una versión de la otredad que resulta imposible simplificar y recodificar a una narrativa “cómoda” y complaciente, estructuralmente sencilla, como es la narrativa que rige los ejemplos periodísticos y fotográficos que Spurr analiza. Rima, como personaje y como fenómeno, parece poner en evidencia los límites de la estetización y la naturalización, que en su caso particular se revelan insuficientes como estrategias representacionales. Abel no puede mantenerse cómoda y asépticamente distanciado de Rima, en parte porque la ama, pero también porque es un ser demasiado maravilloso y fascinante como para permitirse “consumirlo” con el desinterés y la frialdad con la que consumimos las noticias periodísticas. Al contrario, Rima exige ser examinada de cerca, sólo para demostrarle al observador que por más cerca que este pretenda situarse de ella, jamás podrá poseerla, sea física o simbólicamente: así se explicaría su muerte a manos de los indígenas, en un incendio espectacular que le hace justicia a la belleza de su víctima. Por otra parte, en cuanto a la naturalización, no cabe duda que Rima es un ser “natural”; sin embargo, su carácter natural no es simple y elemental, no es primitivo ni menos desarrollado que el mundo de la civilización. Como hemos visto, Rima es más compleja que el lenguaje racional de la civilización, es más compleja que los instrumentos de la retórica imperial, y en este sentido, su misma existencia entraña una neutralización de las oposiciones jerárquicas civilización/barbarie, naturaleza/cultura. La naturaleza, si tomamos a Rima como su representante ejemplar, es un ámbito inefable ante el cual la cultura occidental revela su simplicidad, su frustración.
Quizá podría sugerirse que estas experiencias-límite, radicales y excéntricas, constituyen una interpelación de la retórica imperial, que la cuestionan desde dentro y, al mostrar sus imperfecciones, la confrontan con la necesidad de trascenderse a sí misma y de trascender la barrera de “distanciamiento estético” a la que hace referencia Spurr. ¿No constituye Rima un llamado implícito a abandonar los instrumentos representacionales del imperio para desarrollar herramientas nuevas, o, tal vez utópicamente, para dramatizar las limitaciones de la retórica metropolitana para aproximarse a la realidad desconocida del otro?
Apuntes sobre «Los siete locos» y «Los lanzallamas» de Roberto Arlt
¿Qué clase de conocimiento produce la locura? (ver Shoshana Felman: Writing and Madness). Si bien el racionalismo cartesiano sostiene que la locura es la carencia de razón, negándole así un “ser”, lo cierto es que tradicionalmente la locura ha estado vinculada con un deseo reprimido: la aspiración a lo sagrado, la búsqueda de lo sobrenatural. Foucault ha postulado que la llamada época clásica controla, segrega y reprime la locura, pero esta parece ejercer un influjo que genera temor, una ansiedad cuyo primer exponente fue el mismo Descartes: para él, la locura es una forma de no pensar. Si la condición de la existencia es el pensamiento, entonces, para Descartes, los locos estarían condenados al no-ser. Derrida, por su parte, propone otra lectura de las Meditaciones, en la cual la aparición del genio maligno, una figura que representa la sinrazón, permite releer la frase “pienso, luego existo” desde la locura como marco interpretativo.
¿Cómo se manifiesta la locura en el discurso y, específicamente, en el discurso literario? Aparentemente, esto no ocurre a través del logos, sino del pathos. La locura se hace palpable en la expresividad verbal, en el ritmo y la textura de la prosa: en el aspecto material del lenguaje. El mismo trabajo de Foucault pretende evocar el “rumor” de la locura a través del lenguaje, mediante el uso de un lenguaje “patético”. A pesar de la crítica de Derrida, quien acusa a Foucault de no brindar una definición clara de locura, el objetivo de éste último no es aclarar un concepto sino hacer presente una experiencia, un modo de ser y de pensar. El pathos, que es la dimensión de la expresividad, de la pasión y el dolor, corresponde al dominio de la corporalidad. El pathos se instala en el reino del cuerpo, aquella zona de la experiencia donde se manifiesta el principio de placer y donde se localizan las pulsiones no disciplinadas por una noción de yo. La literatura puede dar cuenta de esta experiencia primigenia porque el lenguaje literario tiene, además de un nivel referencial, la posibilidad de sugerir indirectamente la “voz de la locura”. En este nivel de la expresión, el yo autorial ve puesto en cuestión su control sobre el sentido.
En Crítica y ficción Ricardo Piglia propone dos modos de leer Los siete locos y Los lanzallamas: como “la novela de Erdosain” o como “la novela del Astrólogo”. Siendo estos los dos personajes centrales de la ficción, cabe preguntarse qué relación existe entre ellos. ¿Podemos hablar de subordinación? ¿Estamos lidiando con una sociedad secreta que funciona como una organización vertical y autoritaria? Hay que tener en cuenta que Erdosain elige, voluntariamente, subordinarse al Astrólogo. Esto nos indica que la sociedad secreta de Arlt no es una réplica ni tampoco un microcosmos de la sociedad externa, sino algo radicalmente distinto: es significativo, por ejemplo, que sea tan homogénea , y también que sus miembros sean exclusivamente varones (aquí habría que pensar en Hipólita). Lo cierto es que Erdosain pasa a integrar una sociedad potencial, un proyecto a futuro, que aún no ha sido realizado. En este sentido, la novela pone en crisis las nociones de pertenencia y de comunidad.
Por otro lado, la novela frustra constantemente las expectativas de peripecia. La novela parece empezar como una novela policial, pero su contacto con las convenciones del género va diluyéndose progresivamente, hasta perderse del todo. El secuestro de Barsut, el abandono matrimonial de Elsa, y el robo de Erdosain constituyen tres promesas de trama que se no resuelven, aunque quedan propuestas y esbozadas como planes narrativos. Vale decir, entonces, que la novela pone en cuestión la distancia entre la planificación y la realización de los eventos que componen el mundo ficcional.
Erdosain recibe del Astrólogo una forma de validación: el hombre le permite creerse un “gran inventor”. Ambos mantienen una relación patológica con el poder. En este sentido, tres referentes importantes son la novela Los endemoniados de Dostoievski, el texto El único de Stirner, un libro fundacional para los anarquistas y nihilistas del siglo XIX, así como también las películas de Fritz Lang, en la que figuran estos “genios del mal”. El Astrólogo nombra a Erdosain “jefe de industrias” de la sociedad secreta, le otorga un cargo que le da identidad y existencia. A la manera de un alquimista, Erdosain ha inventado un objeto singular: la rosa de cobre. Tal y como Remo está relacionado con la magia, en el sentido de “ilusionismo”, también el Astrólogo es un fabricante de simulacros persuasivos, que carecen de referente real (en este punto, las reflexiones de Piglia sobre el poder son capitales para entender la novela). La rosa de cobre remite, además, a la sensibilidad kitsch, al ser un artículo de decoración barato propio de la era industrial, pero también se relaciona con la producción industrial de la muerte, lo cual tiene sentido si recordamos que el otro proyecto de Erdosain es la construcción de una fábrica de gases, específicamente de fosgeno. En otras palabras, Erdosain piensa en ganar consumidores para su rosa de cobre, pero también piensa en esos consumidores como víctimas del fosgeno (el “consumidor gaseado”, podría decirse). Existe así un vínculo entre el inventor y la masa, entre el científico y la multitud, que se entiende como una doble amenaza de control y de violencia: a través de las fuerzas del mercado; y a través de la guerra química. El objetivo declarado de la sociedad secreta a la que pertenece Erdosain es erradicar el orden social imperante para imponer una versión hiperbólica de un orden arcaico y tradicional. Debe tenerse en cuenta que Erdosain desea ser “emperador del mundo”.
La fundación de una sociedad secreta puede entenderse como una expresión ideológica de la alienación. La confrontación con el orden social está inextricablemente ligada con una sensación particular: la angustia. Los personajes de Arlt, así como Raskólnikov y el hombre del subsuelo, tienen una fantasía de poder que remite a su condición de burgueses pauperizados y amargados. Sin embargo, la angustia que todos ellos experimentan ya no se percibe como una realidad interior y psicológica, invisible e intangible, sino que se objetiviza en una “zona de angustia”. Este punto nos debe decir algo sobre el régimen de representación de la novela, que se aleja del realismo para borrar la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, un rasgo que es muy propio del expresionismo. La zona de angustia no es, en verdad, metafórica, más bien posee un carácter alucinatorio que no aparece representado “irrealmente” sino como una forma más verdadera de la realidad: la que responde a una “referencialidad delirante” de naturaleza intersubjetiva. Esta forma del delirio no niega el universo de lo físico y lo material; por el contrario, afirma el imperativo de vivirlo todo -de experimentar incluso los estados interiores- como una experiencia física y corporal, una experiencia que se traduce en pathos y, centralmente, en dolor extremo.
Es posible releer el vínculo entre el traidor y el traicionado dentro del régimen de representación del delirio. Así, la muerte de Barsut, una farsa dirigida a Erdosain, no se localiza en el plano de los hechos objetivos, sino en el plano del simulacro, que es otro nivel de realismo. La relación entre Erdosain y Barsut está marcada por el hecho de que los dos personajes tienen una propensión al ensueño, la cual debilita las fronteras del ego, fortalece la conciencia de la corporalidad y produce proyecciones fantasmáticas. De ahí que la suya sea, en cierto nivel, una relación de doblaje. Barsut es un trozo de la conciencia de Erdosain, dentro de una lógica que es fragmentaria. Ello se debe a que el doble no es, en sentido estricto, una réplica del yo; más bien es una parte del mismo. La sensación de alienación se manifiesta en la angustia y también en un “estar fuera de sí mismo”, en una escisión del yo. Más que de un estado de ánimo, estamos hablando de una vivencia física y corporal de la fragmentación. En esta línea, cuando el narrador-cronista afirma que Erdosain “vivía simultáneamente en la proximidad y el alejamiento de su propio cuerpo” (61), podemos leer que este estado psicótico reporta una traducción física de la alienación. Siguiendo a Felman, la individualidad fragmentada no es inefable, pero debe ser referida desde un marco discursivo ajeno al logos, desde un “otro lado” que permita referir lo intratable.
Un asunto también importante, que está vinculado con el delirio en Los siete locos y Los lanzallamas es la naturaleza cinematográfica del proyecto revolucionario del Astrólogo, que se revela como un “director”. En su utopía, el delirio, la tecnología y el control de las masas son elementos indesligables. La utopía del Astrólogo puede ser calificada de cinematográfica en la medida en que supone una utilización delirante de la propaganda. Podría darse el ejemplo del momento en que el Astrólogo imagina, hiperbólicamente, la proyección de un film contra el telón de las nubes. Sería lícito establecer una relación entre este proyecto y el que se encuentra en las páginas de La invención de Morel de Bioy Casares: en ambos casos nos referimos a fantasías modernas de control totalitario. Sin embargo, si en la novela de Bioy Casares la máquina de simulacros proviene de la ciencia ficción, el Astrólogo está asociado con el delirio místico. Aquí se puede pensar en las elucubraciones bíblicas del farmacéutico Ergueta.
En este punto son relevantes las ideas de Marshall Berman en All that is Solid Melts into Air. En el segundo capítulo, dedicado a la modernidad en San Petersburgo, vemos el arquetipo de una serie de procesos que también tendrán lugar en la urbe latinoamericana a principios del siglo XX. Berman recuerda que San Petersburgo es una ciudad que fue creada ex-nihilo, por decreto de Pedro el Grande, para que existiera como una ventana ante Europa. La ciudad fue creada y planificada a imagen y semejanza de las ciudades occidentales modernas, lo cual generó una cultura urbana particular: la de una modernidad situada en un contexto atrasado con respecto a los de otras ciudades europeas y capitalistas, como París. Así, la modernidad rusa y la modernidad latinoamericana no serían defectuosas sino “periféricas”, como lo ha sostenido Beatriz Sarlo.
Podemos hablar, entonces, de dos formas de lo moderno. La primera es la modernización rusa, autoritaria y vertical: impuesta “desde arriba”. La segunda es la modernidad popular y revolucionaria, hecha “desde abajo”. En el seno de las modernidades periféricas, aparece un nuevo tipo humano citadino, un hombre que posee aspiraciones modernas pero que no pertenece a las capas altas de la sociedad tradicional pues viene de la pequeña burguesía. Este tipo no corresponde al flanneur del modernismo metropolitano; es el hombre del subsuelo. Lo que los distingue es, sobre todo, una diferencia de intensidad. El flanneur experimenta la exterioridad de la ciudad como si fuera un espacio interior, recorre la urbe convirtiéndola, con su atención flotante, en un espectáculo; no obstante, no se deja invadir por la ciudad ni tampoco se proyecta sobre ella, porque su modo de distanciamiento es el modo de la ironía, que contrasta con el distanciamiento de la alienación (el de Erdosain y los suyos). Además, en el hombre del subsuelo hay una dimensión política revolucionaria que no existe en la actitud esteticista del otro. La modernidad periférica se vive de una manera delirante y fantasmagórica, que está emparentada con el expresionismo. El poblador urbano de estos espacios periféricos no es el habitante popular tradicional del país (el gaucho idealizado, o el orillero en Borges), ni se ajusta a las divisones tradicionales de la sociedad. El hombre del subsuelo no es un aristócrata ni tampoco un mujik. Mientras que el flanneur percibe la ciudad como una plasmación del orden, que excluye todo deseo de destrucción, los personajes de Arlt conciben un deseo de destrucción porque experimentan la modernidad como una realidad lacerante.
En Arlt vemos continuas “one man demonstrations”. En este mundo, siempre existe un sujeto marginal que reclama su propia visibilidad, que desea ser reconocido en su existencia. Es recurrente el motivo del amor propio: las fantasías de extrema sumisión y de extremo poder nacen de un mismo núcleo, de la imposibilidad de ser reconocido como un ciudadano con deberes y derechos, fuera ya de las jerarquías tradicionales de la sociedad de castas. En Los siete locos y Los lanzallamas, estas fantasías encuentran su lugar en el delirio y alimentan una confrontación política. Sin embargo, existe una distancia entre el deseo de confrontación y ésta, propiamente dicha. Predomina lo subjetivo sobre lo objetivo; querer asesinar a Barsut es suficiente, es, incluso, más trascendente que llegar a hacerlo. El dominio de lo psíquico es más importante que el de lo empírico.
¿Cómo explicar, desde este marco, las promesas defraudadas de trama? Podría argumentarse que la clave de este rasgo central de la novela está en el objetivo de reafirmar la primacía de lo subjetivo, de lo psíquico y lo delirante, por encima de lo factual y lo objetivo. Así se explica también el vínculo entre las dos partes del gran proyecto narrativo de Arlt: si bien el lector espera que en Los lanzallamas se ejecute y se dé cima al proyecto político esbozado en la primera parte, esta promesa argumental se frustra rápidamente. Hay una deconstrucción de la trama que responde al hecho central de que la formulación de la sociedad equivale a la fundación de la sociedad secreta, por lo menos en el plano del simulacro. En esta línea podríamos leer la profusión de monólogos y soliloquios en Los lanzallamas.
El problema de la reproducción biológica también puede ser abordado desde esta perspectiva. Los personajes de Arlt no desean o no pueden reproducirse biológicamente. La paternidad les está negada. El Astrólogo es un castrado, pero es el padre de la sociedad secreta, que funciona en el terreno de las ideas. El discurso en el que cuenta la forma en que perdió los testículos es una provocación violenta que busca agredir al oyente mediante la representación de lo abyecto y lo repugnante. El pasado de este personaje se reduce a la escena de la castración; si sus testículos son análogos a granadas, entonces se puede decir que el fundador de la sociedad secreta está marcado por un solo hecho biográfico que se transfigura en una imagen bélica. Si el Astrólogo sostiene que “el vicio de los intelectuales es negar el cuerpo”, él, por el contrario, afirma, paradójicamente, que el cuerpo es lo único real, pese a que no se puede reproducir. Erdosain también asume esta paradójica incapacidad reproductiva, pues no desea tener hijos y, a pesar de ser un hombre casado, sueña que su relación con Elsa funcione como una ligadura filial. Ante esta cancelación de lo biológico y de lo histórico, lo único que queda, el último terreno donde la acción es posible, es la franja del delirio.
Embalse quiere empezar como una novela realista convencional: el personaje central es Martín, un bonaerense de clase media que trabaja en la industria de la computación (los datos sobre su ocupación y sobre su vida en la ciudad son escasos y vagos), y que junto a su esposa Adriana y a sus dos hijos (Franco, de cinco años, y un bebé sin nombre) realiza unas vacaciones de dos meses a Embalse, un tranquilo pueblo de montaña en la sierra cordobesa. El motivo de este viaje tampoco escapa de la normalidad: la familia quiere descansar, huir temporalmente de la rutina urbana; Martín es un hombre de temperamento melancólico, muy dado a largas depresiones, y cree que salir de Buenos Aires le ayudará a estabilizar su estado anímico. Bajo esta premisa turística se desarrolla la primera parte de la novela, ocupada principalmente por los solitarios paseos de Martín, que recorre su nuevo medio rural en desganadas caminatas que lo ponen en contacto con el paisaje natural y con algunos lugareños excéntricos como Andrada, el cuidador del Centro de Piscicultura, establecimiento en torno al cual girará la segunda parte de la historia: mucho más sorprendente que la primera. Una imagen repetida, que da la pauta de la atmósfera que reina en estas vacaciones familiares, es la de Martín sentado con un vaso de whisky en la casa que ha alquilado, contemplando los hermosos crepúsculos de la sierra.
El tono de esta primera parte es pausado y reflexivo; el narrador en tercera persona focaliza en las divagaciones de Martín, y se concentra en una experiencia recurrente del protagonista: el hallarse frecuentemente perdido en su nuevo entorno, el ser incapaz de componer un mapa mental de la zona que le permita establecer las posiciones relativas de los diferentes hitos: el pueblito, la zona de los hoteles, el lago, el Centro de Piscicultura, las escasas viviendas de los vecinos y los caminos de montaña que unen estos espacios. Otro tema importante, que aparece en el capítulo 2, es la relación padre-hijo entre Martín y Franco, que resulta significativa por las fantasías culposas del padre, que se siente inseguro sobre la mejor forma de educar a su hijo. El asunto de la filiación, que en un primer momento aparece bajo un signo realista, se tornará delirante más tarde, cuando mute para vincularse con la reproducción científica y la manipulación genética.
A partir del capítulo 3 empiezan a hacer su aparición ciertos signos extraños, aunque banales, que perturban la rutina de estas vacaciones campestres. Una vez, desde la terraza, Martín observa unos seres extraños que se desplazan en el campo cercano: unas gallinas flacas, demasiado espigadas para ser gallinas convencionales. Movido por la curiosidad, Martín las sigue por el bosque, hasta toparse con una escena vagamente grotesca, incomprensible y aparentemente absurda, que tiñe la narración de extrañeza: entre la vegetación, logra ver a un enano, un homúnculo vestido con ropas comunes y corrientes, que después de tomar a una gallina flaca entre sus brazos, le introduce una mano, saca de su interior dos bolitas amarillas, y al instante las reemplaza por dos bolitas rojas. Este breve incidente, a pesar de no constituir nada notable, marca un deslizamiento en el mundo ficcional, que empieza a enrarecerse y ensombrecerse: incluso el clima soleado de las últimas semanas cambia, y se instala una atmósfera nubosa y cargada.
Este enrarecimiento se agrava con dos hechos más, poco significativos en sí mismos, pero que implican una ruptura del tono monocorde que ha reinado hasta el momento, y con el régimen de representación realista: casi simultáneamente, la pareja decide contratar una niñera para cuidar el bebé, lo cual les da más libertad para salir; poco después, irrumpe inesperada y bruscamente una figura chirriante, totalmente autorreferencial, que desquicia el mundo representado: un hombre llamado César Aira, excéntrico y maniático escritor que les impone su presencia avasalladora, los invita a almorzar a su casa y los lleva a pasear en lancha. Aira, irónicamente descrito como un «distinguido escritor», es un personaje frívolo y hablador, bebedor empedernido y cocainómano, francamente antipático, quien con su cháchara constante, sus chistes absurdos y su megalomanía quiebra completamente el aire bucólico de las vacaciones familiares. Su presencia indica una desviación inevitable de la historia, que se trasladará a partir del capítulo 6 a los predios del delirio y del absurdo. Un hecho significativo es que, durante el paseo en lancha por el lago, Aire les explica a sus perplejos invitados que los extraños sonidos que han estado escuchando, unas voces que parecen provenir de una fuente invisible, corresponden a una transmisión televisiva que, por obra de un fenómeno físico raro, está siendo refractada por la superficie del agua. La importancia de la televisión y los medios masivos de comunicación para lo que vendrá más adelante en la novela queda así resaltada. Aira se presenta como una autoconciente influencia discordante que, por contraste, pone al descubierto la chatura de Martín y Adriana, personajes realistas que deberán transformarse para ingresar al nuevo mundo que está por tragarse a la ficción.
En el siguiente capítulo se da una conversación extensa entre Martín y otro personaje que parece ser una versión de Aira, o que por lo menos pertenece a su órbita: el extravagante y parlanchín profesor Halley, que viene hasta la casa de Martín para pedirle una máquina de escribir. El profesor Halley es un científico interesado en la genética que, hablador como Aira, le habla a Martín, entre otras cosas, sobre el secreto de la naturaleza, y le plantea una situación hipotética: le pide imaginarse que es el personaje de una película norteamericana que, por error, entra en posesión de una información secreta, descubrimiento que le acarrea la muerte. Así, la novela alude a uno de sus referentes: el cine popular, y específicamente, las películas de ciencia ficción que involucran a científicos locos, laboratorios donde se realizan experimentos extraños, conspiraciones políticas como telón de fondo. Curiosamente, una película de serie B que constituye un referente de Embalse es El monstruo del pantano, que a su vez remite a La isla del doctor Moreau y, en literatura, a La invención de Morel. La extrañeza continúa en otros hechos que la van agudizando: Karina, la niñera del bebé, es casi atacada por algunas de las ya conocidas gallinas flacuchentas, que revelan una intencionalidad maligna. Después, Martín las ve en el lago, nadando y remojándose como pingüinos, visión que lo hace pensar en gallinas-peces, gallinas-mutantes; en este punto, la intriga científico-cinematográfica ya está perfilada.
Esa misma noche, presa de un impulso inmotivado -la densidad psicológica ya no explica, en este momento, las conductas de los personajes: Martín se ha transformado en «héroe de película norteamericana»-, Martín sale a investigar las causas de estos hechos monstruosos, y llega hasta el Centro de Piscicultura. Allí, la autorreferencialidad llega hasta el extremo. Es de noche, y Martín se pone a espiar por las ventanas del edificio, cada una de las cuales simula una pantalla de televisión que permite ver los escenarios interiores, tomados de referentes televisivos como la comedia de situaciones. En esos interiores, Martín ve a un hombre recostado en una camilla, un hombre de pelo largo cuyas piernas parecen ser grotescamente musculosas; a su lado observa una especie de pecera, en cuyo interior nadan unos pollitos anfibios que circulan en el agua como peces. La explicación que Martín le da a esta visión absurda pasa por lo que él denomina «la venganza de la televisión»: la imposibilidad de huir de la ciudad y de los medios de comunicación está refrendada por el hecho de que la naturaleza no existe, de que el campo mismo es un efecto de la televisión, sus géneros y convenciones.
La explicación de estos hechos es imaginativa, extravagante y trivial. El profesor Halley está implicado en un experimento científico que, a través de la manipulación genética, busca transformar a sus clientes homosexuales en mujeres y pretende dotar a los futbolistas argentinos de características físicas excepcionales. Es por esto por lo que, reflexiona Martín retrospectivamente, ha notado la presencia de representantes de ambos grupos en el pueblo, lo cual resultaba extraño para una localidad provinciana. Martín no puede evitar sentirse defraudado ante la solución del misterio, que se encuentra relacionada con algo que, para él, es tan insignificante y prosaica como el fútbol. Este descubrimiento lo lleva a pensar que, en efecto, la realidad es trivial, que lo monstruoso es la otra cara de lo banal. La novela termina con un desastre nuclear protagonizado por diversos monstruos y mutantes: un científico afectado por la radiación que despide un tenue fulgor rosado, y que le cuenta su melodramática historia de amor con Karina, así como la truculenta historia familiar del profesor Halley; un enano que intenta salvar al mismo profesor, con el que sale cargado del laboratorio a punto de explotar; una bandada de gallinas radioactivas que alzan vuelo hacia la noche estrellada. Se insinúa que, detrás del experimento de Halley, hay una conspiración política de los militares, que quieren dar un golpe de estado con ayuda soviética. Al enterarse de ello, Martín, que ya ha perdido toda esperanza de salvar a su familia de la radiación nuclear, realiza un acto heroico que resulta sumamente estúpido: ingresa al interior del laboratorio, encuentra una máquina de alta tecnología, introduce sus manos en ella, coge un objeto brillante y desconocido, lo aprieta contra su pecho y empieza a correr desesperadamente, mientras el calor del objeto va derritiendo su carne, hasta introducirse con él en el lago, mientras alcanza a pensar unas palabras ridículas: «Muero por la Argentina y el presidente Alfonsín».
Dos asuntos centrales en esta novela son la reflexión sobre la creación literaria, representada en clave científica-cinematográfica, y la presencia de un personaje colectivo: la secta secreta, el grupo misterioso que se oculta de la mirada pública – en este caso, de la mirada de Martín, que es un turista poco perspicaz – para realizar prácticas misteriosas que guardan relación con la reproducción biológica y la reproducción textual. Por supuesto, ambos asuntos están inextricablemente ligados. En cuanto a la dimensión metaliteraria, se puede decir que la asociación entre Halley y Aira está subrayada por el texto: así, la máscara que asume la figura autorial es la del científico loco, el genio lunático que, a través de sus experimentos científicos-artísticos, no busca crear (como el mago de Las ruinas circulares) sino reciclar, transformar, pervertir las reglas del mundo ficcional para así provocar un desplazamiento del régimen de representación hacia ese universo desquiciado y absurdo, cuyo referente central son el cine popular, tal vez el cómic, la televisión, el fútbol. Literalmente, se presenta una «mutación» del régimen de representación. Podría decirse, entonces, que en Embalse la figura del creador corresponde a la de un «reformulador», un compositor de pastiches que retrabaja ciertos materiales de la low culture para desfigurar las convenciones del realismo y generar una ficción delirante (aquí, la conexión con Los siete locos es evidente). En segundo lugar, el motivo de la secta está ejemplificado por Halley y sus empleados, científicos-artistas abocados a estas operaciones textuales, pero también por dos grupos asociados: los futbolistas y los transexuales. Los futbolistas representan la conexión con la televisión y los medios de comunicación masiva, mientras que los transexuales dramatizan el motivo de la transformación, que, como hemos visto, es clave en la construcción del mundo ficcional.
«La vorágine»: entre la autobiografía y la denuncia social
La vorágine (1924) de José Eustacio Rivera se inscribe en la tradición regionalista hispanoamericana, que fue la línea hegemónica entre 1920 y 1940. Otras novelas que pertenecen a esta tradición de «novelas de la tierra» son Don segundo sombra de Ricardo Güiraldes (1926) (que conforma un díptico con El juguete rabioso de Roberto Arlt: su inversión urbana), Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos y La carreta (1931) de Enrique Amorín. La vorágine en particular, y el regionalismo en general, pueden ser leídos como antecedentes de la cuentística de Horacio Quiroga. En especial, del cuento «Los Mensú», cuyo asunto son las formas precapitalistas de explotación económica en las zonas periféricas de la nación.
La vorágine presenta una serie de afinidades con una novela anterior: De sobremesa de José Asunción Silva. En ambas novelas, los narradores (Arturo Cova y José Fernández, respectivamente) se presentan como poetas que escriben un solo texto narrativo: el que es transcrito en las novelas en cuestión. Ambas figuras autoriales vinculan la escritura poética y la reflexión intelectual; en ambas se comprueba una disyuntiva y una oscilación entre los polos de la creación y la esterilidad. También vemos la distinción entre un yo personaje y un yo narrador, que se identifican en el mismo sujeto, pero con una distancia temporal entre ellos: el narrador es un artista que escribe, desde el presente de la enunciación, sobre una versión previa de sí mismo; escribe, por lo tanto, desde la conciencia de que hay dos momentos diferenciados en su biografía. En La vorágine esta distinción se presenta bajo la convención del texto hallado: el documento al que accedemos como lectores es la transcripción del texto redactado por Cova antes de su desaparición en la selva. De la misma manera, el texto transcrito en De sobremesa es el diario de José Fernández, redactado en París. Los respectivos itinerarios de estos sujetos son antagónicos, ya que mientras Fernández registra sus impresiones de un viaje realizado a la capital de la cultura occidental, Cova anota sus observaciones de viajero que se interna en los rincones más alejados de la nación.
Bajo la convención del texto hallado, un editor que se autoidentifica como Rivera nos presenta el relato testimonial de Arturo Cova, el cual ha sido donado al estado colombiano. Si bien el hombre ha desaparecido, su texto debe permanecer, pues la función política de este reviste una gran trascendencia. Cova se presenta como un mediador entre los distintos niveles de la sociedad colombiana, como un sujeto articulador y unificador de los diferentes estratos que componen la comunidad imaginada. Su escritura busca aglutinar y armonizar; el sujeto letrado pretende poner en relación, a través de su pluma, a los colombianos del centro con los de la periferia. El presupuesto aquí es que el espacio nacional está dividido y la población fragmentada. El centro de este espacio es Bogotá, la ciudad letrada, el medio literario y periodístico, donde se encuentran los receptores ideales del manuscrito, los lectores urbanos y capitalinos, que ignoran las realidades retratadas por Cova. La periferia es el espacio de la explotación, donde ocurren los abusos que Cova se hace a la tarea de representar y exhibir. De este modo, el texto de Cova dramatiza las posibilidades/imposibilidades del intelectual modernista para pertenecer a una comunidad imaginada y para contribuir a su integración.
La huida a la periferia de Arturo Cova, poeta urbano, está motivada por un escándalo público que llega a la prensa. Vemos así que la existencia de Cova está definida por la imprenta, y se tiende entre dos hitos: la exposición impresa del escándalo, y la relación impresa tras su desaparición. El personaje que huye a la selva le debe mucho, en su construcción, a los personajes de D’Annunzio (El triunfo de la muerte), ya que en él priman la gesticulación, la hipérbole y la teatralidad. El modelo seguido es el artista dandy, que se define por la elaboración histriónica de la propia imagen pública. José Fernández sigue este mismo modelo; años más tarde, en la literatura argentina, lo vemos recreado sarcásticamente en Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal. En la novela de Rivera, el prototipo del dandy, que se caracteriza por hacer de sí mismo un espectáculo, debe entrar en contacto con un medio totalmente nuevo, la selva, después de salir de su medio específico, los espacios interiores de los centros urbanos. Para ello, debe transformarse; esto no implica que los rasgos del dandy desaparezcan, pues lo que en realidad ocurre es que se transfiguran de un modo peculiar. Resurge aquí un tema de De sobremesa: la existencia de múltiples egos. Arturo Cova es, sucesivamente, un romántico caballeresco, un artista maldito y esteticista, y un letrado representante del pueblo oprimido.
Sin duda la escritura de Cova guarda una estrecha relación con la literatura de viajes. Este sujeto viajero, que deja la ciudad para internarse en un medio extraño, debe realizar, en el plano de la escritura, un esfuerzo de adaptación de la nueva materia y del espacio desconocido, al que constituye su registro expresivo propio: el lenguaje poético modernista. Este lenguaje, que en primera instancia parece ser incompatible con el testimonio, debe servir precisamente como testimonio representativo. Pero, al mismo tiempo que la escritura toma como objeto la realidad de la explotación cauchera, se enfoca también en el destino individual del cronista-dandy. Se genera así una tensión que perturba el valor testimonial, perturbación de la cual el texto aporta rasgos de autoconciencia. Tal vez se deba a ello el hecho de que los momentos de mayor valor testimonial recaigan sobre otros narradores, como Clemente Silva.
Estas tensiones se ponen de manifiesto en la carta-epígrafe de Cova. En ella encontramos un lenguaje romántico epigonal, que ya para la época se había trasladado a la cultura popular. El emisor llama la atención sobre sí mismo y su destino, marcado por la infamia y la posibilidad de redención, que sólo son imaginables en relación con el texto y la imprenta, y de cara a un público lector que sigue atentamente el drama. El único capital de que Cova dispone es su manuscrito, de ahí la importancia de que este sobreviva a su autor. Además de iluminar el itinerario individual, el texto pretende acceder a un problemático valor simbólico, que entra en colisión con el primer objetivo. El poeta-cronista desea brindar un servicio valioso a su país, pero quizá sea necesario que antes de poder hacerlo abandone su identidad como poeta.
Esta crisis se evidencia y se resuelve en el rechazo al lenguaje modernista rubendariano (el previo a Cantos de vida y esperanza), que había sido la herramienta de Cova en la ciudad. El origen de esta retórica se encuentra, por cierto, en la poesía de Verlaine. Para reemplazar este lenguaje caduco, parece ser que la novela propone un tránsito hacia la siguiente etapa de la evolución poética continental, manifiesta en el lenguaje poético de los llamados postmodernistas latinoamericanos como López Velarde, Lugones y el Vallejo de Los heraldos negros (1915-1925). Esta confrontación se pone en escena claramente cuando Cova declara un «No a los jardines versallescos» para decir sí a los «sapos hidrópicos». Este giro implica que la escritura se vuelca sobre un paisaje inédito, que no existe ya para la contemplación estética; hay una exaltación de lo feo, de lo macabro y lo grotesco («malezas de cerros misántropos»), que puede ser más útil que el lenguaje modernista para la representación de la violencia. El estilo sensacionalista y truculento que Cova empieza a desarrollar parece adaptarse mejor a la denuncia de las condiciones de vida bajo el régimen del caucho, porque es más apropiado al registro de experiencias extremas. En suma, estos tránsitos y desplazamientos delatan una autorreferencialidad en la competencia lingüística de Cova, que es reapropiada para un propósito referencial.
El espacio que se busca representar no es la selva en tanto desierto, en tanto lugar vacío de cultura (tal y como aparecía representada en Cumandá de Juan León Mera); lo que resulta terribe de la selva es la explotación de los caucheros, un sistema económico premoderno y precapitalista que ejerce una cruel opresión sobre los trabajadores y que es, además, ineficiente en la producción de riquezas, que ni siquiera son patrimonio de los pocos. En la representación de esta selva están muy marcados los conceptos de derroche y exceso, en relación con imágenes de exuberancia natural. En otras palabras, el exceso natural de un espacio proliferante como la selva, es síntoma y proyección de los males del sistema económico que impera en sus predios. La selva no es, pues, un territorio rico; en él se perpetran atrocidades contra ciudadanos colombianos que sobreviven en una zona del país aceptada como miserable y estéril, de la cual no se espera un futuro incremento de la productividad. De esta manera, la supuesta fecundidad de la selva, que se relaciona con lo femenino, está contrarrestada por su carácter traicionero y violento. Un personaje que dramatiza el carácter femenino y traicionero de la selva es Zoraida, una mujer con poder que está perfectamente adaptada a su medio, y que por ello se diferencia de Alicia, un personaje urbano.
Arturo Cova mantiene relaciones complejas con otros personajes que también actúan, en algunos casos, como narradores. Por ejemplo, está la relación especular entre Cova y Fidel Franco, que revela, por oposición, el egoísmo del primero. Una relación que sigue, también, las normas de la textualidad es la que se establece entre Cova y Barreda, que se presenta irónicamente como lector y admirador del poeta modernista. Por otra parte, está la contraposición de Cova con Clemente Silva, más generoso y noble, cuya historia es el relato de la búsqueda de un buen padre. En contraste con estas personalidades más nobles, la de Cova deja ver su componente de satanismo romántico byroniano. Finalmente, uno de los personajes más significativos es Ramiro Estébanez, el amigo de Cova, que tiene un destino muy parecido al suyo. Estébanez motiva a Cova a escribir; incluso la carta destinada al cónsul está redactada a cuatro manos por los dos (además Estábanez, figura autorial, escribe el memorial). Su biografía es paralela a la de Cova, puesto que Estébanez está en la selva a consecuencia de un romance frustrado con una mujer más rica que él. Sin embargo, cuando Cova describe a su amigo, lo representa como un personaje plano y sin relieve novelesco, lo cual incide sobre la autoconciencia de Cova sobre el carácter novelesco y original de sus propias peripecias: «la vida nos amasó con sustancias disímiles». Su descripción de Estébanez funciona, por eso, como una autobiografía en negativo. Para Cova, que no abandona su caracterización de dandy, lo central es la fama, el no ser olvidado, el inscribirse duraderamente en la memoria colectiva a través de su relato. Estébanez, al contrario, es un sujeto desmoralizado que rechaza la fama y persigue el olvido.
En conclusión, podemos decir que La vorágine se inserta en una etapa epigonal del modernismo y en un tránsito hacia las vanguardias. El poeta Cova viene del modernismo pero no se dirige a las vanguardias. Al contrario, sufre una transformación ética y estética que lo convierte, de poeta egocéntrico, en tribuno que denuncia la injusticia social despues de descubrir «que su misión es otra»: ya no la poesía de antigua herencia. La novela plantea una pregunta sobre sí misma: ¿es el testimonio de un fracaso o la prueba de una redención? Quizá pueda decirse que Cova logra, en efecto, redimirse a través de la escritura, rasgo que lo diferencia radicalmente de José Fernández, cuyo diario reside en el exterior de su obra, una obra que ya está cerrada y concluida. Fernández escribe su diario para dar un testimonio de esterilidad, para manifestar su abdicación y su fracaso como intelectual. Cova logra escribir un texto que representa fielmente una situación social, pero no por ello descuida la autorrepresentación del escritor, generando así una tensión irresuelta entre el relato autobiográfico y la crónica de denuncia. Sin embargo, el factor común, lo que sigue definiendo a Cova en ambos avatares de su biografía intelectual, es su condición de autor, su capacidad renovada para producir textos.
Verónica Garibotto y Antonio Gómez sobre «Respiración artificial» y «La ciudad ausente»
«Releo mis papeles del pasado para escribir mi romance del porvenir»: «Respiración artificial» y el programa de refundación del campo cultural argentino. Verónica Garibotto y Antonio Gómez. Revista Iberoamericana, Vol. LXXV, Número 226, Enero-Marzo 2009, 229-242.
El presente artículo se propone releer «Respiración artificial» como una utopía arruinada. El esfuerzo de los autores se autorrepresenta como un cambio de brújula respecto de la tradición crítica de los últimos veinte años: la intención es reponerle a la novela una dimensión proléptica, aunque autonconsciente de su fracaso, que habría sido escamoteada por la recepción dominante, más interesada en destacar el proyecto historiográfico de relectura del siglo XIX argentino, centrado en el rosismo, como estudio analógico de un presente dictatorial representado por el Proceso. Sin embargo, la analogía entre pasado y presente conduce, necesariamente, al futuro. «Respiración artificial» propondría la revisión del pasado con un fin pragmático: intervenir en el porvenir de la nación, concretamente, al delinear los cauces de un proyecto de regeneración del campo intelectual que contempla la postulación de un nuevo modelo de intelectual que rearticula estética y política, engranando dos esferas cuya bisagra fue quebrantada por la dictadura. Pero a pesar de la dimensión utópica de esta novela, que se autoinscribe como texto fundador en el renaciente campo cultural argentino, los autores consideran que la siguiente novela de Piglia, «La ciudad ausente», entraña en su concepción del relato como simulacro una demostración del fracaso de las esperanzas inauguradas por «Respiración artificial».
El motivo del exilio vertebra la fábula y la significación política de la novela. Estamos ante una historia de intelectuales exiliados, que escriben desde la extraterritorialidad contra los regímenes opresores que los han desterrado del espacio nacional. Basta pensar en Marcelo Maggi -tío de Emilio Renzi-, un historiador que pretende reconstruir la biografía de Enrique Ossorio, expatriado por el rosismo en el que confluyen las efigies de los exiliados de la generación del 37, como Echeverría, Sarmiento, Alberdi. El exilio es un lugar de enunciación privilegiado que permite una visión simultánea del pasado, el presente y el futuro: es por esto por lo que las cartas interceptadas por Arocena, cartas escritas por los exiliados del siglo XIX y también por los del siglo XX, se funden en una continuidad que diluye las distancias temporales y genera una relación analógica entre los diversos contingentes de exiliados, revelando una recurrencia cíclica en la historia argentina, marcada por la represión y el exilio. Pero si hablamos de una historia que funciona por analogías, entonces forzosamente el pasado y el presente tejen un futuro: ¿cómo se define el intelectual argentino que debe surgir para reconstruir la nación después de la dictadura?
Si «Respiración artificial» es claramente una reescritura del «Facundo», entonces la figura de Sarmiento se ofrece como un ejemplo de intelectual que, sin embargo, no se replica, sino que se reconvierte. No podría realizarse una adopción acrítica del modelo sarmientino por las condiciones materiales de escritura de «Respiración artificial», una novela escrita desde dentro de la dictadura que fue, precisamente, valorada como una derrota de la censura: es un texto que habla sobre el exilio, sin haber sido producido por un escritor exiliado. Este problema es resuelto por la aprobación general de que gozó la novela, tanto de parte de los exiliados como de los que permanecieron en Argentina: la aclamación general responde al hecho de que su modelo utópico se deslinda del exilio entendido en términos espaciales, para resignificarlo como un punto de vista que, desde dentro o desde fuera de las fronteras nacionales, opta por una ética de la marginalidad, el fracaso, el descentramiento. Así, el ideal del nuevo intelectual argentino es, sí, Sarmiento, pero no el Sarmiento canonizado como el centro de la literatura y la política nacionales, sino el Sarmiento que escribe el «Facundo» en Chile, el exiliado, el desterrado, el que piensa fuera de los círculos del poder político, repudiando y admirando a Rosas con la misma intensidad. Claro está, los personajes que encarnan este modelo son Ossorio, Tardewski, Maggi, Kafka, exiliados dentro o fuera de su país, eso poco importa.
Este intelectual marginal podría llegar a tener una presencia eficaz en la esfera pública porque Pigilia entiende que lo residual se convierte con el tiempo en lo hegemónico; sin embargo, las estategias prácticas para transformar lo marginal en central no constituyen un programa articulado en «Respiración artificial». La dimensión utópica de la novela se quedaría, pues, en una expresión de deseos que se saben, de antemano, destinados al fracaso, como lo confirmaría «La ciudad ausente». En cualquier caso, ¿en qué consisten esos deseos? Básicamente, el programa cultural y político de la novela estriba en desear una reconexión entre las prácticas desligadas de Maggi y Renzi, tío y sobrino: el primero, historiador interesado en la esfera pública del XIX, y el segundo, literato que discute la conformación del canon nacional. Contra la despolitización y fracturación del campo cultural operadas por la dictadura, el nuevo intelectual argentino debe reescenificar la alianza decimonónica liberal entre literatura y política, es decir, debe ser también, en ese sentido, sarmientino. No obstante todo esto, este intelectual está atravesado por la conciencia del fracaso: ni el proyecto liberal decimonónico, ni el espíritu revolucionario de izquierda, son para él caminos viables. Parece ser que su situación marginal, su posición descentrada y crítica (irremediable, infinitamente crítica y lateral), es, al mismo tiempo, una condición de posibilidad de la lucidez y una condena rotunda a la ineficacia.
Entonces el fracaso genera una ética del deseo que se agota en sí misma y se revela como paradójicamente (im)productiva, puesto que no consigue reestablacer los puentes de comunicación entre lo privado y lo público, entre el mundo de los textos literarios y la esfera de lo político. Para Garibotto y Gómez, la constatación del fracaso se da plenamente en «La ciudad ausente», una novela en la cual la escritura pierde toda fuerza política al convertirse en simulacro, en reiteración discursiva incesante pero vacua, una producción simbólica exuberante que tiene efectos nulos en la vida nacional, y que expone su incapacidad de regeneración en el contexto posdictatorial. El síntoma del fracaso estaría, precisamente, en el borramiento del referente: la literatura transcurre al margen de la historia, y poco puede hacer para modificar su curso. La literatura sería, únicamente, una máquina de producción de versiones rizomáticas que se alimentan entre sí infinitamente, sin que ninguna de ellas logre alzarse jamás como una alternativa real a la historia oficial, que sigue su curso inalterable. El único narrador capaz de narrar la historia oficial sería, entonces, el Estado (con mayúsculas) comprendido como asociación criminal, como réplica de la «banda» rosista»; mientras que su contendiente natural, la ficción, tendría que contentarse con una posición de resistencia indefinida, que nunca se consume ni se apaga, pero que así renueva su irrelevancia, pues no logra mucho más que autosustentarse. La vitalidad del Estado, por su parte, tampoco merece un pronóstico de autodestrucción, como el que lanza Sarmiento en el «Facundo».
Ficciones fundacionales: matrimonios y exterminios
Doris Sommer sienta, en la introducción a su libro “Foundational Fictions” (1993), las bases de su ya clásica lectura erótico-política de la novelística latinoamericana del siglo XIX entre 1850 y 1880. Sommer plantea que, en la segunda mitad del siglo, la escritura de novelas constituyó una intervención eficaz en la esfera pública, que estuvo inextricablemente ligada al proyecto nacionalista de las élites liberales, a tal punto que es posible atribuirle a la ficción un poder perfomativo capaz de obrar productivamente en la configuración del ideal histórico nacionalizador y progresista. Sommer denomina a novelas como “Amalia” de Mármol, “María” de Isaacs y “Sab” de Gómez de Avellaneda, “romances fundacionales”, para resaltar que entrañan una intensa articulación entre el deseo y la política: la pareja heterosexual unida por el lazo matrimonial se convierte, en todas estas ficciones, en el núcleo alegórico al que convergen personajes representativos de diferentes regiones, sectores económicos, estratos sociales y orígenes étnicos. La nación unida por el vínculo del matrimonio sigue el modelo de la familia, entendida como zona de contacto y campo igualador donde se negocian y, con suerte, se resuelven las diferencias. El matrimonio alegórico entre los elementos heterogéneos que componían las repúblicas postcoloniales latinoamericanas de mediados del XIX, se presentó como un tropo central para canalizar los deseos nacionalistas de las élites, que encontraron en la novela un instrumento para proyectar sus aspiraciones y para contribuir a realizarlas.
El ideal del matrimonio es definido como una “conquista pacífica” por Sommer. Sostiene que “…conquering the antagonist through mutual interest, or “love”, rather than through coerción” (6) fue el modo privilegiado de homogeneizar romáticamente a la sociedad. Esta idea me llama la atención, ya que la naturaleza del proyecto nacional, según la define Sommer parece entrar en conflicto con ciertas imágenes problemáticas que conforman nuestra visión actual del proceso de construcción nacional. En concreto: la visión de Sommer sobre la resolución pacífica y conciliadora de la heterogeneidad en el crisol del matrimonio heterosexual, sólo es viable si aceptamos describir el sueño nacionalista de la ciudad letrada como una empresa efectivamente pacífica y conciliadora, es decir inclusiva, y no sólo eso, sino también igualitaria y simétrica. Sin embargo, como sabemos, la complejidad de los proyectos nacionalistas del XIX reside en que funcionan como amalgamas internamente conflictivas de ideales ilustrados y de residuos premodernos, amalgamas inestables que producen relaciones complicadas entre la inclusión y la exclusión. Muchas veces, esta irresolución se resuelve en la borradura, como se puede ver en el caso de las cautivas en Argentina, expulsadas de la civilización por haberse “contaminado”. La exclusión, la borradura, el exterminio y, en general, la violencia simbólica y física parece ser la estrategia privilegiada por esta élite problemáticamente ilustrada y liberal para lidiar con la heterogeneidad, estrategia que convivió incómodamente con el ideal de inclusión, armonía, igualdad y diálogo. Por esta razón, cabe preguntar: ¿es el modelo de lectura erótico-político que nos ofrece Doris Sommer la herramienta más apropiada para leer una realidad social, política y discursiva tan difícil de desentrañar en razón de sus múltiples contradicciones internas? ¿Es el romance fundacional un instrumento adecuado para explicar la desigualdad, la exclusión, la exterminación, el olvido?




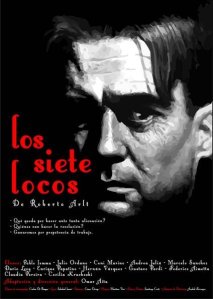



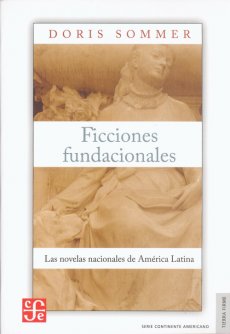
leave a comment