Nueva dirección:
Este blog se muda a LaMula.pe :
Burton Pike: reflexiones sobre la ciudad en la literatura occidental («The Image of the City in Modern Literature»)
¿Cuáles son las causas del profundo arraigo de la ciudad en el imaginario occidental?
En su libro sobre la ciudad en Occidente, Pike aclara que la presencia de la urbe en la literatura, como objeto representado y como tropo, no es sólo un fenómeno moderno. Es una constante de la literatura universal.
La ciudad es un fenómeno complejo y plural, pero puede ser reducida a un arquetipo único y transhistórico de obsesiva persistencia en la cultura occidental. Se trata de un arquetipo o emblema y no de un símbolo – o quizá deberíamos decir de una “alegoría” en el sentido tradicional -, porque posee asociaciones y resonancias vastas y difusas.
En la ciudad arquetípica se producen dos formas de interpenetración del pasado y del presente. La primera forma es empírica y se define por la circulación de la energía dinámica del presente, encarnada en el flujo callejero, a través de las formas estáticas del pasado, materializada en los edificios antiguos.
La segunda forma es imaginaria y genera un inconsciente colectivo donde presente y pasado se entrecruzan. Pike habla de “corrientes subconscientes” cuyo vínculo con la temporalidad está mediado por espacios urbanos concretos como el cementerio – vínculo con el mundo del pasado y de los muertos -, o el banco – vínculo con el presente y el poder económico secular.
El pasado es una realidad del presente de la urbe. Desde la Antigüedad, la fundación de ciudades supuso una conexión entre lo secular y lo sagrado. El acto fundacional del hombre actualizaba el acto de creación divina. Por esta razón, el rito y ciertos monumentos urbanos conmemoraban el acto de fundación como una ocasión de fiesta, que adquiere cuerpo y materia en los edificios.
Sin embargo, este acto también puede aparecer como una transgresión humana. La ciudad es un artefacto construido por el hombre que ha desplazado y pervertido a la naturaleza. Por ello, es fuente de culpa y desorden.
Así, la ciudad es un metáfora de extrema ambivalencia: convoca imágenes de orgullo (Babel), corrupción (Babilonia), perversión (Sodoma y Gomorra), poder (Roma), destrucción (Troya, Cartago), revelación (Jerusalén). En la modernidad, la ciudad occidental, asociada con el lado oscuro de la naturaleza humana, convive conflictivamente con la imagen de una ciudad ideal situada en el futuro.
En la Antigüedad y en la Edad Media, la ciudad en la literatura fue la expresión de valores sociales comunitarios. A partir del Renacimiento, la experiencia individual desplazó a la experiencia colectiva. En los siglos XVII y XIX, empiezan a aparecer personajes urbanos alienados y excéntricos que se enfrentan a los valores colectivos. La ciudad se convierte en cifra del aislamiento del individuo: tanto los personajes como el narrador, incluso el mismo escritor, asumen este modelo.
La alienación del narrador y del poeta puede asumir una modalidad temporal. En “The American Scene” de Henry James, la ciudad es un organismo dotado de una edad y de un ritmo de crecimiento al igual que el narrador, que ve reflejadas su propia vejez y mortalidad en la imagen de tiempo condensado que le devuelve la arquitectura urbana. En la obra de Baudelaire, la ciudad es una entidad dinámica cuyo flujo vertiginoso provoca el aislamiento y el desarraigo del individuo.
La ciudad es un espacio ideal para el novelista moderno porque permite unificar en una sola red un conjunto de acciones, espacios y personajes disímiles. Es un escenario, pero también una fuerza dramática que actúa en el plano de la ficción y en la mente del escritor: “it might be more accurate to say that a writer harnesses this image rather than creates it” (13).
Con frecuencia los novelistas del XIX han sido elogiados por presentar descripciones “exactas” y “realistas” de las ciudades europeas de su tiempo. Sin embargo, una lectura atenta revela que las ciudades representadas en los textos de Flaubert, Balzac o Dickens no son imágenes exactas de la realidad urbana contemporánea a la escritura, sino que responden a una recreación histórica velada por el uso convencional de los tiempos verbales.
Esto se debe, como es natural, a que la ciudad empírica y la ciudad representada son objetos radicalmente diferentes. El problema básico para todo novelista es imprimirle una armonía y una coherencia a un conjunto heterogéneo de impresiones parciales.
La ciudad solo se revela como totalidad desde un punto de vista privilegiado: el transeúnte la experimenta como un laberinto. El habitante de la ciudad que vive al nivel de la calle accede a una visión fragmentaria de la urbe que el novelista aspira a ordenar y reelaborar, convirtiéndose en un “observador”. La prática de la ficción consiste en simplificar y organizar un fenómeno complejo: imprimirle coherencia a la representación de una realidad incoherente.
Esta coherencia puede seguir uno de tres modelos: la representación puede focalizarse en un personaje individual, en una ciudad completa o en una sección del mapa urbano como una calle o un barrio. Para conseguirlo, el novelista debe emplear una retórica de la experiencia urbana; por tratarse de un objeto verbal y convencional, la ciudad representada en los textos de ficción es toponímica antes que topográfica.
En conclusión, la ciudad empírica y su representación ficcional son objetos paralelos o análogos. Quizá podría decirse que mantienen una relación de doblaje. Un índice de la calidad literaria de un texto urbano es el grado de coherencia interna alcanzado por la representación.
Finalmente, la larga vigencia de este arquetipo responde al hecho de que la ciudad dramatiza la ansiedad humana frente a su creación: “the city seems to express our culture’s restless dream about its conflicts and its inability to resolve them” (8). Es el emblema fascinante, visitado y revisitado obsesivamente, de un conjunto de actitudes contradictorias hacia las tensiones irresolubles que anidan en la civilización occidental.
«El inmortal» de Jorge Luis Borges
El cuento «El inmortal» narra la búsqueda de una ciudad perdida en el desierto, urbe magnífica que el tribuno militar Marco Flaminio Rufo persigue afanosamente. La expedición del romano culmina con un doble descubrimiento: el de la añorada urbe, que lejos de corresponder a la imagen excelsa que se había formado de ella Rufo, presenta la cara de un atroz e insensato laberinto que desafía toda racionalidad; y la no menos inesperada revelación de sus arquitectos, una casta de inmortales que, retirados del mundo físico y del uso de la palabra, languidecen en el eterno sopor de especulaciones metafísicas.
La quiebra de las esperanzas de Rufo, que después de ganar la inmortalidad recorrerá el mundo y los siglos para despojarse de ella, es significativa, puesto que responde a la confrontación entre la expectativa de un ideal, derivada en abstracto de la hipótesis de la inmortalidad, y la realización de esa hipótesis, cuyo resultado diverge del ideal pero constituye un riguroso cumplimiento de las premisas de la hipótesis.
El tribuno romano espera encontrar, en la ciudad de los inmortales, la cumbre de la civilización, pero todo lo que le espera es el ingreso en una forma particular de barbarie. Esta barbarie está decretada por la anulación del yo individual como consecuencia de una ley inquebrantable, que rige la existencia de los inmortales: «Sabía (la república de los inmortales) que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir» (579). Anulado por los hechos del pasado y los del futuro, el momento presente, el instante de agencia para el sujeto, se aniquila al transmutarse en réplica de lo ya acontecido o en prefiguración del porvenir: «No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos» (580).
Las consecuencias de esta lógica para la identidad del sujeto son análogas: «Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres» (579). Si un solo hombre inmortal es todos los hombres, entonces es lícito deducir que la limitada tribu de los inmortales, compuesta por un número finito de sujetos, constituye en realidad una imagen completa, incluso redundante, de la humanidad pasada y futura: si basta un solo inmortal para escenificar el tránsito interminable de las generaciones, la sucesión de innumerables individuos, entonces la existencia simultánea de una comunidad de estos seres implica una potencial reproducción de lo idéntico, lo cual abunda -innecesaria y enfáticamente- en la aniquilación de la individualidad.
En «El inmortal» el motivo de la sociedad secreta es puesto a prueba, radicalizado hasta alcanzar sus propios límites y volverse intrascendente. La pregunta que produce esta radicalización del tropo indaga en los criterios de inclusión y de exclusión de la sociedad secreta: ¿quiénes pertenecen a ella, quiénes quedan fuera? «En la arena había pozos de poca hondura; de esos mezquinos agujeros (y de los nichos) emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos» (573): los inmortales, a quienes Rufo confunde inicialmente con trogloditas, constituyen una estirpe, habitan un espacio delimitado, y si carecen de identidad individual, ya que son -a la vez- todos los hombres y nadie, sí poseen una identidad colectiva, marcada por un solo rasgo: su inmortalidad. Así como la práctica del rito secreto entre los sectarios del Fénix; así como la consagración a la misión de soñar en «Las ruinas circulares»; y así como la tarea de crear un planeta imaginario, todos estos factores únicos de pertenencia que bastan para justificar la membresía a la sociedad secreta, es suficiente padecer de inmortalidad para integrarse a esta casta del desierto que gasta sus días en una casi perfecta inmovilidad del cuerpo, aunque en constante ejercicio del pensamiento.
La inmortalidad, en tanto signo de pertenencia, resulta paradójica, puesto que no aporta ninguna marca singularizadora ni diferenciadora, sino que más bien opera una disolución de la subjetividad cuyo efecto es una magnificación de la membresía, que se amplía hasta incluir un conjunto imaginario y utópico: incluye, totalizadoramente, a todos los seres humanos del pasado y a todos los posibles habitantes del futuro. Sin embargo, esta última declaración no es completamente válida; existe otra marca que, aunque omitida en el discurso explícito, se revela como prevalente: al igual que en todos los cuentos analizados páginas atrás, la membresía a la sociedad de los inmortales está restringida a los hombres, a los participantes del género masculino. Se trata de una sociedad exclusivamente viril que acarrea, además, una cierta concepción de la autoría: si todos los actos y palabras imaginables son, en el mundo de los inmortales, bien una réplica o bien una prefiguración, entonces la creación equivale a una reproducción constante en la cual la totalidad de lo realizable se presenta como una red de copias sin original, sin posible gesto fundador.
La dramatización arquitectónica de esta comprensión de la autoría es la ciudad de los inmortales, en la que el diseño material del espacio trasunta una concepción del universo. La proliferación de corredores sin salida, altas ventanas inalcanzables, aparatosas puertas que dan a una celda o un pozo, y de increíbles escaleras inversas, responde a la imposibilidad de plantear y seguir un designio previo, un plano preliminar, pues este llevaría inscrita la autoridad de un origen y la preeminencia de un supra-autor.
«Los sueños» (1627) de Quevedo
En “Los sueños” de Quevedo, la primera línea de la Dedicatoria al Conde de Lemos en el “Sueño del juicio final” es muy significativa: “A manos de vuestra Excelencia van estas desnudas verdades que buscan no quien las vista, sino quien las consienta”.
Es posible comparar la dedicatoria con las siguientes palabras de la Muerte, justamente en “Sueño de la muerte”: “-¿No me dejarás vestir? le pregunta el narrador / -No es menester -respondió (la muerte)-, que conmigo nadie va vestido, ni soy embarazosa. Yo traigo los trastos de todos, porque vayan más ligeros”.
La desnudez de las verdades y la desnudez de los cuerpos entablan una relación de analogía. Hay aquí una “cadena de desnudeces”: para empezar, la desnudez del mensaje/contenido de los sueños; luego, la desnudez del narrador, del sujeto que experimenta y relata su experiencia. Aparecen dos primeras posibilidades de lectura:
a. “Teoría quevediana de la realidad”. La desnudez verbal y la desnudez corporal conllevan una virtud retórica y cognoscitiva, que se retroalimentan: la facultad de experimentar y conocer la verdad desnuda permite acceder a la sustancia secreta de la realidad, que se esconde detrás del ropaje de las apariencias. El ser esencial del mundo, más allá del engaño de los sentidos, está dado por la omnipresencia de la muerte en la vida. La muerte es la realidad última, la verdad esencial.
b. “Teoría quevediana del lenguaje”. En “El mundo por de dentro”, el Desengaño afirma: “Pues todo es hipocresía. Pues en los nombres de las cosas ¿no la hay la mayor del mundo? […] Así que ni son lo que parecen ni lo que se llaman, hipócritas en el nombre y en el hecho”. La hipocresía de los nombres abre una visión del lenguaje como engaño, apariencia, ilusión, ropaje que enturbia la ansiada “verdad” desnuda. Ese ropaje que nubla la verdad debe ser descubierto y penetrado, pero el instrumento para lograrlo es el mismo lenguaje, en este caso la prosa de “Los sueños”. Por eso, es una prosa de segundo grado. Así, el blanco de la sátira sería el velo del lenguaje.
Esta disociación entre ser y apariencia, entre lenguaje y mundo, está en el corazón de lo que William Egginton considera como “el problema de pensamiento” neurálgico de la cultura y estética barrocas en todas sus manifestaciones artísticas, filosóficas y políticas. En su reciente libro “The Theater of truth”, Egginton sostiene que “this problem of thought concerns the relation of appearances to the world they represent” (6). Para la estética barroca, las apariencias de la realidad ocultan “la realidad en sí”; sin embargo, paradójicamente la única forma de conocer esa realidad es a través de los sentidos. Las palabras engañan a la vez que son el único instrumento para rasgar y atravesar el engaño del mundo.
La estética barroca desarrolló dos estrategias contrapuestas para lidiar con este problema. Por una parte, existió una major strategy (estrategia mayor, central o hegemónica), según la cual esa verdad trascendental existe, y es afirmada como confiable y deseable a pesar de la imposibilidad de poseerla (Maravall y el teatro barroco). Sin embargo, no hay que desdeñar la fuerza de una minor strategy (estrategia menor), que no niega la existencia de la verdad, sino que busca difuminar o problematizar la distinción entre verdad y apariencia, entre cosa y palabra, con la finalidad ulterior de señalar la imposibilidad de descartar las apariencias: vivimos en un mundo de mediaciones; la mediación, la representación, es la condición de posibilidad del conocimiento.
Tradicionalmente, se suele ver a Quevedo como un sujeto político y estético de inclinaciones conservadoras; tanto en su visión de la realidad contemporánea como en su práctica autorial, Quevedo vendría a ser un representante de la estrategia mayor de Egginton. Sin embargo, considero que puede realizarse una contralectura de textos como “Los sueños”, no para resignificarlos como una “obra menor”, sino para restituirle a esta obra una inesperada complejidad. Mi tesis es que “Los sueños” ponen en escena el diferendo entre la estrategia mayor y la estrategia menor del barroco; no afirma ni suscribe del todo ninguna de las dos, sino que se sitúa en terreno de conflicto, dramatizando así la paradoja central de la cultura barroca.
¿Cómo aparece la estrategia mayor en Quevedo? En apariencia, no hay que indagar muy profundamente para constatar la presencia de esta estrategia. Como ejemplo, podría decirse que ella se encuentra en el centro del cuarto sueño, “El mundo por de dentro”, desde su título. Se trata de una visión urbana, en la cual un joven libertino, el narrador, se encuentra en la calle con un anciano venerable que dice ser “el Desengaño”. Este personaje ofrece mostrarle al joven, engañado por las apariencias, una verdad profunda: “Yo te enseñaré el mundo como es, que tú no alcanzas a ver sino lo que parece”. Se trata, pues, de un sueño pedagógico cuya meta es lograr el desengaño del joven. Ante la pareja, desfila una procesión de personajes que suscitan, por una parte, un comentario ingenuo del joven, y una réplica sabia del anciano. El primero ve las apariencias, el segundo las desmiente como tales y revela la verdad que esconden. Por ejemplo, aparece un cortejo fúnebre, y mientras el joven cree percibir en los deudos sentimientos y pensamientos piadosos y decorosos, el viejo le descubre que la procesión es tan sólo un espectáculo superficial que esconde un conjunto de mundos privados llenos de corrupción y vileza moral. La verdad sólo reside en lo recóndito del pensamiento y en el más allá de la muerte, no en la performance de la hipocresía. El sueño termina con el triunfo de la visión del mundo propuesta por el anciano Desengaño.
La estrategia menor también halla su lugar en la prosa de Quevedo. El sueño “El mundo por de dentro” puede leerse como una sátira moral de las costumbres y prácticas de ciertos grupos sociales. Las formas de la sátira no son exclusivas de este sueño, sino que recorren el conjunto, pero en ciertos pliegues del texto, la sátira se problematiza y se deconstruye a sí misma. Quizá el sueño más transparente en este sentido es “El alguacil endemoniado”. Aquí, el narrador ingresa en la iglesia de San Pedro buscando al licenciado Calabrés, clérigo, a quien presenta como un hipócrita: “Este, señor, era uno de los que Cristo llamó sepulcros hermosos por de fuera, blanqueados y llenos de molduras, y por de dentro pudrición y gusanos, fingiendo en lo exterior honestidad, siendo en lo interior del alma disoluto y de muy ancha y rasgada conciencia”. Quisiera destacar la vivacidad y movilidad de la imagen de los gusanos, circulando y removiéndose al interior del escenario de la conciencia del clérigo. Ahora bien, el clérigo le presenta al narrador a un alguacil endemoniado, al que está exorcizando.
El centro del sueño es el diálogo entre el narrador y el demonio que ha tomado posesión del alguacil, dominando su conciencia, a tal punto que no se sabe si llamarlo “alguacil endemoniado” o “demonio enaguacilado”. Mientras que el clérigo quiere exorcizar de una vez y mandar a callar al demonio, el narrador lo insta a proseguir hablando, pues su discurso está lleno de gracia y sutileza. Así, la mayor parte del sueño corresponde al discurso del demonio, el cual se lanza a explicar los diferentes tipos de condenados del infierno. Su intención manifiesta es explicar sus pecados y el castigo que reciben por ellos; sin embargo, al hacerlo, despliega un ingenioso humor negro que prolifera sin cesar, dejando atrás al supuesto blanco de la crítica moral -el pecador y su gremio-, y ensartando así una serie de dichos sabrosos, plagados de retruécanos y juegos de palabras, que provocan la risa y el deleite de su oyente. El rasgo central de estos dichos es que llaman la atención sobre la sustancia misma del lenguaje; constantemente se auto-refieren. El primer ejemplo es el más claro; cuando describe al alguacil y explica su aversión por el agua, bendita o no, el demonio dice: “pues en su nombre (se llama alguacil) es encajada una “l” en medio”.
Así, el tono jocoso, lúdico y ligero del demonio se aleja decididamente del blanco de la sátira, y por lo tanto del referente original, para postular una visión del lenguaje que deja a un lado la valoración moral y extrae gozo de la auto-contemplación de sus propios mecanismos y posibilidades. Hay aquí un rescate del “placer de la mediación” que, claramente, corresponde a la estrategia menor del barroco según la describe Egginton. Las dos estrategias están, pues, representadas en dos sueños, sin que exista una instancia superior dirimente que privilegie una por encima de la otra. Esta comprobación bastaría para justificar la complejidad estética e ideológica de “Los sueños”; sin embargo, Quevedo va más allá. El análisis del discurso del demonio nos puede llevar a revisitar el discurso del viejo Desengaño en “El mundo por de dentro”, para encontrar ahí un eco inesperado.
Encontrándose en la calle, el joven disoluto observa a una mujer hermosa, cargada de afeites y ropajes, y alaba su gran belleza. El anciano le replica así: “¿Estáslas mirando? Pues no es cosa suya. Si se lavasen las caras no las conocerías. Y cree que en el mundo no hay cosa tan trabajada como el pellejo de una mujer hermosa, donde se enjuagan y secan y derriten más jalbegues que sus faldas […] Si la besas te embarras los labios; si la abrazas, aprietas tablillas y abollas cartones; si la acuestas contigo, la mitad dejas debajo la cama en los chapines; si la pretendes te cansas; si la alcanzas te embarazas; si la sustentas te empobreces; si la dejas te persigue; si la quieres te deja”. Este denuesto contra la mujer es más oscuro de lo que parece. Si su propósito explícito es aconsejar al joven que abandone a las mujeres, que deje de pensarlas y pretenderlas, lo que hace el viejo con la mujer en tanto figura del lenguaje, en tanto personaje de su discurso, es no dejarla tranquila, buscarla, acosarla, desvestirla, acostarla. En otras palabras, el despliegue superficial de su discurso contradice su consejo profundo, y al hacerlo, crea una grieta entre el referente y el lenguaje que lo nombra. ¿Qué debemos privilegiar, el ser o la apariencia; incluso podríamos preguntar, ¿cuál es el ser y cuál la apariencia en el discurso del anciano? Lo que se cuela por esa grieta es una proliferación verbal, un exceso que resulta injustificable desde la perspectiva moral, y que tiende un puente con el discurso del demonio. Si éste era jocoso y ligero, el del anciano es grave y admonitorio, pero finalmente, ambos discursos hacen lo mismo, sólo que en distinta modulación. Quizá el del demonio es más simple, puesto que no enmascara su complejidad detrás de una máscara de moralidad. El del anciano, sin embargo, pone en escena a cada paso un conflicto que le es íntimo e inseparable: la paradoja central del barroco, su irresolución entre la afirmación de la verdad y la afirmación de las apariencias.
«Adán Buenosayres» (1948) de Leopoldo Marechal: homenaje y parodia de la vanguardia argentina

Es posible leer Adán Buenosayres (1948), novela post-vanguardista que recrea los años centrales de la vanguardia argentina, como una novela en clave en la cual el poeta Adán Buenosayres y su círculo de amigos son trasuntos ficcionales de ciertas figuras capitales del campo cultural argentino de los años 20: los martinfierristas, entre quienes estuvo el mismo Leopoldo Marechal al lado de Jorge Luis Borges (Pereda), Jacobo Fijman (Tesler), Xul Solar (Schultze) y Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros. Al igual que en el díptico de Arlt, el protagonista de la novela es una entidad colectiva, aunque en este caso no se trata de un grupo de revolucionarios en potencia, sino de un círculo de artistas y de intelectuales jóvenes de credo estético vanguardista, que comparten una misma experiencia generacional en el contexto de una gran ciudad latinoamericana en franco proceso de urbanización y modernización.
Como Ulysses, El arco temporal de la novela cubre apenas un día completo, las veinticuatro horas previas a la muerte de Adán Buenosayres, y la trama está dada por el itinerario de su círculo de amigos, que se dedican a explorar distintos espacios físicos y sociales -casi siempre liminares, como el arrabal- de la topografía urbana, mientras dialogan y discuten sobre un conjunto de problemas recurrentes. Estos están asociados con el lugar de la tradición criolla decimonónica argentina en el ámbito de la cultura urbana contemporánea, que ha sido profundamente modificada por las oleadas de inmigración y por el surgimiento de una industria cultural masiva. El desplazamiento físico y el debate intelectual son, pues, las dos coordenadas centrales del texto, lo cual no implica que estemos ante una novela en la cual exista una discusión seria y consistente de ideas. Por ejemplo, la discusión sobre el “neo-criollo” funciona como una versión paródica, a la vez nostálgica y crítica, de ciertos debates sobre la identidad nacional que tuvieron su momento de seriedad y vigencia dos décadas antes del momento de publicación de la novela. De esta manera, la modulación paródica de la polémica y la estilización cómico-grotesca de personajes y situaciones suministran una tonalidad monocorde que infude su particular y distintiva naturaleza al mundo representado.
Un rasgo que conecta las novelas de Marechal y Arlt es el peso atribuido a una actividad concreta que se alza como la práctica nuclear de sus respectivos personajes grupales: la conversación. Un segundo elemento común es el aspecto performativo de la conversación, puesto que en la representación que de ella nos ofrecen ambos autores, existe un divorcio entre el sentido y el significado. En la novela de Marechal, conversar y debatir son acciones que llaman menos la atención sobre los contenidos de lo conversado y lo debatido, que sobre la dimensión performativa y gesticulatoria -histriónica, si se quiere- de la conversación. En muchas ocasiones, los personajes se desplazan al mismo tiempo que dialogan, lo cual sugiere que el acto de dialogar es, también, un modo de inscribir el cuerpo y la voz en el espacio urbano: un gesto de auto-presentación que presupone la presencia de un público del cual el grupo de amigos, muy interesados en preservar una cohesión elitista y excluyente, pugna por distinguirse. En no pocas situaciones, el objetivo de los interlocutores es producir un impacto en dicho público, generar una provocación que no deviene en violencia, pues su estética propia es el humor absurdo del disparate. En otras palabras, la conversación opera como la producción de un “evento” que recuerda en alguna medida a las manifestaciones artísticas del performance art -una de las cuales es el happening, surgido a partir de los años cincuenta-, pero que en realidad encuentra su explicación contextual en el seno de la ética vanguardista.
A diferencia de los conjurados de Arlt, los intelectuales populares de Marechal no detentan un proyecto político explícito; sin embargo, sí es posible afirmar que en las aventuras urbanas de estos últimos es posible hallar una dramatización del que Peter Bürger ha considerado el proyecto ético-estético central de las vanguardias: como se sabe, éste implica una doble crítica y una fusión: el arte y la vida deben perder sus respectivos autotelismos y confluir. La vanguardia supuso una crítica a la institución del arte y a la noción de objeto artístico, así como también una crítica a la vida cotidiana moderna, que debían conducir a una fusión entre las esferas del arte y de la vida a partir de la cual se produciría una estetización de la materia de la cotidianidad. Precisamente, en la lectura que plantearé de Adán Buenosayres ocupará un rol central la idea de que la conversación andariega, la producción discursiva oral simultánea al desplazamiento físico, es la práctica que define y otorga su identidad diferenciada al círculo de amigos de Adán Buenosayres, y que esta práctica pone en escena una transfiguración estética de un acto tan rutinario como conversar. Así, el vínculo entre los proyectos de Arlt y Marechal queda revelado en vista de que, en las dos novelas, el discurso oral inscrito en el marco de pequeñas sociedas cerradas se carga de un valor específico de corte revolucionario. En el ámbito de estos colectivos, el intercambio oral y, en último caso, el lenguaje mismo están atribuidos de un poder generador de intervenir en la realidad urbana moderna para transformarla radicalmente.
«Un lugar llamado Oreja de Perro» (2008) de Iván Thays
(artículo publicado en INTI, Revista de Literatura Hispánica)
El narrador Iván Thays (Lima, 1968) es uno de los escritores peruanos más influyentes y reconocidos de las últimas dos décadas. Su carrera literaria se inició en 1992 con la publicación del libro de cuentos Las fotografías de Frances Farmer, continuó en 1995 con la novela corta Escena de caza y en 1999 con la novela El viaje interior, y se consolidó en el año 2000 con un tercer texto novelístico, La disciplina de la vanidad. El ingreso de Iván Thays en la narrativa peruana de fin de siglo contribuyó decisivamente al fortalecimiento de una línea particular de la imaginación literaria nacional: aquella que, marcando una distancia frente a la tradición realista, indaga en los laberintos afectivos del individuo y reflexiona sobre la identidad del artista y los procesos de la creación literaria. La figura de nuestro autor rebasa las fronteras nacionales: a través del blog Moleskine, dedicado a la difusión de noticias literarias, Thays se ha convertido en un agente cultural dedicado a fomentar el diálogo entre las diversas literaturas que se escriben en español y en otras lenguas.
Thays publicó en 2008 su más reciente entrega: la novela Un lugar llamado Oreja de Perro, que fue finalista del Premio Herralde. En las siguientes páginas, comentaré los modos en los que este texto se inserta en la tradición de la novela peruana sobre la violencia política (Faverón 2006), cuyo corpus lidia con la representación de un periodo histórico traumático del Perú contemporáneo: la guerra interna entre el grupo terrorista Sendero Luminoso y el Estado peruano que asoló al país durante la década del 80. Un lugar llamado Oreja de Perro asume y elabora una problemática de escala nacional mediante una estrategia narrativa intimista, autobiográfica y melodramática. El itinerario individual del protagonista y narrador de la novela, un hombre que ha perdido a su hijo y a su esposa, se imbrica progresivamente con el destino colectivo de una nación resquebrajada por la violencia.
El argumento presenta el viaje de tres días que realiza el protagonista, escéptico y melancólico corresponsal de un diario limeño, a la localidad andina de Oreja de Perro, situada en el departamento de Ayacucho: “la zona más deprimida del país, sembrada de fosas comunes, de intrincado acceso… La más golpeada por el terrorismo, la más miserable, fría, yerta…” (Thays 13). La historia está situada en los primeros años del siglo XVI -antes del 2006-, aunque no se precisa una fecha exacta. El periodista, un ex-conductor de televisión que interpreta su tránsito a la prensa escrita como un síntoma de decadencia personal, debe cubrir la llegada y el discurso político del presidente Alejandro Toledo. Se trata de una visita histórica: Oreja de Perro nunca antes ha sido visitada por una figura pública de semejante envergadura.
La selección de este espacio semi-rural, alejado de los centros urbanos y principalmente de Lima no es casual, ya que, como lo señala la advertencia preliminar de la novela, Oreja de Perro -el referente extratextual- fue atrozmente golpeada durante los años ochenta tanto por la violencia senderista como por la violencia estatal (Thays 11). La inscripción de Oreja de Perro en la historia de la guerra interna peruana es un dato que otorga al escenario de esta novela una insoslayable gravitación, en virtud de la cual se presenta como un caso representativo de la zona andina en su conjunto y de los efectos de la violencia política sobre las poblaciones de la sierra. Incluso es posible sostener que la elección de Oreja de Perro como foco del universo ficcional es índice de un deslizamiento del régimen de representación realista hacia una dimensión simbólica. Mientras que, en el terreno de la imaginación, Oreja de Perro es un “caserío anónimo” (Thays 14), en la realidad se trata de una subregión del distrito ayacuchano de Chungui donde se asientan diecisiete comunidades campesinas (Informe Final de la CVR, Tomo V, 85). El escenario de la novela es un producto de la imaginación literaria que aglutina, en la densidad y nitidez de un espacio delimitado, la dispersión de una realidad geográfica y social más amplia y desperdigada.
El valor simbólico de Oreja de Perro reside en su relación con una memoria colectiva marcada por las secuelas de un pasado violento, cuyas huellas persisten en el presente del pueblo y, centralmente, en las vidas de sus habitantes. En la realidad histórica, la fuerte presencia de subversivos y de militares produjo consecuencias nefastas en la subregión, que sufrió numerosos asesinatos, masacres, atentados y casos de tortura que fueron perpetrados por ambos bandos en disputa (Informe Final de la CVR, Tomo V, 85-119). En el universo de la ficción, determinados personajes encarnan la herencia de la guerra interna a través del sufrimiento privado y familiar: Jazmín, el personaje femenino más significativo, es hija de una mujer que fue raptada, violada, torturada y asesinada por los militares. La misma Jazmín es, probablemente, la víctima de una violación, aunque esto el narrador lo sugiere sin afirmarlo. La vigencia de estos hechos traumáticos para configurar las identidades del presente revela el peso de una brutalidad que, lejos de haber sido sepultada en el olvido, se ve invocada y re-escenificada en el presente de la historia. La llegada del presidente Toledo produce una remilitarización de Oreja de Perro, proceso que convoca los espectros de otros tiempos. La persistencia de una violencia política que ha cesado ya, pero que mora fantasmalmente en la comunidad y en el individuo, convierte a Oreja de Perro en el teatro de la labor del duelo.
En un espacio social configurado bajo estas características se enmarca la experiencia del protagonista y narrador, que establecerá un vínculo particular con el pueblo debido a que su sensibilidad también está marcada por la muerte y la melancolía, aunque en una clave melodramática. Este personaje define y narra su biografía a partir de una doble pérdida: la muerte reciente de Paulo, su hijo pequeño, y el abandono de Mónica, su esposa. La vivencia del dolor y el trauma parece facilitar que el personaje desarrolle una actitud de empatía hacia sus semejantes. Sin embargo, el vínculo entre este individuo y los pobladores de Oreja de Perro no se define únicamente por la solidaridad, pues se encuentra amenazado por la distancia y la incomprensión. No en vano el periodista es un sujeto limeño cuyo conocimiento del medio andino es reducido y cuya visión de la cultura local está atravesada y deformada por prejuicios de clase, valoraciones racistas y estereotipos sobre lo andino. Entre el individuo y la comunidad existe una relación compleja y ambivalente; en palabras de Peter Elmore, “entre el forastero de Lima y el campo ayacuchano hay, al mismo tiempo, una distancia insalvable y un vínculo visceral” ( “El viaje interior”). Estas limitaciones de su visión forman parte de la construcción del personaje y son necesarias para sostener la coherencia de la ficción.
A pesar de esa distancia insalvable, las afinidades viscerales acabarán por predominar -al menos temporalmente-, transformando el itinerario profesional del periodista en una experiencia terapéutica. En el plano estrictamente individual, esta experiencia culmina bajo un signo optimista, con la superación exitosa del trauma provocado por la desaparición de los seres queridos y la destrucción del núcleo familiar. La superación del trauma hace posible encarar la narración coherente del pasado, pero también abre la posibilidad de una cierta articulación con el mundo de los excluidos, que no resuelve sino que incorpora la contradicción. Se crea así, entre el periodista y los personajes con los que va relacionándose, una conexión afectiva intensa pero fugaz y, tal vez, insatisfactoria. A través de esta solución, la novela evita rozar dos extremos igualmente radicales: claramente, no estamos ante una celebración idealizada de la solidaridad y la reconciliación; pero tampoco vemos una afirmación determinista de la imposibilidad de cerrar las brechas sociales, culturales y económicas de un país como el Perú. Esta ambivalencia, que recorre el texto entero y que no será resuelta mediante fórmulas cerradas, no supone una renuncia ni una claudicación ideológica, sino que entraña un reconocimiento ético de la seriedad y la complejidad de la problemática social peruana.
Como en otras novelas de Thays, el drama sentimental es la espina dorsal del argumento. En Oreja de Perro, el corresponsal limeño conoce a dos mujeres en cuyos retratos antagónicos se inscriben dos modos de aproximarse a la memoria colectiva del dolor y a la representación de la alteridad: Maru, una antropóloga limeña de clase alta que trabaja para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y representa para el narrador una potencial pareja amorosa; y Jazmín, una mujer ayacuchana de extracción popular que vive en Oreja de Perro, y que le plantea al visitante de la capital una súbita oferta erótica. Pese a que los prejuicios clasistas y raciales del periodista le impiden, en un primer momento, concebir la viabilidad de una relación romántica con Jazmín, será ella la que se alzará como el personaje femenino más significativo y memorable de la novela.
Las afinidades sociales y culturales entre el narrador y la antropóloga Maru no constituyen argumento suficiente para generar un romance. Sí lo constituyen, no obstante, para determinar las estrategias representacionales de la narración, que difieren cuando se trata de describir a Jazmín o a Maru. Esta, de piel blanca y cabello rubio, aparece esbozada como una belleza europea, que el periodista compara con la actriz francesa Dominique Sanda. Por su lado, el retrato de Jazmín sufre una estilización grotesca que recuerda las estrategias de caracterización del personaje popular que son propias de la narrativa costumbrista. Adicionalmente, la mujer andina es asociada con una modalidad folklórica de la locura, en razón de su lenguaje esotérico y visionario: se trata, sin embargo, de un esoterismo en el que, contra todo pronóstico, el narrador también parece creer. A pesar de hallarse singularizado, este personaje forma parte del universo social andino, compuesto -a los ojos del narrador- por una masa humana, indiferenciada y degradada. Esta es la representación inicial de Jazmín, que se irá desarrollando como personaje hasta conquistar una identidad y una voz propias que, hacia el final de la novela, le permitirán narrar su historia y la de su madre, ya en primera persona.
Los personajes femeninos sirven, también, para poner en escena ciertas formas de relación entre el individuo y la violencia política. La posición de Maru frente a la realidad social es la de una observadora solidaria que se acerca al dolor del otro a través de una sensibilidad humanitaria; en contraste, el lugar de Jazmín es el de la víctima. Su madre fue asesinada y abusada sexualmente por los militares. La pérdida de la madre encuentra su correspondencia en la pérdida del hijo que ha sufrido el periodista, a pesar de que las causas de ambas pérdidas difieren sustancialmente; con ello, la pérdida se convierte en la analogía que enlaza a los personajes en un nivel íntimo y visceral. Es a través de la identificación con la biografía traumática de Jazmín que el periodista se posiciona frente a la memoria colectiva.
En el nivel de la trama, el nexo que le permite al distante forastero vislumbrar su pertenencia afectiva, aunque no cultural ni social, a la comunidad es el relato de Jazmín sobre la desaparición de su madre, un testimonio estremecedor sobre la institucionalización del mal en el Perú de los años ochenta (Thays 168-177). El fin del relato de Jazmín propone además un modelo para el trabajo del duelo, que el periodista es capaz de asumir como propio. En este sentido, la situación comunicativa de compartir la narración del pasado traumático con una interlocutora como Jazmín, permite la identificación de las subjetividades individuales y la producción de una comunidad discursiva terapéutica, en la cual la memoria colectiva se somete a una purificación y una exteriorización: se deja organizar y relatar. Gracias al diálogo, que facilita una comunión de relatos y de afectos, la experiencia traumática, “innombrable excepto a través de sinónimos parciales” (Avelar 20), puede ser nombrada y reelaborada narrativamente para construir una historia común que funciona como una tumba simbólica: una ocasión para olvidar.
La identificación dialógica y narrativa entre Jazmín y el periodista es solo, sin embargo, el proceso inicial de su relación. El vínculo de Jazmín con la violencia parece ser más próximo y crucial que el decretado por la relación madre-hija: existe la posibilidad de que también la hija haya sido víctima de una violación, repitiendo así un ciclo de violencia inter-generacional. Cuando la conoce, Jazmín está embarazada. El padre es un militar cuya presencia es lejana y cercana al mismo tiempo, pende como una amenaza que se descorporaliza y generaliza en el clima militarizado que reina en el pueblo. Si bien el drama de la pérdida es compartido por el periodista y por su amante – uno perdió un hijo, la otra a su madre -, también es evidente que el embarazo de Jazmín la convierte en el inverso optimista y luminoso del padre melancólico, y en el vehículo de una experiencia pedagógica y terapéutica.
Finalmente, Jazmín le permite al periodista acceder a una redención que supone la culminación exitosa del trabajo de duelo. Este consiste en efectuar una separación entre el yo y el objeto perdido, una desintroyección que desaloja la carga libidinal investida en el objeto ausente que permanecía “alojado dentro del yo como un cuerpo forastero” (Avelar 19), y que ya puede ser exteriorizado narrativamente. Su nueva cripta es el relato que se cuenta, que ya se puede contar acerca de él. El duelo permite superar la ficción de que los muertos aún están presentes, borrar la existencia fantasmática a la que los condena la imposibilidad de dejarlos ir; en palabras del narrador, el duelo cancela “…la sensación de que Paulo se había ido a un campamento” (Thays 92), esa experiencia paradojal de ausencia/presencia. Culminada la desintroyección y resuelto el proceso de duelo, el yo puede invertir la carga libidinal liberada en un nuevo ser amado cuya existencia se ve prefigurada por el embarazo de Jazmín. Esta es la condición de posibilidad simbólica del renacimiento del yo.
Lo biológico y lo corporal ofrecen el soporte indispensable del proceso. En esta novela la experiencia del viaje está vinculada, desde un inicio, con el cuerpo. El desplazamiento geográfico pone en crisis la salud: “Náuseas. Náuseas todo el tiempo” (Thays 14), es la sensación que acompaña al viajero durante el trayecto en autobús. Al llegar al pueblo, Oreja de Perro se despliega tanto como un espacio físico como un estado del cuerpo, que se experimenta en un plano híbrido entre lo objetivo y lo subjetivo, que se desliza entre la descripción del ambiente anterior y el registro de lo que perciben los sentidos: “Huele a barro, un olor meditabundo. Huele a lluvia, esporas, telarañas, oscuridad” (Thays 22); “El cuarto empieza a oler a diarrea. El baño se ha desbordado. El olor a difteria, a enfermedad” (Thays 124). Lugar y cuerpo entablan relaciones ligadas al bienestar o al malestar, a la salud o a la falta de ella; pero también generan vínculos con la práctica de la escritura. Cuando el periodista decide sentarse a escribirle a Mónica, su ex-esposa, una carta de despedida, se ve interrumpido por violentas náuseas; como consecuencia de ello, expulsa un vómito que describe de la siguiente manera: “…el líquido viene del interior, estaba guardado muy adentro de mí. Es negro. Lo veo confundirse con el agua estancada, estirarse, formar un signo de interrogación” (Thays 156). La asociación metafórica entre la bilis y la tinta, entre la acción de vomitar y la práctica de escribir, subraya el carácter terapéutico de la escritura entendida como una labor de duelo. Escribir sobre el trauma implica forjar el receptáculo narrativo que recibirá al objeto ausente, ese mismo objeto perdido y añorado que antes se hallaba incrustado -como la bilis negra- en el yo, llenándolo de malestar.
La conexión íntima que se establece entre los amantes gana en intensidad lo que pierde en duración, pues más allá del cruce epifánico de dos personajes que se ofrecen una proximidad fugaz, las diferencias sociales, raciales y culturales que son propias de una sociedad fragmentada, marcada por asimetrías y desigualdades, expresan su primacía en la desaparición final de Jazmín. Los destinos de los personajes parecen ser irreconciliables, y cada cual discurre según los cauces dispuestos por su posición en la sociedad. Jazmín, después del crimen pasional cometido por Tomás -un admirador despechado que asesina al soldado que la había embarazado- debe huir de Oreja de Perro en previsión de que la investigación policial pueda dar con ella. El periodista, agotada la experiencia del viaje, regresa a Lima y se reincorpora a su vida cotidiana.
Es posible leer el final de la novela como un desenlace pesimista que arroja dudas sobre el valor positivo de la experiencia terapéutica que ha sido trazada desde el inicio de la novela. No obstante, las dudas no recaen sobre el duelo, un proceso que, como vimos, sí es llevado a cabo satisfactoriamente, sino más bien sobre el paso siguiente, sobre la continuación. Más allá del duelo, la distancia infranqueable entre el periodista y Jazmín condena al primero a una soledad escéptica que se proyecta sobre su futuro sentimental, pero las consecuencias de este escepticismo sobrepasan la dimensión individual y dramatizan una concepción sobre el lugar social y la misión ética del escritor de ficciones.
Es innegable que, en el ámbito de la imaginación literaria latinoamericana, el tránsito del Boom al Post-boom supuso una reformulación integral del campo de la cultura, dentro de la cual la imagen del autor sufrió cambios drásticos. Para Idelber Avelar, la sacralización de la autoría efectuada durante los años sesenta operó como un mecanismo compensatorio promovido por los mismos agentes del proceso narrativo de la época, mediante el cual el atraso económico y social del continente fue compensado por la modernidad radical de un conjunto de proyectos narrativos que ofrecían en el ámbito de la literatura una resolución vicaria para los problemas sociales (Avelar 23-24). En un contexto histórico dominado por la noción de cambio, se instauró una temporalidad particular dominada por los ritmos de la euforia y de la expectativa (Sorensen 3), en la cual la inminencia de una transformación social radical – alimentada por procesos como el de la Revolución Cubana – generó un horizonte de expectativas utópicas. Es historia conocida que estas esperanzas, que proyectaban un porvenir más justo y democrático, desembocaron en las dictaduras de los años ochenta -o en la guerra interna peruana-, y en la instalación del mercado como principio económico y social hegemónico a partir de los años noventa.
Un lugar llamado Oreja de Perro, novela publicada hacia el final de la primera década del siglo XXI, da cuenta de modificaciones profundas en la figura autorial latinoamericana, tanto en relación con la producción de la obra literaria como en conexión con su significación ética y social. La decadencia del escritor-intelectual como agente del cambio social y la aceptación de la crisis del arte de narrar como herramienta de cambio son condiciones de posibilidad implícitas de esta novela. En ella, el lugar del escritor está ocupado por una versión disminuida y menoscabada del mismo. El periodista que protagoniza la novela de Thays es un sujeto espectral, consciente de su degradación: “Los muchachos me miran con curiosidad, con cierta distancia, quizá reconociendo mi pasado televisivo y mi actual decadencia en la prensa escrita” (Thays 32). Este hombre gris, derrotado y derrotista, desconfía del poder del lenguaje y no alberga mayor estima por su obra. Su participación en la sociedad no se define en términos de una misión, porque es difusa y modesta; él tampoco se concibe a sí mismo ni como intérprete privilegiado de su entorno, ni como promotor ideológico de soluciones para los dramas que aquejan al Perú del post-terrorismo. Su experiencia de lo que resume como “el Mal” de la sociedad peruana (Thays 18) es vicaria, privada y visceral; aunque no por ello menos urgente, ya que la necesidad ética de “responder a la muerte del otro” (Caruth 96) a través de la escritura le es consustancial.
En términos de la representación del escritor, es posible definir a este periodista como a un “anti-artista” anónimo que mora en la medianía y que, lejos de marcar distancias frente a la comunidad y de autodefinirse como un ser marginal y superior, abraza intensa y contradictoriamente su pertenencia a un tejido social dentro del cual comparte las vivencias y penurias del común de los mortales: sin que tal pertenencia implique, ciertamente, la postulación de una idealizada fábula social de integración armónica. Finalmente, en una sociedad todavía heterogénea y fragmentada como la sociedad peruana contemporánea, las desigualdades económicas y los abismos sociales presentan una innegable y dolorosa vigencia, una realidad que la guerra interna subrayó con ominoso énfasis. No se puede olvidar que el grueso de sus víctimas estuvo conformado por las poblaciones andinas de menores recursos económicos y mayores carencias educativas.
Ni dueño de un privilegio epistemológico, ni poseedor de una sensibilidad privilegiada, el escritor tal y como aparece representado en la última novela de Iván Thays no se plantea a sí mismo el desafío de postular un modelo optimista de reconciliación. Sin embargo, el camino que acaso llega a proponer, definido por la comunión -intensa y pasajera- con el otro y por la práctica terapéutica de la escritura, es también una forma redención.
Obras consultadas
Avelar, Idelber. Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2000.
Caruth, Cathy. “Traumatic Awakenings”. Performativity and performance. Andrew Parker y Eve Kosofsky Sedgwick eds. New York, London: Routledge, 1995.
Elmore, Peter. “El viaje interior”. Hueso Húmero N. 53.
Faverón, Gustavo (ed.) Toda la sangre: antología de cuentos peruanos sobre la violencia política. Lima: Editorial Matalamanga, 2006.
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo V. Página web de la CVR. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php.
Sorensen, Diane. A turbulent decade remembered. Scenes from the Latin American sixties. Stanford: Stanford University Press, 2007.
Thays, Iván. Un lugar llamado Oreja de Perro. Barcelona: Anagrama, 2008.
————–. La disciplina de la vanidad. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, 2000.
————–. El viaje interior. Lima: Peisa, 1999.
————–. Escena de caza. Lima: Santo Oficio, 1995.
————–. Las fotografías de Frances Farmer. 2da edición. Lima: Adobe Editores, 2000.
«Palinuro de México» (1976) de Fernando del Paso
«Palinuro de México», la segunda novela de Fernando del Paso, mantiene una relación ambivalente con la historia reciente de México. Se trata, como muchos críticos han señalado, de una novela política, invadida por el espíritu revolucionario juvenil que floreció en México en los años sesenta; pero también se trata de un artefacto artístico, de una gran exuberancia narrativa, que parece alejarse de la historia para encerrarse en un deslumbrante ejercicio verbal. Sin embargo, esta ambivalencia es tan sólo aparente, puesto que un examen de la extravagante creatividad verbal que reina en el texto, revela que existen intersecciones entre la trama histórico-política y el tejido verbal-artístico. En particular, me gustaría sugerir hoy que el rasgo artístico central de la novela, que es la proliferación de metáforas corporales provenientes de la imaginación médica, está al servicio de una representación ética y política de un evento central de la historia mexicana de la segunda mitad del siglo XX: la masacre de Tlatelolco, ocurrida la noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en México D.F. Asimismo, plantearé que este diálogo entre el arte y la historia obedece a la lógica del trauma y a lo que denominaré como una «estructura arqueológica».
Los incidentes de Tlatelolco constituyen el traumático centro de gravedad de «Palinuro de México». La selección de la retórica médica como repertorio maestro responde a una constatación histórica: desde 1965, dos de los gremios más comprometidos con las protestas cívicas contra el régimen del entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, fueron los estudiantes de medicina y los médicos (Espinosa-Jácome 109). Asimismo, se ha planteado que la figura de Palinuro, el joven estudiante que protagoniza la novela, posee un relieve arquetípico en tanto emblema del espíritu generacional que caracterizó a los grupos juveniles que se enfrentaron al estado mexicano con reclamos de mayor participación democrática, y con la exigencia de ofrecer soluciones a los problemas de fondo del México de la época (Sánchez-Prado 149). El activismo político se entrelaza con una sensibilidad de raigambre vanguardista, ya que las rebeliones estudiantiles mexicanas parecen concebir su ejercicio de la disidencia como una intervención simbólica y artística, cuya finalidad última es oponerse a la sociedad de consumo (Glantz 78).
Sin embargo, la conexión con Tlatelolco no implica que estemos frente a una novela política convencional, en el sentido de que recurra a la mímesis realista o al género testimonial. La crítica la ha enmarcado dentro de la llamada “literatura tlatelolca” (Trejo Fuentes 89), pero se trata de una manifestación peculiar del género. La novela genera formas alternativas de manifestar la disidencia política, estrategias subversivas que transitan por una reelaboración artística del vocabulario de la medicina.
El léxico de la medicina cumple un papel central en la novela. Específicamente, los vocabularios de la semiología y la anatomía suministran una abundante materia verbal que será reconfigurada en clave lírica. De esta manera, se recrea un núcleo de conocimiento médico que está inscrito en la imaginación colectiva de los personajes, trátese de los familiares de Palinuro, o de sus amigos estudiantes de medicina. La familia y la amistad, la filiación y la afiliación son esferas articuladas cuya bisagra es la medicina: la reelaboración del saber médico actúa como elemento de cohesión entre el espacio de la socialización y la dimensión de la historia familiar. El lugar donde se escenifica esta reelaboración es la oralidad informal, un medio que discurre al margen de las instituciones académicas oficiales. Se trata, pues, de un conocimiento médico de naturaleza diletante, seudo-erudita, elaborado por aficionados memoriosos y obsesivos, cuyas fuentes son los manuales y diccionarios de medicina, combinados con lecturas literarias. Como apunta Severo Sarduy, la exhaustividad con que se registra este conocimiento alude a “un hípercatálogo, a veces delirante, de ese mundo, una parodia de nuestra manía taxonómica, de nuestra pulsión de abarcarlo todo” (76). El tratamiento que se da a los datos médicos es claramente artístico; por ejemplo, los grandes personajes de la historia de la medicina, cuyos nombres son mencionados con frecuencia, aparecen como autores, mientras que las enfermedades que estos médicos descubrieron o bautizaron, como objetos artísticos que conjugan la violencia y la espectacularidad.
Pese a que la realidad mexicana de los años sesenta constituye un telón de fondo ineludible para la lectura del texto, el mundo ficcional donde se inscriben los actos y discursos de los personajes, presenta una cualidad hermética y autorreferencial que oscurece la vinculación con el referente político. Por esta razón, la recepción crítica más temprana asumió con asombro el hecho de que la novela postulara su propio compromiso político con una vehemencia tan explícita (Steenmeijer 94). El oscurecimiento del vínculo referencial obedece a una condición básica del régimen de representación: la omnipresencia de una avasalladora imaginación verbal, que se extiende y se despliega en el mundo representado, tiñéndolo en su totalidad. La fantasía creativa devora el volumen entero de la ficción, inaugurando una temporalidad lírica que desplaza con frecuencia a la dimensión histórica, pero que no la silencia ni la excluye.
A mi entender, la función de la retórica médica no es la de ocultar o desplazar los hechos históricos, sino más bien la de ponerlos en escena oblicuamente. Sucede que el referente político y la dimensión histórica van ingresando a la ficción paulatinamente, van abriéndose paso a través de la maraña textual por medio de interferencias y de intrusiones. Este proceso puede ser descrito comoa una infiltración, una contaminación; recurriendo a una metáfora médica, podría hablarse de una infección en el cuerpo ficcional, que va siendo historizado y politizado progresivamente. Esta «infección de la historia» no se limita a “unas cuantas referencias” escasas y marginales, como han sugerido algunos críticos (Steenmeijer 94), ni tampoco se limita al último capítulo de la novela, que corresponde a la explícita representación teatral de la muerte de Palinuro. Por el contrario, parece ser que la infiltración del referente histórico recorre la totalidad de la novela, aunque no sea evidente en todos los capítulos, especialmente los más delirantes y fantásticos.
Las interferencias e intrusiones que mencioné, son en realidad referencias fugaces pero indiscutibles a Tlatelolco, que van desperdigándose entrecortada pero sistemáticamente a lo largo del texto, minándolo por completo y politizando ciertos pasajes aparentemente apolíticos. Esto ocurre, por ejemplo, en el capítulo 22, en el cual un personaje importante, el primo Walter, le narra a Palinuro su visita a Londres. Su descripción de la ciudad se intercala con una discusión filosófica sobre la relación entre el yo y el cuerpo Aquí, entre unas reflexiones cuyo tenor es abstracto, se inserta subrepticiamente un caso concreto que ilustra las preguntas filosóficas, y que le agrega a la meditación aparentemente neutral, y desinteresada, una capa adicional de significado y un barniz de patetismo; en términos de metáforas orgánicas, lo que le añade es una especie de adherencia política:
¿Cómo puede ser nada propiedad de alguien que ya no existe? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los periódicos digan «el cadáver del estudiante fue encontrado en una zanja», si ya no existe el estudiante que es supuestamente propietario de ese montón de carne, huesos y cartílagos, y si existiera no podría tampoco ser propietario de su cuerpo – vivo o muerto – como si su cuerpo fuera un objeto (y sin embargo es un objeto, un montón de objetos) para llevárselo en brazos, si está muerto, o ayudarlo a volver a la vida, a caminar y a soñar, si está vivo? (508).
Considero que el modo en que funciona esta sinuosa inoculación de la política y de la historia sugiere una conexión con los mecanismos de funcionamiento del trauma. Algunos críticos han esbozado lecturas que siguen esta dirección, proponiendo que existe, en el mundo ficcional, una materia acallada y reprimida por la censura estatal, que la somete a un proceso de disolución que reduce su potencial subversivo (Espinosa-Jácome 124). Por mi parte, quisiera destacar el hecho de que la experiencia traumática que se origina en la contemplación de la muerte del otro, posee dos características capitales. La primera de ellas es que presupone una relación paradójica entre la percepción y la comprensión: la violencia del evento que provoca el trauma, a pesar de ofrecérsele al sujeto de forma inmediata y vívida, dificulta el procesamiento intelectual de la información sensorial, a tal extremo que el evento traumático tiende a ser borrado de la conciencia (Caruth 89). La segunda característica es que el evento traumático así relegado a una capa inconsciente de la memoria, genera múltiples y sucesivas repeticiones de la vivencia, que ocurren como irrupciones perturbadoras para quien las experimenta. Estas repeticiones constituyen el modo en que se manifiesta, en el nivel de la conciencia, el recuerdo de la experiencia traumática. Ellas se presentan generalmente durante el sueño, pero guardan también una estrecha relación con la producción de ficciones (Caruth 92). La localización precisa del trauma no es, sin embargo, el espacio onírico en el que suceden las repeticiones. El trauma se inscribe en el límite confuso entre el sueño y la vigilia, ese punto imposible de señalar donde acontece el despertar, la frontera entre la ficción y la realidad.
Al respecto, Ruth Caruth afirma que “El despertar… es en sí mismo el sitio del trauma, el trauma de la necesidad y la imposibilidad de responder y evitar la muerte del otro». Existe pues, en el trauma, un fondo ético que vincula al sujeto traumatizado con las víctimas y lo responsabiliza indirectamente por una muerte que, a pesar de haberla atestiguado, fue incapaz de evitar. Siguiendo este modelo, el sistema de interferecias y de intrusiones que acabo de comentar, puede ser reinterpretado como un sistema de repeticiones traumáticas que irrumpen aleatoria pero insistentemente en la ficción, como un recordatorio constante de la muerte de los estudiantes en Tlatelolco, y de su causa, la violencia política. Conforme a ello, el mundo de la ficción y de la fantasía verbal se ven penetrados por la contaminación violenta e inesperada de la historia mexicana.
No obstante, pensar que la fantasía verbal es sólo un soporte, un telón de fondo para las intrusiones traumáticas es, creo, inexacto. En realidad, la misma fantasía verbal, la misma proliferación de metáforas médicas, constituye una manifestación del trauma: una forma expansiva y omnipresente de enfatizar, con una intensidad desplazada, que la experiencia traumática colectiva está en todas partes, incluso en aquellas donde parece ser invisible. Por ello, tal vez sea posible figurar la relación entre el trauma histórico y el particular lenguaje de esta novela, como la relación entre un núcleo traumático profundo, y las sucesivas y concéntricas capas o envueltas de imaginación verbal que lo recubren. Estas capas se comportan como las irradiaciones perceptibles del núcleo sumergido, con el cual guardan una paradójica relación de exhibición y ocultamiento simultáneos. En otros términos, el espectáculo verbal superficial es un despliegue performativo cuyo origen está en un trauma inscrito en lo profundo, en la memoria inconsciente del texto. La distribución de la experiencia en capas, en niveles que se comunican entre sí verticalmente, redefine la práctica de la lectura de «Palinuro de México» como una investigación arqueológica. Se trata, sin embargo, de una arqueología de las superficies, ya que el fondo traumático al que se busca acceder está impregnado en la misma textura proliferante del ejercicio verbal eufórico y morboso que define a esta novela.
En el plano del argumento, son tres los episodios que dramatizan esta estructura arqueológica: el paseo del primo Walter por Londres en el capítulo veintidós, la aventura de la Cueva de Caronte en el capítulo veintitrés, y la primera acotación de la obra teatral “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” en el capítulo veinticuatro. Voy a concentrarme en este último ejemplo, porque los principios generales que la novela sigue para articular la dimensión de la fantástica retórica médica, y la dimensión de la realidad histórica, están expuestos autorreflexivamente en esta primera acotación. Como sabemos, la obra teatral que la sigue es la representación de la masacre de Tlatelolco y la posterior agonía y muerte de Palinuro.
(La realidad está allá, al fondo. La realidad es Palinuro, que comenzó arrastrándose en la Cueva de Caronte y nunca más se levantó. La realidad es Palinuro golpeado, en la escalera sucia. Es el burócrata, la portera, el médico borracho, el cartero, el policía, Estefanía y yo. El lugar que le corresponde a esta realidad es el segundo plano del escenario. Los sueños, los recuerdos, las ilusiones, las mentiras, los malos deseos y las imaginaciones, y junto con ellos los personajes de la Commedia dell’ Arte: Arlequín, Scaramouche, Pierrot, Colombina, Pantalone, etc.; todo esto constituye la fantasía. Esta fantasía, que congela a la realidad, que la recrea, que se burla y se duele de ella y que la imita o la prefigura, no ocurre en el tiempo, sólo en el espacio. Le corresponde el primer plano del escenario). (548).
La realidad está al fondo, abajo, en un segundo plano. La fantasía está al frente, arriba, en un primer plano perfectamente visible. En la realidad, Palinuro es un joven estudiante de medicina, que fue asesinado la noche del 2 de octubre de 1968; en la fantasía, es Arlequín, y esta segunda identidad artística predomina sobre la primera. Lo cual equivale a decir que el personaje de ficción, el ser hecho de palabras, está más presente y es más visible que el sujeto histórico, el dueño de un cuerpo físico que puede ser maltratado y aniquilado; sin embargo, detrás del ente fantástico, del personaje teatral, se esconde una persona, un actor histórico, y lo que le sucede al primero repercute trágicamente en el segundo. Este predominio de la fantasía verbal, como caja de resonancia de la realidad y de la violencia, no es un hecho extraño, puesto que, como hemos estado viendo, la creatividad verbal domina el régimen de representación del texto. Lo que ahora queda claro es que la fantasía no agota el universo ficcional ni lo desliga de la turbulenta realidad política mexicana de finales de los años sesenta. Por el contrario, el propósito de la imaginación médica, en su condición de repertorio de metáforas, es el de recrear la realidad, burlarse de ella, dolerse con ella, estilizarla y transfigurarla, para hacerla más vívida y urgente: para sacar a flote, con inusitada fuerza, la materia misma del trauma.
«España invertebrada» de Ortega y Gasset
El ensayo «España invertebrada» de Ortega y Gasset presenta dos secciones diferenciadas y complementarias. La primera parte, «Particularismo y Acción directa», es un diagnóstico político de la situación nacional de la España de los años 20, aquejada por el fantasma del particularismo y la desintegración. La segunda parte, «La ausencia de los mejores», es una reinterpretación de la historia española en función de la distinción masa/minoría. Diagnóstico político y reinterpretación histórica se conjugan: la crisis política de España es, para Ortega, una manifestación contingente de un defecto constitutivo de la raza española: el rechazo a las élites por parte de las mayorías.
El ensayo empieza con un comentario de la «Historia romana» de Mommsen. Ortega sostiene que el caso de la civilización romana es paradigmático pues constituye «la única trayectoria completa de organismo nacional que conocemos» (27). La génesis de toda nación puede explicarse por un «vasto sistema de incorporación». Esta teoría contradice la opinión intuitiva según la cual un pueblo se conforma «por dilatación de un núcleo inicial» (28). El ejemplo romano demuestra que el núcleo inicial de toda nación funciona, más bien, como un «agente de totalización» que logra incorporar políticamente a colectividades autónomas que pasan a articularse como partes de un nuevo organismo nacional. Este es un claro ejemplo de nacionalismo político que deja en un segundo plano el factor cultural, étnico y lingüístico. Dentro de la nueva unidad política, el agente totalizador – en el caso de España, Castilla – posee un rango privilegiado y además una misión: la de imponer una «energía central» (31) que obliga a las colectividades incorporadas a vivir «como partes de un todo y no como todos aparte».
Los agentes de totalización que son capaces de formar grandes naciones son aquellos que poseen un «talento nacionalizador», que se basa en «un saber querer y un saber mandar» (32). La integración nacional descansa sobre dos bases complementarias: en primer lugar, la fuerza militar, la «gran cirujía histórica» (34), que posee una importancia «adjetiva». El militarismo está indesligablemente asociado a la posesión de un «dogma nacional» o un «proyecto sugestivo de vida en común» (33). Esta es la dimensión propiamente ideológica de la incorporación, que presenta un valor substancial.
El proceso de incorporación explica la formación de las naciones, pero este principio solo opera en el periodo «formativo y ascendente» de las mismas. De modo análogo e inverso, «la historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta desintegración» (31). Este segundo principio político explica el devenir histórico de España desde el reinado de Felipe III hasta los años veinte: como un «larguísimo, multisecular otoño, laborado periódicamente por ráfagas adversas que arrancan del inválido ramaje enjambres de hojas caducas» (46).
Ortega se pregunta por qué existen separatismos, regionalismos y nacionalismos que procuran una secesión étnica y territorial en la España de los años 20. La precondición para llegar a una respuesta consiste en reconocer que la capacidad de Castilla para constituirse en agente totalizador residió, históricamente, en un talento nacionalizador que le permitió plantear un programa nacional sugestivo que convocó las voluntades del resto de la península. Este «proyecto incitador de voluntades» fue, precisamente, el proyecto imperial español: «La unión se hace para lanzar la energía española a los cuatro vientos, para inundar el planeta, para crear un Imperio aún más amplio» (41). La condición de posibilidad de la unión nacional peninsular es la proyección política imperial más allá de la península misma: el dogma nacional es sinónimo de una política internacional.
«Mientras España tuvo empresas a que dar cima y se cernía un sentido de vida en común sobre la convivencia peninsular» (43), la unidad nacional pudo mantenerse. Sin embargo, a partir de 1580 se inició un largo proceso de decadencia y desintegración que Ortega define como el avance del particularismo. El particularismo es un fenómeno político y social que se entiende como un incremento de la autonomía de las partes y una merma en su capacidad de imaginarse a sí mismas como órganos integrantes de una estructura superior: una pérdida de empatía nacional que implica, en términos de Renan, una renuncia a ratificar el plebiscito diario que fundamenta la existencia nacional. El particularismo se expresa regionalmente en los nacionalismos vasco y catalán, pero también entre los estratos que componen la sociedad: clases y gremios. Sea en términos políticos o sociales, el particularismo ha determinado que en la actualidad España sea, «más bien que una nación, una serie de compartimientos estancos» (54). En este sentido, los separatismos regionales no deben ser interpretados como «tumores inesperados y casuales» sino como manifestaciones de una realidad política más amplia: el «progresivo desprendimiento territorial sufrido por España durante tres siglos» (69).
Es interesante ver que los particularismos regionalistas no responden a explicaciones culturales sino también políticas. El origen del particularismo no se encuentra en el deseo de los órganos periféricos por sacudirse del poder central, sino más bien en la particularización del mismo agente totalizador, Castilla: «En vez de renovar periodicamente el tesoro de ideas vitales, de modos de coexistencia, de empresas unitivas, el Poder público ha ido triturando la convivencia española y ha usado de su fuerza nacional casi exclusivamente para fines privados» (50). El producto del particularismo es el surgimiento de la acción directa como modo de intervención en la esfera pública: sean las clases o gremios, o bien los nacionalismos regionales, los grupos desintegrados de la perdida unidad nacional buscan imponer sus voluntades particulares sin pasar por la mediación estatal.
En la segunda parte del ensayo, la argumentación de Ortega hace un giro a partir de la siguiente frase: «hoy no hay hombres en España» (70). Particularismo y acción directa no son las causas profundas de la desintegración española; son las consecuencias actuales de una «enfermedad gravísima del cuerpo español» (111): su «aristofobia» (92). Este mal generalizado es la masificación. Para Ortega, una sociedad «sana» es aquella que se rige por la ley de «ejemplaridad/docilidad»: ejemplaridad de las élites, imbuidas de representatividad política, y docilidad de las mayorías, respetuosas de una jerarquía natural y necesaria.
Una sociedad que se aparte de este imperativo, que Ortega describe como biológico (79), es una sociedad enferma que se autocondena a la disolución. Históricamente, el pueblo español ha sufrido desde su génesis una «perversión de sus afectos» que lo lleva a odiar y aniquilar a una ya de por sí escasa «minoría selecta», negándole su derecho a mandar (89). La categoría de «minoría», aclara Ortega, no es social ni histórica, sino que está basada en una superioridad innata que no necesita demostración. La raíz de esta «perversión» nacional está en el periodo medieval español, caracterizado por la carencia de un sistema feudal como el que reinó en Francia. Específicamente, la perversión proviene de la debilidad y anquilosamiento de los visigodos (97). La ausencia de «señores» feudales capaces de imponer su gobierno por la fuerza es el síntoma histórico de una «raza enferma», desprovista de vitalidad cultural, la cual, en rigor, no ha sufrido una verdadera decadencia, porque sus graves defectos de constitución la han privado desde siempre de una auténtica existencia social. Incluso el Siglo de Oro es reinterpretado por Ortega como un espejismo: el «maravilloso salto predatorio» del imperialismo fue el paradójico resultado de una debilidad regional incapaz de contrarrestar la unificación nacional de la península.
El modo en que esta reinterpretación anti-democrática (83) del pasado español confluye con el diagnóstico político de la realidad nacional actual no está explicado explícitamente en el ensayo: el lector es el llamado a vincular las dos secciones para concluir que la causa principal por la cual el particularismo avanza en España es la falta de una clase política fuerte que posea la suficiente legitimidad como para articular los diferentes espacios regionales y sectores sociales que componen la península dentro de un nuevo proyecto nacional. Aunque Ortega tampoco lo afirma con claridad en su ensayo, esta nueva misión nacional parece consistir en una especie de «imperialismo espiritual» como el que reclamaba Ganivet: «la unificación espiritual de los pueblos de habla española» (75).
«El hablador» (1987) de Mario Vargas Llosa: una metamorfosis transcultural
La crítica que se ha ocupado de El hablador (de 1987) ha tocado dos asuntos: primero, las rupturas internas de la nación-estado peruana contemporánea por la co-presencia conflictiva y desigual de mundos culturales heterogéneos; y, en relación con el primer problema, el autorretrato del escritor latinoamericano moderno en vínculo especular y nostálgico con su contracara tradicional, el narrador oral. En estas páginas, quiero leer esta novela en polémica con una línea muy influyente de la narrativa latinoamericana del siglo XX: el linaje de los llamados “narradores transculturados”, etiqueta del crítico uruguayo Ángel Rama para un conjunto de escritores que transformaron el rostro del indigenismo a partir de la segunda mitad del siglo pasado: José María Arguedas, Miguel Ángel Asturias, Rosario Castellanos, entre varios otros.
El hablador es una novela crítica respecto de las posibilidades de renovación y supervivencia del indigenismo. Este hecho nos lleva a pensar en un ensayo de Vargas Llosa sobre el mismo asunto: La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (de 1996). Mi presentación surge de una pregunta: ¿por qué será que, en su libro, Vargas Llosa jamás alude a Rama, pese a su indudable importancia? Mi respuesta es que, en realidad, sí lo considera, le responde y pretende refutarlo: El hablador es el vehículo de su respuesta.
El concepto de transculturación narrativa es una de las categorías más fértiles del pensamiento teórico de nuestro continente. En Transculturación narrativa en América Latina (de 1982), Rama plantea que la cultura latinoamericana posee una energía reformuladora y transformadora, que opera sobre dos matrices culturales: la tradición heredada del pasado de la propia cultura latinoamericana, en la cual lo indoamericano es el componente esencial; y las aportaciones modernizadoras de la cultura europea. La transculturación narrativa, es decir, la que atañe a la prosa, ocurre en tres niveles distintos: la lengua, la estructura y la cosmovisión. Resulta evidente que, en El hablador, los tres niveles ofrecen sitios de intersección creativa de lo occidental y lo tradicional: así lo testimonian la lengua “reelaborada” de Mascarita, la estructuración contrapuntística, y la reescritura de la mitología machiguenga. Sin embargo, sería anacrónico considerar la novela de Vargas Llosa como una “novela transculturada”. Pese a ello, tal vez sí podamos encontrar en ella una interpelación de la productividad literaria y cultural de la narrativa transculturada.
El argumento de la novela nos la presenta como una historia de reencuentros y compensaciones: las recompensas de la ficción, frente a las limitaciones de la que Vargas Llosa llama “realidad-real”, ocupan el centro de la escena. El texto al que el lector accede es la obra de un narrador innominado, que se encuentra en Florencia y desde allí evoca distintos capítulos de su amistad con un viejo compañero de la universidad: Saúl Zuratas, alias “Mascarita”, estudiante de etnología. Lo que une a estos dos camaradas es un recurrente tema de discusión: la cultura machiguenga, una etnia compuesta por desperdigados grupos nómades que se desplazan por las regiones más apartadas de la selva peruana. El escritor recuerda que los machiguengas fueron poco a poco convirtiéndose, para Mascarita, en una obsesión, a tal extremo que sus continuos viajes a la Amazonía terminaron por afectarlo más allá de lo esperado. En un determinado momento, este amigo desaparece de Lima; se esfuma por completo, como los personajes de Paul Auster. Pasan los años, y la relación del escritor con los machiguengas prosigue por una ruta diferente: no sólo realiza dos viajes a la selva para saber más de ellos, sino que lee todo lo que encuentra a su paso para informarse más acerca de la etnia, que ha entrado en un irreversible proceso de aculturación. Sus viajes e investigaciones se descubren, más pronto que tarde, como los síntomas de una preocupación tan duradera y un interés tan apasionado como los de Mascarita: los que el escritor desarrolla por los “habladores”, una curiosa institución de narradores orales trashumantes que parece sobrevivir, como un vestigio de otros tiempos, entre los machiguengas. Estos “habladores”, contadores de cuentos que viajan relatando historias, mitos y chismes, le tienen deparada otra sorpresa: más de veinte años después de la desaparición de Mascarita, el escritor cree saber que éste ha realizado un “pasaje cultural” y se ha metamorfoseado en uno de esos habladores que tanto lo enardecen. Este descubrimiento permanece, siempre, en el plano de las conjeturas, lo cual no impide que el escritor produzca un texto -la novela que el lector tiene entre manos- donde dicho pasaje cultural se da por cierto, y donde se brindan versiones posibles de las historias relatadas por tan peregrino hablador “transculturado”. De hecho, los capítulos pares reconstruyen imaginariamente los relatos del hablador.
Es innegable que en esta novela presenciamos la interacción de dos voces narrativas: la de un primer narrador -el anónimo narrador autoficcional, al que insensiblemente identificamos con Vargas Llosa -, y que abre el relato en su primera línea; y la del segundo sujeto de enunciación que le toma la posta en los capítulos pares, y que no tarda en revelarse como una versión ficcionalizada de Mascarita. Contra lo que podría asumirse, la interacción entre narradores no moviliza un diálogo ni un contrapunto de perspectivas análogas, desde que la voz de Zuratas, personaje inventado a partir de una amalgama de recuerdos y fantasías, se descubre rápidamente como un artificio ficcional “inventado” por el primer narrador. Dicho de otro modo, el núcleo de esta novela altamente autorreflexiva está dado por una de las decisiones narrativas básicas que debe asumir todo novelista: la creación de una voz, una entonación, un punto de vista.
Resulta evidente que el hablador y el escritor pertenecen a un mismo gremio. La hipótesis no resulta extraña, después de precisar que el problema que le interesa explorar al primer narrador de la novela a través de la creación de un “Mascarita personal”, es el lugar del “productor de ficciones” en relación con su comunidad. La fascinación que Mascarita ejerce sobre su viejo amigo nace de la profunda hermandad que los une. Esta hermandad descansa en una vocación compartida: para este escritor obsesionado con los habladores machiguengas, tanto el rol del escritor como el papel del hablador remiten a una misión específica y excluyente, un sacerdocio secular de estirpe flaubertiana: se trata, pues, del mito del escritor moderno como artesano, un modelo que, en América Latina, se entremezcló con la figura del “escritor comprometido”, capaz de dar voz al “otro” o, al menos, de hablar en su nombre. Hablamos, empero, de una hermandad asimétrica. Claramente, el escritor moderno entiende ser superior a su doble primitivo; no obstante ello, el hablador machiguenga puede alardear de poseer una conexión orgánica con su pequeña sociedad, y un prestigio incalculable sobre su hechizado auditorio, que el novelista contemporáneo siente que ha perdido. Encarado así el problema, El hablador sería una novela melancólica, consagrada a oficiar el duelo por una pérdida que gravita, fantasmalmente, en la subjetividad del primer narrador.
Volvamos a la trama. Con el paso de los años, Mascarita se transforma de defensor de los derechos de los machiguengas, en un “hablador”. La solidaridad de los años juveniles se traduce en un proyecto político-cultural operativo, fértilmente trasladado de la planificación a la práctica. El producto de dicha conversión está distribuido en los capítulos tres, cinco y siete de la novela, que ofrecen una reconstrucción escritural del discurso oral de este hablador converso: una corriente de mitos, relatos y noticias que fluyen engendrándose unos a otros, asociándose libremente, y que parece corresponder no a una sesión narrativa, sino a varios encuentros del itinerante contador de historias con distintos grupos de machiguengas, que aparecen ensamblados en un único oleaje narrativo.
Si, cuando era estudiante, Mascarita clamaba por el fin del avance destructor de la civilización, una vez transformado en hablador, lo que postula cuando “habla” para su nueva “etnia” es el imperativo de “andar”, de seguir caminando siempre y sin descanso. Este consejo, dirigido a sus congéneres adoptivos, traduce la necesidad de huir de los blancos, que son siempre victimarios, deseosos de explotar la riqueza económica de la selva: es decir, se trata de practicar un nomadismo permanente, para evitar así todo contacto con las redes de la nación-estado. Esta estrategia de resistencia plantea una pregunta: ¿no representa esta “ética de la fuga” una traducción, a los términos de la cosmovisión machiguengua, de una decisión personal ensayada previamente en la biografía? Mascarita somatiza, primero en su biografía, un proyecto cultural; pero este proyecto cultural es la irradiación social del destino de su cuerpo, el cuerpo de un viajero anti-nacional en fuga perpetua hacia la periferia, hacia los límites exteriores, fuera del estado moderno y de la civilización occidental.
Me atrevería a postular que en el “tránsfuga” Mascarita se entretejen dos matrices culturales de origen heterogéneo: en primer lugar, hay una reescritura de la ética del escritor comprometido, que se piensa capaz de otorgar una solución comprehensiva al problema central de su colectividad, guiándola para salvaguardar su integridad y bienestar; y, en segundo lugar, existe una recomposición de materiales provenientes de la lengua y la cosmovisión mítica machiguenga, que sirven como marco canalizador donde la mencionada solución comprehensiva se traduce a términos inteligibles para el “auditor ideal” de Mascarita. En esta urdimbre de influencias culturales, la figura del escritor comprometido está re-contextualizada en un universo cultural alternativo: dicho con más precisión, esa figura está puesta al servicio de la perpetuación de ese universo según sus propios parámetros epistemológicos.
Ángel Rama sostiene que hay una “doble fuente” en la transculturación: una materia interna, tradicional y autóctona (en este caso, la mitología machiguenga), halla traducción a través de una significación externa: su inscripción en un “texto” occidental, en una novela transculturada, patrimonio de una ciudad letrada. La significación externa puede también entenderse como una contextualización legitimadora que, aunque viene de “afuera”, lo que facilita es la posibilidad de redirigir la mirada hacia el interior y hacia lo profundo. Ésta sería, en todo caso, la modalidad ortodoxa del discurso transculturador; en la versión que de él nos ofrece Mascarita, lo que vemos conjugarse es una materia externa -por ejemplo, la Biblia, o el referente obsesivo de La metamorfosis de Kafka, o la historia de la diáspora judía-, y una significación interna: la recepción oral de dicho discurso en las comunidades machiguengas. No sería erróneo imaginar, entonces, una “materia externa” y una “significación interna” para esta forma particular de transculturación heterodoxa, que parte del modelo de Rama pero lo excede.
Lo dicho también sería cierto en el nivel de la lengua. Rama plantea que la lengua literaria de los autores transculturados implica una inversión de las jerarquías vigentes en la novela regionalista. Si en la estética del regionalismo existía una dualidad de registros: una norma culta heredada del modernismo que era utilizada por los narradores, y una lengua dialectal atribuida a los personajes populares; en la moderna narrativa transculturada, esta lengua dialectal sufre un desarrollo que le permite reconvertirse en la flamante lengua de los narradores. Ahora, si analizamos la lengua de Mascarita, comprobamos que la reconstrucción escritural ofrecida por Vargas Llosa es, implícitamente, una traducción imaginaria al español de un texto oral, machiguenga en su versión original: un texto ausente e irrecuperable. No obstante, podemos imaginarlo: Mascarita, entonces, aparecería como un narrador oral que reescribe en machiguenga un cosmos de referencias culturales que él ha absorbido en su versión española y occidental, y que ha vertido en los moldes lingüísticos, narrativos y epistemológicos de su auditorio ideal. Dentro de una radical inversión de las jerarquías, la lengua de dominio, el español, es tratada como si fuera una lengua marginal. Por su parte, los “mitos” de la cultura occidental están subordinados a las estructuras míticas machiguengas. Una vez más, el ejemplo de Kafka es vital.
Ahora bien, todo lo dicho hasta aquí sobre la “transculturación heterodoxa” del discurso de Mascarita debe ser puesto en perspectiva. Hasta el momento, si nos guiáramos únicamente por estas reflexiones, podríamos llegar a creer que la novela El hablador, considerado en su integridad, presenta un alegato a favor de las energías reformuladoras de las culturas indígenas americanas, además de declararse en decidido apoyo de las credenciales teóricas del concepto tradicional de transculturación: el apoyo a dicho concepto vendría implícito en la afirmación de sus poderes de auto-renovación, poderes subrayados por el hecho mismo de que sea lícito concebir una “transculturación heterodoxa”. Sin embargo, poner estos procesos en perspectiva significa volver a situarlos en el marco que las mismas leyes de la ficción le otorgan, y dentro del cual obtienen su significación final.
No se debe olvidar el hecho de que Mascarita no es un machiguenga “de verdad”. Vale decir que hay un elemento esencial que no se invierte. Su discurso es, como la novela misma se apura en revelar, un producto ficcional, un “habla inventada” por la imaginación del primer narrador, con la intención de inscribir en este trabajo de la fantasía una meditación sobre el rol del novelista latinoamericano moderno, en tiempos de “post-utopía”. Se trata, indudablemente, de una meditación nostálgica, impregnada por una sensación de pérdida. La función social que cumple el hablador puede interpretarse como la analogía inter-cultural de un objeto perdido, que vendría a ser el otro término de la analogía: es decir, el lugar privilegiado del escritor latinoamericano comprometido, el novelista capaz de pergeñar meta-relatos interpretativos de la realidad social y de proponer soluciones utópicas a las tribulaciones del continente. En otras palabras, la imagen de escritor que el mismo Vargas Llosa había encarnado al escribir su obra temprana. La función social del hablador, representante de una institución viva, despierta en el primer narrador un malestar: se sabe menos importante para su sociedad que el hablador para la suya. Este primer malestar se ve intensificado por una segunda fuente de melancolía: la conciencia de que también la institución del hablador está en franco camino de extinción. El hablador aparece así como una figura autorial espectralizada, casi desvanecida. De algún modo, es ya un fantasma: así lo percibe el escritor, adelantándose a su desaparición en el futuro.
Si la institución del hablador se encuentra en su ocaso; si leemos en ella un destino trágico y le adjudicamos la belleza de los sacrificios inútiles, ¿qué podemos decir acerca de aquellos procesos de “transculturación heterodoxa” presentes en el discurso de Mascarita? En El hablador de Mario Vargas Llosa, la “transculturación heterodoxa” debe entenderse como un resto, un vestigio: el eco fantasmal de un modo de comprender el oficio de escribir que pertenece al pasado, y que, si carece de productividad en el oscuro presente, al menos mantiene el atractivo de las ruinas. No es posible ser un “narrador transculturado” en los años ochenta, porque aquella sería una utopía arcaica; sin embargo, tampoco es posible escribir bajo las premisas del Boom ni, en general, al resguardo de ningún meta-relato que ofrezca la tradición. La radicalidad del proyecto novelístico de Vargas Llosa es extrema: sólo las formas narrativas fuertemente autocríticas, autorreflexivas, casi auto-deconstructivas, como esta misma novela, tendrán lugar en el futuro; aunque la suya sea, quizá, una supervivencia anémica y degradada. Tal vez, si seguimos esta senda, podamos hallar otro sentido en uno de los episodios más memorables de la novela: la metamorfosis de Mascarita en un insecto. Transculturando a Kafka, Mascarita les cuenta a los machiguengas una historia fantástica: su transformación en un ser abyecto incapaz de caminar: o sea, de realizar la tarea básica de todo machiguengua y, en especial, de todo hablador que añore seguir siéndole útil a su comunidad. Releyendo este relato amazónico-kafkiano en clave melancólica, estaríamos ante una pesadilla de exclusión y marginalización del escritor, en la que se haría visible su máxima ansiedad: la sensación de haberse convertido en un sujeto prescindible, insignificante, que no presta ningún servicio a los suyos y tampoco los perjudicaría en nada con su desaparición.
«Una excursión a los indios ranqueles» (1870) de Lucio V. Mansilla
Sintonizar con precisión el diálogo que existe entre Una excursión a los indios ranqueles[1] y el Facundo exige admitir, en primer lugar, que pese a la presencia indudable de un territorio ideológico compartido por ambos libros -un territorio articulado y desarticulable a partir de la dicotomía civilización/barbarie-, tampoco se puede dudar que los modos discursivos privilegiados por Mansilla y Sarmiento son radicalmente diferentes: un dato que, sin serlo, podría parecer banal. Hablamos, ciertamente, de dos textos híbridos, aunque en distinto sentido: el Facundo convoca la biografía, la historiografía, el ensayo, el cuadro de costumbres, para ofrecer un diagnóstico de la realidad nacional que ostenta el prestigio y la solemnidad de los documentos oficiales y urgentes para el futuro de la patria; mientras que, en un tono asimismo trascendental aunque a la vez ligero y frívolo -volveré sobre esta rara avis-, el texto completo de Una excursión que tenemos hoy entre manos es el compendio de una serie de cartas publicadas en el diario La Tribuna, entre mayo de 1870 hasta su aparición en forma de libro ese mismo año.
A la vez que dicta efectos convencionales, la elección del género epistolar facilita profundas reconversiones ideológicas. Si estudiamos la dicción del narrador epistolar, veremos que la apelación directa a un destinatario, a un “tú amigo”, -Héctor F. Varela, a.k.a. “Orión”-, permite modular una entonación coloquial y afectuosa en la que se entretejen, en el mismo plano y en tumultuosa sucesión de oraciones largas y párrafos brevísimos -síntesis que imprime un signo de oleaje a la lectura-, enunciados finalmente heterogéneos: así, las evocaciones personales del narrador y los protocolos de la amistad fluyen en el mismo bastidor de las observaciones “etnográficas” y los comentarios políticos. La ceremonia dialógica de la confraternidad -entre camaradas o entre iguales, vamos a decir-, es el sitio de tránsitos, la orilla de flujos y reflujos,[2] donde las fronteras infranqueables y las jerarquías rígidas se relativizan y se vulneran, declarando su incapacidad de contención y discriminación. En el nivel de la anécdota, el fogón nocturno alrededor del cual los diecinueve expedicionarios, jefes y subalternos, laicos y religiosos por igual, se refugian para comer, beber y contarse historias -preferentemente fantásticas o terroríficas, como el memorable relato del cabo Gómez-[3] sería la inscripción metafórica de una textualidad abierta -quizá lisa y nomádica–[4], en la cual la digresión como estrategia narrativa ilustra un descentramiento estructural generalizado. Persiguiendo cada guía del rizoma, es posible imaginar una reescritura -inversión, desactivación, neutralización- de las categorías sarmientinas de civilización y barbarie, y del tipo de vínculo que las une.
El campo de reescritura más evidente está salpicado por las numerosas opiniones personales y, al parecer, antojadizas e inconducentes de Mansilla, el narrador epistolar. Sin postularse a sí mismo como un filósofo político ni como un tratadista académico, lo cierto es que Mansilla lanza múltiples juicios explícitos sobre la civilización y la barbarie, bajo la forma del “dictamen casual, frívolo e irónico” que es transmitido, en aparejados registros, a un amigo personal -un corresponsal- y al lector impersonal del diario: con el primero, se puede ser caprichoso, vehemente, volátil; al segundo, hay que entretenerlo con múltiples eventos y aventuras. Ahora bien, se debe reconocer, inicialmente, que la autorrepresentación de Mansilla se bifurca, como suele ocurrir en los textos protagonizados por un narrador-personaje. Por un lado seguimos el rumbo del héroe dinámico, el coronel en misión oficial, agente a la vanguardia de la expansión político-económica estatal, que decide visitar a los ranqueles con la intención de “probarles a los indios con un acto de arrojo, que los cristianos somos más audaces que ellos y más confiados cuando hemos empeñado nuestro honor” (26). Por supuesto, esta aventura del honor encierra un proyecto en sí mismo además de proponer una sinécdoque: implica la traducción y la concentración, en un solo gesto ético, de un ambicioso proyecto estatal de conquista y colonización territorial que debía ser, idealmente, diplomática y pacífica -Mansilla viaja para ratificar un tratado de paz y sueña con un ferrocarril-, pero que tendría su realización perversa -ajena, como veremos, a las reescrituras que se desprenden de Una excursión– en la Campaña del Desierto, con la que se inauguró la ominosa y promisoria década del ochenta.[5]
Sujetando la pluma, está el “Mansilla comentador”: un sujeto que contempla y escribe mientras su doble heroico cabalga y actúa; un espectador autodefinido por su experiencia de viajero cosmopolita, por su fina capacidad de observación de la naturaleza y las costumbres humanas, y por su condición de lector de literatura europea. Esta triple legitimación del segundo Mansilla no es análoga a la de Sarmiento en el Facundo, quien se autorretrata como el único depositario de un secreto cultural arrancado a un espectro insigne: por el contrario, la incontinente doxa de Mansilla obedece, con insólita consistencia, a una “alabanza de la barbarie” y a un “menosprecio de la civilización” que se camuflan bajo la ligereza de lo jocoso y lo superficial. Uno de los ejemplos más claros de que, en Mansilla, la frivolidad es una forma del rigor, y de que esta interacción entre la solemnidad y la liviandad resulta exitosa, está en el capítulo décimo, en el cual hay una requisitoria contra el progreso cuyo exquisito argumento central es la carencia de “inspectores de hoteles”, un gremio urgentemente necesitado para aliviar las incomodidades de los viajeros.[6] A la vez que se comenta, con el calculado refinamiento de un dandy, esta circunstancia prosaica de los viajes, se alude fugazmente a la masacre de la guerra del Paraguay -en la que participó Mansilla, que luego criticó- y al plan, nefasto para Mansilla, de exterminar a los indios en lugar de “cristianizarlos, civilizarlos y utilizar sus brazos para la industria, el trabajo y la defensa común” (103). Estas dos fulminantes alusiones, sin embargo, no ocupan más de dos párrafos, al tiempo que la invectiva contra los hoteles ocupa más de una página. Se disculpa de la desproporción, autoconsciente y conversacional, Mansilla: “Te hablo y te cuento estas cosas porque vienen a pelo. Y no tan a humo de paja, pues, más adelante verás que ellas se relacionan bastante, más de lo que parece, con los indios”. (103, mi subrayado). La piedra de toque de la final seriedad de Mansilla es que estas súbitas opiniones frívolas, que espolvorean el texto sin aparente orden ni propósito, forman parte de un proyecto coherente y riguroso de representación del “indio argentino”, que podría entenderse como una reescritura de versiones previas -esa tradición inaugurada por Esteban Echeverría en La cautiva.
Penetrar en el toldo de Don Mariano Rojas no implica, para Mansilla, un ingreso en terra incognita: la convención es otra, pues aunque se finge una simultaneidad entre el presente de la historia y el presente de la enunciación, la cual conllevaría una sincronía entre los descubrimientos del héroe y los hallazgos del lector, es innegable que el narrador epistolar está revelándole al amigo y al lector -a quienes considera ignorantes de una realidad por él dominada-, un pre-conocimiento vasto y exhaustivo del entorno y sus pobladores. Sin duda este conocimiento previo es fruto de la observación directa, pero también de la lectura; aunque no de la lectura de libros europeos, que son los que aparecen citados una y otra vez, sino de una tradición nacional argentina, que está silenciada en la superficie del texto de Mansilla. Yo diría que los textos centrales invocados aquí serían el Facundo (1845) de Sarmiento y La cautiva (1837) de Echeverría; pese a que, por motivos de cronología, sería inexacto incluir el Martín Fierro (1872 y 1879) o el Juan Moreira (publicada como folletín entre 1878-1880) en el inventario de inter-textos directos, sí creo posible trazar un mapa deliberadamente anacrónico de influencias y relecturas. Sin ánimo ni tiempo de ingresar en los textos listados, me atrevería a plantear que las imágenes interpeladas, borradas y reescritas por Mansilla son las siguientes: lo indio como sitio irracional de una turba sanguinaria y vampírica (Echeverría); lo indio como promesa utópica fallida de reposición de la edad dorada de una estancia a-histórica (Martín Fierro, Ida); lo indio como infierno del vicio y la ilegalidad irredimibles (Martín Fierro, Vuelta); y lo indio como traslación fronteriza del “barrio malo”, sub-urbano, sórdido y rufianesco (Juan Moreira).[7]
Hasta la aparición de Miguelito en el capítulo veintisiete, las coordenadas de la reescritura son, básicamente, dos y están sintetizadas en una frase reveladora: “No es tan fácil penetrar en el toldo del Señor General Don Mariano Rosas”. (251) En primer lugar, se trata de llegar, tras una larga y compleja serie de ritos y parlamentos, al cuerpo de un soberano, poderosa figura sedentaria que irradia en torno suyo un sistema defensivo y protocolar de tortuosos y coreográficos círculos concéntricos que ponen a prueba la paciencia de Mansilla y lo subordinan, provocando un tenso equilibrio entre la sumisión y el desafío, a un protocolo alternativo y racional de legalidad y civilidad. A pesar de la supuesta “desconfianza” de los ranqueles, mil veces comentada en la obra, la existencia misma de estas normas de transacción con el “afuera” revela una apertura cultural que los determina profundamente. En segundo lugar, “llegar a Rosas” no implica “acceder a un indio”, si en esta última frase localizamos la idea de trasponer un umbral decisivo entre dos ámbitos irreconciliables: en otras palabras, de ingresar a un terreno radicalmente alterno del propio que sería, en sí mismo, internamente homogéneo en su barbarie compacta, idéntica a sí misma. Lo opuesto es verdadero: la pureza de lo arcaico y primitivo no tiene aquí lugar, como tampoco halla sitio un riesgo de contaminación (pensemos en El matadero) que el Mansilla-personaje niega con su actitud resuelta y frontal: como sabemos, siempre está dispuesto a “topar fuerte”, a cargar y dejarse cargar.
El mundo cultural de los ranqueles, organizado, político, jerárquico, es un producto denso e inestable, resultado de pasajes y costuras multidireccionales que se manifiestan, por lo menos hasta el capítulo veintisiete, en numerosas marcas textuales: no son las menos importantes de ellas la inextricable convivencia de indios, blancos y mestizos, tres categorías insuficientes por sí solas que, más de una vez, se superponen y entremezclan indiscerniblemente en un solo sujeto (Epumer, hermano de Rosas, sería un ejemplo)[8] ; como tampoco el dato de que muchos indios dominen el español. Escasos son los indios ranqueles que no hayan negociado, de una forma u otra, con la llamada “civilización”, mediante mudanzas espaciales o culturales que han redefinido su identidad.[9] El mismo Mariano Rosas, como se revelará más adelante, es parcialmente un hijo de la civilización: de hecho, su nombre cristiano proviene de la circunstancia de haber sido cautivo del mismo Juan Manuel de Rosas, tío de Mansilla.
La evidencia acumulada me lleva a creer que más que una incursión o una excursión, conceptos que conducen a la noción de penetrar en un recinto cerrado, profundo, estático (“tierra adentro”), sería más adecuado describir la aventura de Mansilla y sus dieciocho hombres como un lento y progresivo re-conocimiento de la matización, híper-parcelada en gamas incalculables, de un espacio socio-cultural móvil -por ende, histórico- que se propone como contra-ejemplo neutralizador de la dicotomía civilización/barbarie, en tanto categoría explicativa del universo y legitimadora del “estriamiento” nacionalizador del espacio. La bipartición en esferas mutuamente excluyentes se descubre, de este modo, como una operación insatisfactoria que no describe, sino que adultera y simplifica lo irreductible a la cerrada fórmula sarmientina. Estas operaciones intelectuales desestabilizan el más duradero legado de Sarmiento y ponen en crisis las bases epistemológicas de la Campaña del Desierto[10]; sin embargo, el revolucionario proyecto representacional de Mansilla, sin dejar de ser coherente y consistente, jamás alcanzó una traducción política pragmática y unívoca, capaz de competir con aquélla en el teatro de la historia.[11] Tal vez en la misma naturaleza compleja y abierta de Una excursión a los indios ranqueles esté la explicación de esa incapacidad.
Notas:
[1] Empleo una vieja edición de 1944 en dos tomos: Una excursión a los indios ranqueles. T 1. Buenos Aires: W.M. Jackson, 1944.
[2] Entiendo este concepto borgeano, comentado (y quizá enriquecido) por Beatriz Sarlo, como un lugar de transacciones multidireccionales a partir del cual toda contraposición binaria entre bloques homogéneos queda minada.
[3] Por otro lado, ¿podríamos pensar en el fogón, también, como la versión pampeana del salón gótico, donde se conjuran las fantasías opresivas de la alteridad a través del ritual de la narración oral colectiva? Me refiero aquí a una posibilidad de lectura en clave de “gótico imperial” (ver Dabove, Juan Pablo: “La cosa maldita: Leopoldo Lugones y el gótico imperial”. Revista iberoamericana. LXXV.228 (Julio-Setiembre 2009): 773-792.
[4] Aludo aquí con muchas dudas a la distinción hecha por Deleuze y Guattari en Nomadology: The War Machine. Básicamente, la contraposición relevante se da entre el espacio liso habitado por la máquina de guerra nómade, y el espacio estriado, delimitado y controlado por el estado moderno. ¿Habitan los ranqueles un espacio abierto y liso? La presencia de un orden político sedentario y territorial, de un aparato “estatal” que recuerda a una confederación de cacicazgos, cuestiona la aplicación directa de la contraposición.
[5] “Mansilla’s account of his efforts to arrange a peaceful settlement, Una Excursión a los indios ranqueles (1870), is both factual and picturesque. In it he offers strong hope of attaining lasting peace, of bringing civilization and Christianity to the Indian, and of incorporating him as a useful element into Argentine life”. (26-7). McMahon, Dorothy. “The Indian in Romantic Literature of the Argentine”. Modern Philology. 56.1 (Aug. 1958): 17-23.
[6] “Empero, mientras los gobiernos no pongan remedio a ciertos males, yo continuaré creyendo en nombre de mi escasa experiencia, que mejor se duerme en la calle o en la Pampa que en algunos hoteles”. (99).
[7] Por supuesto, una obra fundacional en este sentido sería La Araucana de Ercilla, que en consonancia con su aliento épico resalta los valores guerreros de los araucanos.
[8] “Es un hombre como de cuarenta años, bajo, gordo, bastante blanco y rosado, ñato, de labios gruesos y pómulos protuberantes, lujoso en el vestir, que parece tener sangre cristiana en las venas”. (295-6).
[9] Estos serían “Los recalcitrantes, los viejos, los que jamás habían vivido entre los cristianos, los que no conocían su lengua, ni sus costumbres, los que eran enemigos de todo hombre extraño, de sangre y color que no fuera india, creían en los vaticinios de las brujas” (271).
[10] Y su condición de posibilidad básica, que pasa por la siguiente definición de la pampa como vacío nacionalizable: “La pampa no era un desierto (lo era sólo por metáfora, en tanto vacío de “civilización”), ni el Genocidio podría haber sido Conquista toda vez que ocurría en el seno de un espacio sobre el que el estado reclamaba previamente soberanía” (Dabove 2009: 778).
[11] Para Nicolas Shumway la explicación es más sencilla: “More a friend of chatty comment and flippant witticism than of rigorous thought, Mansilla quickly abdicates intellectual responsibility to probe deeper by calling himself “nothing but a modest chronicler” and proceeds to the next anecdote”. (260). Consultar The Invention of Argentina. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993.




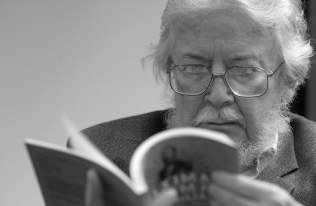



leave a comment